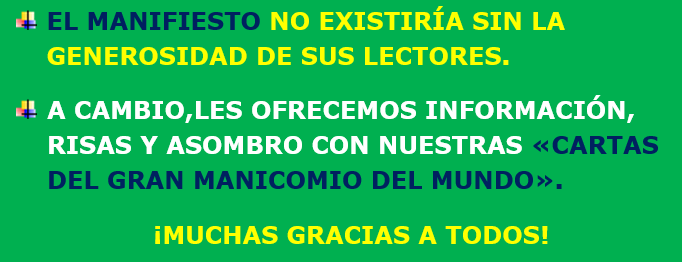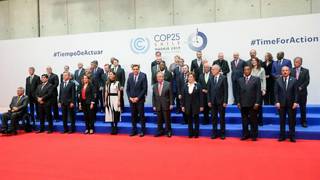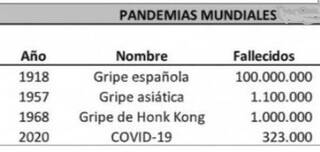Corría el año mil novecientos sesenta y ocho. Eran franceses, jóvenes, lanzados, rebeldes... Pero no, no estoy pensando en quienes, en mayo de aquel mismo año, se lanzaron a las barricadas esperando descubrir «bajo los adoquines la playa» o tratando de llevar «la imaginación al poder». Nobles propósitos, que estaban sin embargo acompañados de otros que los desmentían, como la creencia de que «mis deseos son la realidad», o «lo sagrado es el enemigo», o «está prohibido prohibir». Lemas, estos últimos, que, lanzados por aquellos aparentes rebeldes, acabaron marcando al mundo.
Un breve repaso histórico
Quienes desplegaban una rebeldía que nada tenía de aparente eran los jóvenes cuya historia vamos a contar: los que aquel mismo año 1968 constituyeron el movimiento que se conocería como la Nouvelle Droite (francesa por sus orígenes, se extendería más adelante a países como Italia, Alemania y España[1]).
Ellos sí eran rebeldes. Y lo siguen siendo. Más de cincuenta años después aún siguen en la brecha, luchando en un combate de ideas al que se han incorporado obviamente cantidad de nuevas figuras. Algunos de los fundadores, como Dominique Venner[2], hasta habían conocido la cárcel a raíz de su combate a favor de la Argelia francesa. Los demás procedían de diversos movimientos nacionalistas e identitarios que se reunieron en 1968 para fundar el GRECE[3] y cuya primera asamblea tendría lugar en mayo del mismo año.
Así, bajo el impulso de personajes como Dominique Venner o Alain de Benoist (cuyo prestigio intelectual pronto lo convertiría en la figura más descollante), se constituyó lo que el propio GRECE denominaba «una sociedad de pensamiento con vocación intelectual». Vocación que pronto se plasmaría en dos grandes revistas que siguen publicándose hoy: Nouvelle École y Eléments. Mucho más importante, sin embargo, fue una tercera revista: el suplemento dominical de Le Figaro. Lanzado en 1978 por el escritor Louis Pauwels, quien puso a su frente a los autores de la Nouvelle Droite, el Figaro-Magazine cosechó un extraordinario éxito, con tirajes de hasta un millón de ejemplares.
Ello significaba salir de las catacumbas en las que las publicaciones anti-Sistema suelen estar encerradas. Como era de prever, maldita la gracia que le hizo al Sistema dicha salida, razón por la cual sus publicaciones de izquierdas —Le Monde, Le Nouvel Observateur, Le Canard Enchaîné…— emprendieron en 1979 una feroz campaña de demonización. Basada en las habituales calumnias de racismo, fascismo, xenofobia..., pronto sería secundada por los pilares económicos del Sistema, los cuales amenazaran a Le Figaro con retirarle la publicidad de sus compañías. Ante ello, la dirección del periódico plegó velas y la Nouvelle Droite se vio arrojada fuera de los medios capaces de incidir realmente en la sociedad.
El pensamiento de la Nueva Derecha
Si una sola palabra debiera resumir dicho pensamiento, ésta sería la de identidad. No cualquiera, sino la identidad colectiva, comunitaria, orgánica. La identidad que afirma que
Sólo arraigados en lo justo, lo bello y lo verdadero pueden los hombres existir
sólo arraigados en lo justo, lo bello y lo verdadero pueden los hombres existir; sólo asentándose en lo que la Historia y la Tradición han decantado, puede el sentido desplegarse con plenitud a lo ancho del mundo.
Todo lo contrario afirma la modernidad y, sobre todo, la posmodernidad. Todo lo contrario pretende el individualismo atomista que tan bien expresaban aquellos muchachos del mayo del 68. Habiendo proclamado que «es peligroso ser heredero», decretaron «el estado de felicidad permanente» a fin de poder «gozar aquí y ahora», convencidos como estaban de que sólo «mis deseos son la realidad», pues «Dios soy yo», al igual que «el Estado es cada uno de nosotros mismos». Etcétera.
De ahí arrancan los delirios woke, todo ese sinsentido según el cual la Naturaleza no es nada y la Tradición aún menos, pues cada uno es lo que desea: una mujer que ha nacido hombre o un hombre que ha nacido mujer. Nada hay fuera del deseo (o, si lo hay, es coercitivo, represivo: ¡destruyámoslo!). Todo es líquido, todo fluye, nada se impone, todo es insustancial.
¿De ahí arrancan nuestros males? No. A partir de ahí se exacerban, pero su origen último viene de mucho más lejos. La posmodernidad lleva a su extremo tanto el atomismo individualista como la pérdida de sustancia de un mundo que, hace ya un par de siglos —con el triunfo del pensamiento ilustrado—, empezó a ignorar todo lo que oliera a firme, sustancial, sagrado.
Tal es, condensada en su esencia, la impugnación que la Nueva Derecha efectúa del espíritu que marca a nuestros tiempos. Es ésta una impugnación de fondo, de raíz, no de tal o cual aspecto o cuestión. Esta impugnación abarca asimismo otras cuestiones íntimamente ligadas a las anteriores. Como la impugnación del capitalismo, que es puesto en la picota, no por las ansias igualitaristas propias del socialismo, sino por la desaforada codicia mediante la cual todos —desde los trabajadores hasta las clases medias, pasando por los propios capitalistas— se ven sometidos al imperio de la producción, las mercancías y el consumo.
Y junto con el capitalismo, el liberalismo, con sus dos grandes ejes: el individualismo atomista que acabamos de ver, y el igualitarismo, ese señuelo que, tratando a los desiguales como iguales, intenta camuflar las profundas desigualdades que enfrentan a los hombres y cuyo conflicto sólo se aplaca gracias a la riqueza que generan los ingentes progresos de la Técnica.
Cambiar el mundo
De todo lo anterior se deriva una consecuencia obvia. Lo que hace la Nueva Derecha no es impugnar tales o cuales políticas, criticar tal o cual gobierno, tal o cual partido. Semejante crítica hay que hacerla, por supuesto. Y se hace: hasta de forma demoledora. Pero a lo que con ella se apunta es a otra cosa.
La victoria en unas elecciones, el cambio de un Gobierno, el triunfo, por ejemplo, de Vox en España, o del Rassemblement national en Francia, o de Fratelli d’Italia, o de Orbán en Hungría: todo ello son hitos importantes, indispensables. Pero no se juega ahí lo esencial.
De lo que se trata no es de cambiar tal o cual Gobierno. De lo que realmente se trata es de cambiar el mundo.
Y cambiarlo significa: transformar la visión del mundo que rige nuestra existencia; modificar el imaginario, la sensibilidad, los sentimientos y valores que articulan nuestra concepción del mundo, nuestra escala de lo bueno, lo justo y lo bello: esa escala en la que nada, hoy, es sagrado; en la que sólo importa lo económico; en la que lo bello —pensemos en el «arte» contemporáneo y en tantos de nuestros edificios— es sustituido por lo feo.
Ello implica, como es obvio, un cambio propiamente revolucionario. Pero este cambio revolucionario es, a la vez y paradójicamente, un cambio conservador. A diferencia de las grandes revoluciones como la francesa o la bolchevique, no se trata aquí de abrir en la Historia una nueva página en blanco (aunque manchada por mil ríos de sangre derramada). Esta «revolución conservadora» —valga el oxímoron— aspira por el contrario a arraigarse en la Historia, a conservar lo que ha sido depositado por ésta, a mantener vivo lo esencial de nuestra tradición y de nuestra civilización.
Y, puesto que de cambiar mentalidades se trata, será en ellas donde habrá que incidir. Por ello, ni la Nueva Derecha se presenta a ninguna elección, ni sus actividades se despliegan en el ámbito de lo político propiamente dicho. Donde se despliegan es en el campo de lo que, por tal razón, recibe el nombre de metapolítico.
Basta leer las publicaciones de la Nueva Derecha (Éléments, Krisis o Nouvelle École en Francia; El Manifiesto en España), basta ver los programas de TV-Libertés, leer los libros de Éditions de La Nouvelle Librairie, o considerar los temas abordados en el Coloquio que, con una asistencia masiva, el Institut Iliade organiza cada año. Quien lo haga no encontrará nada parecido a proclamas, panfletos, programas electorales, discursos propagandísticos. En su lugar hallará desde reflexiones filosóficas, políticas o artísticas hasta análisis sobre lo que se juega en cuestiones tan candentes como la guerra de la OTAN contra Rusia, la «Gran Sustitución» (la gran invasión migratoria que sufre Europa), las aberraciones del «arte» contemporáneo, los delirios de la ideología woke o las vulneraciones que la dictadura de lo políticamente correcto ejerce contra la libertad de expresión.
A esta última adhiere con toda su alma esa Nueva Derecha a la que sus adversarios siguen tildando de retrógrada y fascista. Una de las formas en que defiende la libertad de expresión es abriendo sus publicaciones a intelectuales de gran prestigio, pero que distan de pertenecer a su familia de pensamiento, como Silvain Tessson, Alain Finkielkraut, Éric Zemmour, Michel Onfray, Marcel Gauchet y otros.
¿Es realmente de derechas la Nueva Derecha?
La derecha... El problema es que hay dos: la derecha liberal («liberalia», diría Hughes) y la conservadora.
Hay dos derechas (la liberal y la conservadora) y a ninguna de ellas pertenece la Nueva Derecha
Las diferencias entre ambas son hoy mínimas; pero no ocurría igual en otros tiempos, cuando el liberalismo (piénsese, por ejemplo, en nuestras guerras carlistas) se oponía de frente al conservadurismo de quienes, reaccionando contra él, recibieron el nombre de «reaccionarios».
Con ninguna de ambas derechas se identifica la que, por ello mismo, es denominada «nueva». Ya quedó suficientemente clara su oposición a la derecha liberal. Por lo que hace a la conservadora, la Nueva Derecha comparte, es cierto, algo de su espíritu, siempre que supongamos —lo cual es mucho suponer— que los actuales conservadores siguen conservando cierto apego a cosas como la tradición, la jerarquía o la autoridad (que no debe confundirse con la arbitrariedad).
Dos cosas, sin embargo, impiden asimilar la Nueva Derecha al espíritu conservador o reaccionario. En primer lugar, su muy revolucionario cuestionamiento del actual orden del mundo. Lo hace hasta tal punto que quizás haya quien se pregunte: ¿no sería legítimo asimilar su denuncia de los desafueros capitalistas a la que efectúa la izquierda revolucionaria? No. Semejante asimilación sería ilegítima, pues equivaldría a ignorar que ambos cuestionamientos se llevan a cabo desde perspectivas y con miras tan opuestas como enfrentadas.
La segunda razón por la que no cabe asimilar la Nueva Derecha a ningún espíritu reaccionario es porque este último, si va en serio, si lo es de verdad, no puede dejar de considerar que el fundamento del mundo se halla en el transmundo de un Más Allá sobrenatural. Para el auténtico pensamiento conservador, Dios no ha muerto ni puede morir.
¿Y para la Nueva Derecha?
La Nueva Derecha y lo divino
¡Ay! ¿no vienes todavía?, y aquéllos, los nacidos divinos,
continúan viviendo, ¡oh día!, solitarios en lo profundo
[de la tierra.
HÖLDERLIN
Volvemos a encontrarnos aquí con una de esas dualidades, uno de esos «abrazos de contrarios» (como el de la «revolución» que es a la vez «conservación») que, lejos sin embargo de precipitarnos en los páramos de la absurdidad, nos abren las puertas del sentido y la significación.
Para la Nueva Derecha —profundamente moderna, como en realidad es—, el mundo deja de tener su fundamento en cualquier transmundo sobrenatural. También para ella «Dios ha muerto». Pero al mismo tiempo —profundamente antimoderna, como lo es también— la Nueva Derecha considera indispensable que «lo divino» retome su lugar en el mundo. No hacerlo sería abocarnos a la condena que nos promete aquella sentencia de Heidegger según la cual «sólo un dios puede salvarnos».[4]
Pero ¿qué dios?, ¿qué aliento sagrado?, ¿qué orden divino?
La respuesta parece evidente. Este orden divino es el del cultus deorum de nuestros orígenes griegos y romanos. Los dioses que el cristianismo derrotó «continúan viviendo —decía Hölderlin— en lo profundo de la tierra». Pero «nadie los canta», añadía. Cantar a nuestros antiguos dioses, reivindicar esas divinidades que en lo fundamental, decía Dominique Venner, son «frecuentes transposiciones de las fuerzas de la naturaleza y de la vida», he ahí lo que efectúa la Nueva Derecha al reivindicar una trascendencia —ésta es su divergencia fundamental con el cristianismo— que al mismo tiempo es inmanencia, es decir, asunto del mundo, del único mundo existente, no de ningún Más Allá.[5]
¿Cómo es posible —se preguntará el sorprendido lector— que un pensamiento tan elaborado como éste pueda creer en Zeus, Apolo, Afrodita, Poseidón, Atenea y todos los demás? Se equivoca nuestro lector. No es de «creer» de lo que se trata: es de significar, de simbolizar. «Para ser pagano —escribe Alain de Benoist—, no hace falta “creer” en Júpiter o en Odin (lo cual no es, sin embargo, más ridículo que creer en Yahvé)». Dicho de otro modo: no es la existencia real, efectiva, de los dioses lo que proclama la Nueva Derecha. Nadie pretende que Zeus, agitando su haz de rayos, arroje éstos sobre la tierra; o que Afrodita haya surgido como espuma en las aguas de Chipre; o que un encolerizado Poseidón hienda la tierra con su tridente y provoque terremotos, hundimientos y naufragios. Todo eso son mitos. Todo el paganismo vive sumido en lo mítico. Salvo que un mito —incluidos, por supuesto, los mitos cristianos— es cosa tremendamente seria. Fundamental incluso.
El que los dioses existan en algún lugar fuera del espíritu humano, en lo alto del monte Olimpo o donde sea, es algo en lo que cabe creer tan poco como en la existencia del Dios de la Biblia en lo alto de sus cielos.
En eso consistía el paganismo: en un culto
Y, sin embargo, los dioses de Grecia, Roma y los demás pueblos europeos son afirmados, reivindicados como un culto —en eso consistía el paganismo: en un culto— por el que la Nueva Derecha expresa vivas simpatías. ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible ser pagano?, se pregunta Alain de Benoist en un célebre libro así titulado. Si ello es posible, es porque una cosa es la creencia en Dios o los dioses; y otra, el pálpito, el aura de lo sagrado en la sociedad que lo celebra y le rinde culto. Sólo se puede ser pagano; o, más ampliamente, sólo puede hoy renacer el aliento sagrado —el de la religión que sea— si se da una de esas dos condiciones: que los mitos sean reconocidos como tales, o que la existencia —mítica o real— de lo divino se quede flotando, sin pronunciamiento, en las aguas de lo indeterminado.
Sea uno creyente o no; se tomen los mitos como mitos o como la realidad más real de todo lo real, lo que no se puede hacer —si queremos «salvarnos», diría Heidegger— es lo que hacen nuestros tiempos: arrinconar «lo divino», excluir lo «sagrado», apagar esa luz que, entre resplandores y sombras, significa y hace vibrar todo el insondable, todo el esplendoroso misterio de nuestra existencia de hombres destinados a la vida. Lo cual es tanto como decir: a la muerte.
Ya lo sé, es arduo, difícil, complejo enfocar las cosas en los términos que se acaban de apuntar. Quizás hasta sea imposible, dadas las inercias y pesadeces de lo social.[6] En cualquier caso, la cuestión es tan compleja y apasionante como la que plantea por ejemplo Miguel Ángel Quintana Paz cuando, distinguiendo Cristianismo y Cristiandad, reivindica el renacer de esta última, es decir, el resurgimiento de principios sagrados —«intangibles, «sustanciales», decíamos antes— que presidan el mundo, siendo por otra parte indiferente que se crea (o no) en el corpus de dogmas de la Iglesia, en la verdad efectiva de los relatos bíblicos y en la intervención divina en los asuntos de unos hombres absueltos o condenados, premiados o castigados por toda la eternidad.
[1] En España, la Nueva Derecha estuvo representada en los años 80 y 90 por las revistas Punto y Coma y Hespérides, dirigidas respectivamente por Isidro Palacios y José Javier Esparza. Desde 2004, la publicación en la que más ampliamente se expresa el espíritu de la Nueva Derecha es ElManifiesto.com. Dirigida por quien suscribe estas líneas, es desde 2007 un periódico digital de publicación diaria.
[2] El pasado 21 de mayo se cumplió el décimo aniversario de la inmolación de Dominique Venner en la catedral Notre-Dame de París. No fue un suicidio cualquiera. «Me doy muerte —dejó escrito— con el fin de despertar las conciencias adormecidas. […] Me sublevo contra los venenos del alma y los deseos individuales que destruyen nuestros anclajes identitarios.»
[3] «GRECIA», en francés. Acrónimo de «Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne» [Agrupación de investigación y estudios para la civilización europea].
[4] Heidegger y Nietzsche (en este orden de importancia) son los dos principales filósofos cuya influencia, explícitamente reconocida por Alain de Benoist, anima al conjunto de la Nueva Derecha.
[5] Pese a las profundas divergencias filosóficas que separan a la Nueva Derecha y al cristianismo (el histórico, no el establecido a partir del Concilio Vaticano II), las relaciones entre ambos son profundamente amistosas. Cosa lógica, si se piensa que, en nuestro desacralizado mundo, tanto la una como el otro se hallan situados (y reciben parecidos ataques) en el mismo lado de la barrera.
[6] Tales complejidades y dificultades, junto con los muchos puntos que no se han podido abordar aquí, las he desarrollado en El abismo democrático, Ediciones Insólitas, Madrid, 2019. Atendiendo al otro eje de dicho ensayo, su versión francesa se ha titulado N’y a-t-il qu’un dieu pour nous sauver? [¿Sólo un dios puede salvarnos?], Éditions de la Nouvelle Librairie, París, 2021.