Envuelto en el aire desabrido y soso que lo envuelve todo, el hombre de hoy parece convencido de que, si algo grande y «sagrado» llegara a aletear en el mundo, se vería aplastado por ello, sometido a «lo otro», a esa otredad, como la llamaba Octavio Paz, que, siéndole superior, le haría perder autonomía, libertad y democracia.
¡Imbéciles! Es exactamente lo contrario lo que ocurre. Pero la soberbia, recubierta de miedo y pusilanimidad impide verlo.
Nuestros contemporáneos no se dan cuenta de que al temer cualquier alteridad «sagrada», es su propia libertad la que se vuelve vacía y formal.
Timoratos y engreídos, cobardes y arrogantes, nuestros contemporáneos no se dan cuenta de que a fuerza de quedarse desnudos y solos, a fuerza de temer cualquier alteridad «sagrada», es su propia libertad la que se vuelve vacía y formal, pura cáscara que cubre a los hombres que morirán sin que, ni en las piedras de los monumentos, ni en las hazañas de los héroes, ni en las tradiciones de los pueblos, perdure ningún signo del paso de unos extraños seres que, no dejando siquiera hijos detrás de sí y tomándose por la única luz, consideran su sola y tornadiza voluntad por la exclusiva ley.
Ni libertad, ni grandeza, ni belleza pueden anidar en medio de semejante soledad. Es de ahí, de ese desvalimiento, de donde proceden todas las demás miserias. Desnudo y experimentando el horror vacui, intenta el hombre taparse como sea, taponar con lo que sea el gran vacío en el que atiborra objetos, artilugios, dineros, diversiones, caprichos… que, lejos de colmarlo, no hacen sino ahondar el vacío con sus artificios sin fin.
Patria, «esa palabra horrible, como termómetro o ascensor», decía Neruda
Y con sus bondades: las del hombre cuyo corazón está empedrado de buenas intenciones. Lo pueblan, como las sendas del infierno, las intenciones más angélicas, ésas por ejemplo que, cuando el enemigo ataca y mata a los nuestros… Pero no,
El hombre blando y democrático ya no sabe siquiera lo que significa una palabra como «los nuestros».
el hombre blando y democrático ya no sabe siquiera lo que significa una palabra como «los nuestros». Este hombre no tiene ni destino ni pueblo, ni arraigo ni patria, «esa palabra horrible, como termómetro o ascensor», decía Neruda. Por no tener, este hombre no tiene siquiera enemigos, se imagina el angelito. Por eso, cuando el enemigo ataca y mata, nuestro hombre va al sitio de la matanza y alza sus manos blancas, y enciende velas, y pone ositos de peluche, y sacando pecho exclama: «No tendréis nuestro odio». Nuestra lucha tampoco: nuestra rendición tan sólo.
Todo viene de ahí, de esa desnudez que el hombre desprovisto de «lo sagrado», el hombre que ignora la otredad, trata de cubrir con mil diversos harapos.
Los del buenismo. Y los del igualitarismo que lo acompaña. ¿Cómo no iban a ser iguales quienes, yendo igual de desnudos por la vida, son igual de insignificantes y vulgares? ¿Qué podría distinguirlos, si la distinción es cosa rancia, vetusta, superada, dicen?
Nada distingue a los hombres bastos y mansos de la democracia…, salvo una sola jerarquía: la del dinero.
Nada distingue a los hombres bastos y mansos de la democracia…, salvo una sola jerarquía: la del dinero. La cual, vaya sí diferencia y discrimina. ¡Y cómo! Lo hace con una insidia y una eficacia de las que carecían las antiguas jerarquías de cuna, cultura y poder. Contrariamente a ellas, el imperio del dinero discrimina tan taimadamente que casi ni deja rastro. Su hipocresía lo lleva a discriminar—nunca se había inventado algo tan retorcidamente sutil— en nombre, nada menos, que de la igualdad y la libertad.
[…]
La Gran Sustitución
Los datos del asunto son, en el fondo, bien sencillos. O bien cambian de arriba abajo los actuales índices demográficos, o todo se acabó. Se acabó Europa tal como ha existido durante milenios. Cabe deplorarlo o celebrarlo —algunos lo celebran, como nuestras oligarquías mundialistas o los progres, que comparten con ellos tal visión. Lo que en ningún caso cabe hacer es negar la evidencia o cerrar los ojos ante ella.
Si prosigue el ritmo actual, si cada año llegan a nuestra patria civilizacional cientos de miles de inmigrantes extraeuropeos, jóvenes en su inmensa mayoría y con índices de fertilidad que duplican los europeos, una sola cosa puede pasar, y una sola pasará. Dentro de dos o tres generaciones habrán quedado muy atrás los actuales índices que sitúan a la población extraeuropea entre un 10 y 15 por ciento del conjunto (salvo en determinados barrios o enclaves en los que dicha población ya es mayoritaria… y donde no hay policía que se atreva a penetrar).
Cuando tal cosa haya ocurrido —y sin un radical vuelco político, tal cosa ocurrirá—,
Cuando la población de origen extraeuropeo represente el cincuenta por ciento, o más, de la población, entonces...
cuando la población de origen extraeuropeo represente el cincuenta por ciento, o más, de la población (no faltarán candidatos: son cientos de millones los que están aguardando impacientes otro lado del Mediterráneo), se habrá cumplido por completo lo que actualmente está en germen: la Gran Sustitución, como la ha denominado el escritor francés René Camus.
¿Por qué nuestras élites y dirigentes no lo impiden? En primer lugar, porque semejante mano de obra barata redunda en su beneficio. Y además, porque para defender nuestra identidad, antes tendrían que saber qué significa tal palabra.
No hay, para ellos, ni en Europa ni en ningún sitio, base etnocultural alguna. No hay, para ellos, pueblos, naciones, razas, culturas… Sólo hay una entelequia: el hombre universal sin raíces ni destino. Sólo hay esa entelequia que reviste la forma del individuo-masa, del individuo-átomo, del individuo-zombi.
Queda por ver si los pueblos europeos les van a permitir convertir tal individuo en su súbdito.
¡Sé el primero en leerlo!
Libro en preventa
5% de descuento, máximo legal permitido
Envío gratuito en España
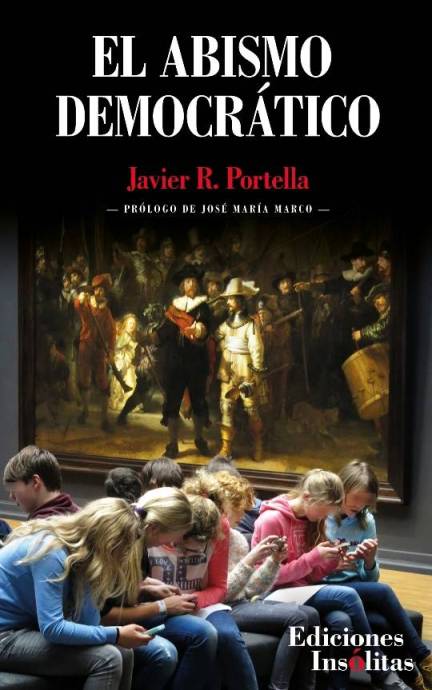











Comentarios