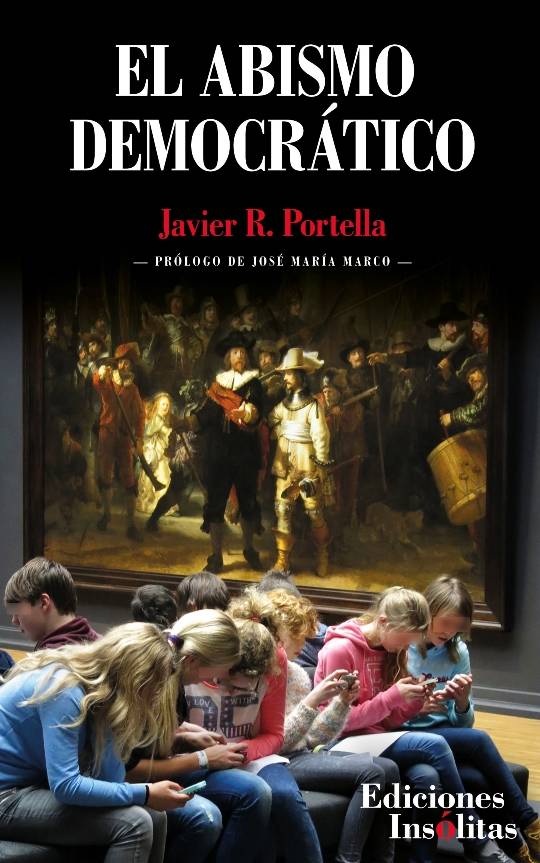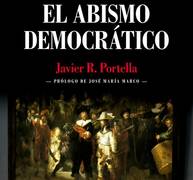El abismo democrático
- Donde «democrático» no tiene casi nada que ver con elecciones, partidos, politiquerías… Donde lo tiene todo que ver con nuestros tiempos en los que nada reviste sentido, grandeza o valor.
- Donde, entre las ruinas de un mundo delicuescente, se entreabre la posibilidad de «un nuevo comienzo».
- Donde la libertad, permitiéndolo todo y no afianzando nada, aboca tanto al desvanecimiento como al posible fulgor de todo.
- Donde sólo un dios —un muy extraño dios: poético, imaginario— puede salvarnos.
- Donde belleza e incandescencia —del mundo, de la naturaleza y de la escritura— alcanzan en este libro toda su plasmación.
ADQUIERA EL LIBRO PULSANDO AQUÍ
En papel, 18 € - En eBook, 9,95 €
El abismo del que se trata es doble. Es, por un lado, el abismo de esa atmósfera mohosa, fangosa que nos invade; pero es también el otro: el abismo de la existencia que siempre ha estado ahí, pero que por primera vez en la historia aparece desnudo, al descubierto. Danzando sobre él se sostiene, poderoso y hermoso, el mundo.
De ese otro abismo, del abismo fundador sobre el que estamos sentados, tanto si lo contemplamos como si lo encubrimos, nos habla el Zaratustra de Nietzsche:
Quien ve el abismo con orgullo, quien lo ve con ojos de águila, quien se aferra al abismo con garras de león: ése tiene valor.
¿Cómo iban a ver semejante abismo los hombres menos orgullosos y más cobardes de toda la historia, los hombres con ojos de gallina y garras de ratón?
Hoy por hoy no lo ven. O mejor dicho, verlo, sí que lo ven: tanto que, despavoridos, huyen de él.
Hacer que un día lo vean cara a cara, se aferren a su borde y dancen sobre él: he ahí la tarea, he ahí la esperanza.
De todo eso y de mil cosas más se hablará aquí.
[…]
Preguntémonos:
Toda nuestra degeneración, ¿no sería acaso como la cuota que nos toca pagar al mal mientras abonamos otra al bien (pero ¿cuál?): nosotros, los hombres que más diques y murallas hemos derrumbado de toda la historia; nosotros, los que más febrilmente hemos buscado, innovado; nosotros, los únicos capaces de dar muerte a Dios —antes de dárnosla quizás a nosotros mismos?
«Nosotros, los nuevos…», me acordé entonces de Nietzsche.
Nosotros, los que carecemos de nombre, los difíciles de entender; nosotros, partos prematuros de un futuro no verificado aún: nosotros tenemos como el sentimiento de que se extiende ante nuestros ojos una tierra aún no descubierta, un mundo tan extraordinariamente rico en cosas bellas, extrañas, problemáticas, terribles y divinas, que tanto nuestra curiosidad como nuestra sed de poseer están fuera de sí.[1]
Ante nosotros, los más nuevos de los hombres… Pero los más viejos también: los que más historia y más siglos cargamos sobre las espaldas; nosotros, iluminados por más obras maestras que todos nuestros antepasados juntos; nosotros, cuya historia está trenzada por mil transformaciones y revoluciones, mil sueños y quimeras, mil grandezas y miserias…; nosotros que, cuando la fatiga nos entumece demasiado el ánimo, no podemos sino envidiar a los griegos. ¡Ellos sí que eran jóvenes, ellos sí que eran nuevos! Lo inauguraron todo. Detrás de ellos sólo tenían a Homero y algunos pocos genios más. Para ellos sí que era fácil arraigarse en el pasado, enraizarse en la tradición: nada fundamental había cambiado desde que se lanzaron a la gran aventura, desde que inauguraron la más esplendorosa de las civilizaciones —ellos que no podían imaginarse siquiera que los dioses se fueran a morir un día.
Detrás de nosotros y ante nosotros, en cambio… Ante nosotros, los resabiados, los que después de tantas vueltas y revueltas ya estamos de vuelta de todo, ante nosotros se abre (o se cierra) una terra incognita de dimensiones nunca vistas: un mundo extraordinariamente rico en cosas bellas… y, por lo mismo, problemáticas, y, por lo mismo, terribles, y por lo mismo divinas, dice el Nietzsche que proclama que las cosas pueden ser a la vez terribles y divinas, el Nietzsche que se abraza a los contrarios que llevan la vida y abren el mundo; el Nietzsche movido, como lo subraya Bruno de Cessole, por «la tensión fecunda entre conciencia trágica y adhesión sin reservas a la existencia».[2]
Una tensión parecida es la que, con otras palabras, crudas y duras, Henry Miller expresa por su parte, y Norman Mailer recuerda:
Miller iba brincando por las cloacas de la existencia, ahí donde fermentaba el cáncer. Vamos a ver —decía sin parar—, nada le obliga a uno a morir en semejante podredumbre: puedes respirarla, comerla, chuparla, follártela, y sentirte en plena forma el día siguiente. Contiene inestimables tesoros, siempre que uno pueda soportar su hedor.[3]
Seamos fuertes, soportemos el hedor, no nos tapemos la nariz: lancémonos a la aventura, salgamos en busca —los encontremos o no— de semejantes tesoros. Tal es el camino que proponen estas páginas.
[1] Nietzsche, Ecce Homo, «Así habló Zaratustra», § 2.
[2] Bruno de Cessole, L’Internationale des francs-tireurs, L’Éditeur, París, 2014, p. 411.
[3] Ibid., p. 347.