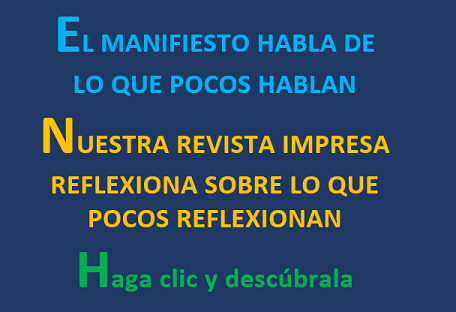No había nada que celebrar en el Día de la Santa Constitución. Y así lo reflejan las banderas que, como avanzadillas de un nuevo despertar de España, llevan un mes ondeando con un ostentoso agujero ahí donde debiera señorear el escudo del Régimen de la Nicolasa, como Aquilino Duque llamaba a la Carta Magna del 78. Lo hacía a modo de chanza: su hermanita de 1812, proclamada el día de san José, era conocida como la Pepa, de modo que la refrendada el 6 de diciembre, fiesta de san Nicolás, bien podría ser conocida como la Nicolasa.
La verdad es que partió la Nicolasa —parecía— con buenos designios y mejores intenciones. Tan buenas, sin embargo, como las que empiedran —pronto se constató— las sendas del infierno. En sí misma, era excelente, no cabe duda, la intención de que, dando por definitivamente concluido el espíritu de guerra civil, al españolito que viniera al mundo le siguiera guardando Dios (es un decir), pero sin que ninguna de las dos Españas —parafraseemos a don Antonio— le helara en lo sucesivo el corazón.
Y, sin embargo, se lo siguen helando. Siguen alzadas frente a frente ambas Españas. Exceptuando las armas, se hallan incluso más enzarzadas y envenenadas que nunca. Cosa lógica cuando se juega con dados trucados y cartas marcadas, como se jugó la gran partida de la Transición y la Constitución. La reconciliación siempre fue falsa, de mentirijillas. En realidad, de los dos grandes jugadores en presencia sólo uno aceptó el envite y depuso las armas; sólo la España nacional, de derechas, hizo suyo el reto. (Y una parte de ella, la derechita liberal, no sólo aceptó el reto, sino que además se arrodilló, lamió botas, besó pies, pidió perdón... y fue aceptada en el gran contubernio del que disfrutaría tanto como el resto.)
Lo que efectuó la otra —la España cuyas tropelías habían llevado a la guerra que acabó perdiendo— fue aceptar la reconciliación con la boca chica, de dientes afuera. ¡Qué remedio! ¿Cómo iba a desdeñar aquel poder que le era ofrecido sobre bandeja de plata y con el que podía acabar tomando venganza de la derrota sufrida en 1939? Hubo que esperar, es cierto, a que llegara un tal Zapatero para que las cosas se decantaran claramente en tal sentido; pero desde el primer momento las ganas de vengarse, de aniquilar al contrario, de acabar con la otra España, estaban ahí, vivas, prestas al ataque. Aunque se disimularan.
¿Acabar con la otra España... o con España?
Ninguno de los actores pretendía —ni pretende— acabar con España, si por ello entendemos la amazacotada suma de «voluntades individuales», de átomos dispersos, que dos partidos, cuatro o cinco grandes medios... y los resultados electores de Indra[1] expresan, manipulan y canalizan. Esa España, la Constitución del 78 la perfilaba con tanta claridad como con claridad se han cumplido sus designios.
Y se seguirán cumpliendo con la Nicolasa bis, ese engendro confederal que nos están cocinando. Los miles de zánganos que, ávidos de repartirse bienes, prebendas y beneficios, se han abalanzado desde hace 45 años sobre la piel de toro de la «España constitucional y autonómica», seguirán precipitándose sobre la nueva cosa que, para salvar las apariencias, tal vez aún se siga llamando «España».
Con lo que se pretendía acabar —con lo que se ha acabado— es con una cosa muy distinta: con la España entendida como unidad orgánica de destino histórico, es decir, con la Nación como cuerpo vivo que nos enlaza con nuestros antepasados y nos abraza a nuestros descendientes.
Para ello se necesitaban, además del empeño de progres y zánganos, algunos requisitos más. Por un lado, hacía falta que la Nación estallara en la multiplicidad de taifas en los que, trabajando unos, medrando otros, está esparcida una manada de más de 3 millones de funcionarios (frente a los 2,3 millones que, con casi el doble de población, tiene Alemania). Por otro lado, se requería que, de estos 17 taifas, dos de ellos fueran colmados, so pretexto de aplacar a la fiera secesionista vasca y catalana, con cuantas funciones, poderes y caudales pudieran desear.
Nada de ello —quede claro— se ha hecho en contra del verdadero espíritu de la Santa Transición y de la Sacrosanta Constitución, ni aún menos por exclusiva obra y gracia de socialistas y aliados. Sin la multitud de complicidades, sin la abierta, sin la decidida acción u omisión del partido denominado “Popular”, que, entre otras cosas, no ha movido un dedo cada vez que ha gozado de mayoría absoluta en el Congreso, nada de todo ello habría sido obviamente posible.
[1] Indra: la gran multinacional tecnológica, controlada por el Gobierno español y encargada de los recuentos electorales. Cada vez es mayor en redes sociales el clamor (y los datos concretos) sobre su manipulación de las últimas elecciones que dieron el poder al «gobierno Frankestein» de Pedro Sánchez.