Las malas pécoras se han abalanzado sobre el gran Plácido. Mal folladas y fracasadas, han hecho lo que siempre hacen los enanos: tratar de escupir a los grandes. Pero sus escupitajos son pequeñitos y la presa vuela muy alto: sobre ellas mismas están recayendo ya los esputos lanzados.
Sobre ella misma, quiero decir, pues una sola lagarta (suponiendo que las otras ocho existan) es la que ha dado su nombre y apellido: el de la individua que… hace treinta años tuvo el honor de ser cortejada (“acosada”, dice la neolengua orwelliana) por el gran cantante (no se preocupe, Maestro, un error lo comete cualquiera, aunque también podría ser que la susodicha tuviese entonces un pase… y un polvo).
No les gustará, seguro, tan procaz lenguaje a los neomojigatos/as que imponen las normas de lo bueno y lo malo, de lo lícito y lo prohibido… Por eso precisamente lo uso. Porque aquí nos han declarado la guerra, y en la guerra se combate… con lo que hay que combatir.
Lo que se ha declarado no es cualquier guerra.
Es una guerra que ataca los fundamentos antropológicos últimos, los más elementales, los que hacen que un hombre sea un hombre y una mujer, una mujer.
Es una guerra que, más allá de ideas sociales, más allá de concepciones políticas, ataca los fundamentos antropológicos últimos, los más elementales, los que hacen que un hombre sea un hombre y una mujer, una mujer. Algo que sucede por primera vez en la Historia.
Ideología de género, feminismo y homosexualismo ultramontanos, fomento de la transexualidad como fuerza emancipadora de la humana condición; y dentro de todo este delirio, la impugnación del arte por el cual un hombre seduce (“acosa”, dicen las lagartas y lagartos) a una mujer, o una mujer hace lo propio con un hombre: es eso —no el honor, intachable, del gran Plácido Domingo— lo que está en juego en toda esa campaña de difamación.
Aquí el honor sólo lo podría perder quien, sometiéndose a las imposiciones de las lagartas, plegándose a ellas, consintiera en dejar de atraer y seducir: en dejar, con otras palabras, de vivir.
Aquí el honor sólo lo pierden (y ni cuenta se dan) quienes pretenden defender a Plácido Domingo —y son la mayoría— invocando una sola razón: “el acoso no está probado”. Lo cual es tanto como decir: “Ah, pero si estuviera probado… Ah, si se pudiera demostrar que, sin violencia alguna, este caballero intentó cortejar o seducir con su sola palabra y su solo encanto, entonces… ¡a galeras con él!”.
Tiempos infames, tiempos de delación, mojigatería y represión. Tiempos de #MeToo. Pero tiempos también de esperanza: cuando se intentan demoler los pilares más elementales de la vida; cuando se llevan las cosas tan infinitamente lejos: al borde del precipicio; cuando se tira tan fuerte de la cuerda, resulta posible que ésta acabe rompiéndose con inesperada y sorprendente facilidad.


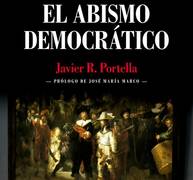








Comentarios