1. El hombre bobo
Bobo en el sentido español, pero también en la acepción francesa del término, donde dicha palabra (pronúnciese bobó) es el acrónimo de bourgeois bohémien: «burgués bohemio», oxímoron que designa a quienes reciben en nuestra lengua el castizo nombre de pijoprogres; una designación que no deja, sin embargo, de ser algo incorrecta, pues abarca tanto a los realmente pijos como a quienes se conoce con el no menos castizo nombre de perroflautas.
Perroflautas o perros pijos (progres todos) constituyen la base social que configura tanto a nuestra democrática sociedad como al poder que la domina.
Ya sean perroflautas o perros pijos (progres todos, en cualquier caso), son ellos quienes constituyen la gran base social que configura tanto a nuestra democrática sociedad como al poder que la rige y domina.
Unos —la minoría pijoprogre en sentido estricto— ostentan dicho poder y lo disfrutan por todo lo alto. Otros, en cambio —la masa tanto de pijoprogres como de perroflautas—, sin disfrutar de dicho poder, hasta sufriendo sus imposiciones (bobo hay que ser…), le dan su pleno apoyo, sustentando un orden de cosas cuya visión fundamental hacen suya: ideología de género, imposiciones y delirios feministas, desmoronamiento familiar, promoción de la fealdad, culto del artebasura, igualitarismo a ultranza, denostación del pasado y de la nación, llamamiento a la ocupación de Europa por poblaciones alógenas, etcétera: ese estado de espíritu, esa mentalidad que, impregnándolo todo, es propulsada no sólo desde el poder político, sino a partir sobre todo del ámbito mediático, educacional y «cultural» (comillas destinadas a precisar que no se trata aquí de cultura, sino de lo que constituye las más de las veces su negación: la industria cultural).
Nada sería el actual orden del mundo sin ese gigantesco tinglado mediático-cultural que todo lo impregna. A su frente ejercen los generales —periodistas, profesores, pedagogos, agentes y actores «culturales» diversos— que dirigen con mano maestra sus ejércitos: la clase de tropa compuesta por millones de «intelectuales», semiletrados frustrados en su mayoría, que cuando el mundo decidió que sólo un título universitario otorgaba dignidad humana, irrumpieron en el templo de un saber hasta entonces reservado a los mejores, a los más capacitados. Un saber que ha desaparecido hoy tanto del antiguo templo como de las almas y vidas de quienes, llenos de resentimiento e imbuidos de ansias igualitarias, van respirando y expeliendo el embobecido aire que por todas partes sopla y por todas se infiltra.
Víctimas y verdugos a la vez, mal pagados la mayoría, sufriendo con dureza la precariedad actual y ejerciendo funciones que no tienen nada que ver con las que un día soñaron: pese a ello, ni un solo instante se les ocurre impugnar el orden de cosas que origina su amargura y resentimiento. Al contrario, se convierten en sus más resueltos valedores. […]
2. La naturaleza simbólica o imaginaria de lo divino
Ante un cuadro, un poema, una sinfonía, o ante un monte, un valle, un acantilado, uno puede sentir todo el embriagado estremecimiento de existir, pero lo que no puede uno es celebrarlo, conmemorarlo. Conmemorar o celebrar el grandioso, el inaudito hecho de nacer, morir y entre tanto existir, es algo que sólo se puede hacer pública, colectivamente, junto con los otros y ante lo Otro, ante lo que, sagradamente divino, sólo en el Templo se abre.
Sólo ahí: orando quienes creen en la presencia real de la divinidad, o invocándola los idólatras que sólo creemos en su presencia simbólica e imaginaria, ritual y ceremonial: esa presencia que,
La naturaleza simbólica o imaginaria de lo divino, lejos de rebajar su dignidad, le otorga sus más altas credenciales.
lejos de rebajar la dignidad de lo divino, no hace sino otorgarle sus más altas credenciales.
No, lo que lo religioso religa de verdad no es Dios y la conciencia íntima, privada, del creyente. Donde mora ante todo lo divino no es en ese ámbito de la conciencia privada en la que Lutero y Calvino encerrarán a Dios en espera de que el catolicismo lo recluya a su vez algunos siglos más tarde.
No, amigos creyentes, no es en la fe de cada cual donde mora ante todo lo divino. También ahí puede, desde luego, morar —vosotros mismos sois la mejor prueba—, pero no es eso lo que cuenta ante todo para el mundo.
¿Qué es, para el mundo, lo que realmente cuenta? ¿Es tal vez regular el orden del Bien y del Mal sancionándolo con premios o castigos en el Más Allá? No, tampoco. Para regular el Bien y el Mal, para establecer las normas que rigen su código ético, el mundo se basta a sí mismo: no necesita recurrir a ninguna instancia divina.
Para lo que el mundo, en cambio, no se basta a sí mismo, para lo que necesita a la divinidad, es para significar y simbolizar, para celebrar y festejar el prodigio de vivir y morir. Significarlo, celebrarlo y conmemorarlo de la única forma posible: pública, colectivamente, en ritos solemnes y en ceremonias desbordantes de belleza.
¡Liquidad, por Dios, la infamia de las guitarritas ñoñas y blandengues! ¡Haced que de nuevo retumben, gloriosos, los órganos!
¡Liquidad, por Dios, la infamia de las guitarritas ñoñas y blandengues! ¡Haced que de nuevo retumben, gloriosos, los órganos! ¡Acabad, por Dios, con la blasfemia de las iglesias feas como depósitos industriales! Y lo que es peor, no feas por error: feas por designio, feas por diseño.
¿Puede el cristianismo, puede la Iglesia alcanzar semejante transformación? […]
Difícil parece que pueda la Iglesia imprimir semejante orientación a lo religioso. Por una sencilla razón: si «un dios puede salvarnos», sólo puede hacerlo uno que no sea el Dios absoluto y omnipotente, real y físicamente presente en el que el cristianismo, aunque con las reservas (y son importantes) que luego se verán, siempre ha creído y cree aún. Cuando se sabe todo lo que del Cosmos hoy sabemos, sólo cabe creer en un dios muy distinto del que, reinando desde lo alto de unos cielos que en ninguna galaxia se encuentran, habrá estado durante unos mil quinientos años imperando sobre el mundo.
O lo que viene a ser lo mismo: sólo puede salvarnos un dios que habite en los cielos, sí, pero metafóricamente entendidos y reconocidos como tales; un dios que no sea más que un símbolo, una imagen.
¿Un dios que no sea más que un símbolo, una imagen? ¡Como si ser símbolo, metáfora, imagen no fuera nada! Como si fuera cosa de poca monta. Como si lo simbólico o imaginario fuera una especie de mengua frente a la contundencia de lo materialmente real.
¡Sé el primero en leerlo!
Libro en preventa
5% de descuento, máximo legal permitido
Envío gratuito en España
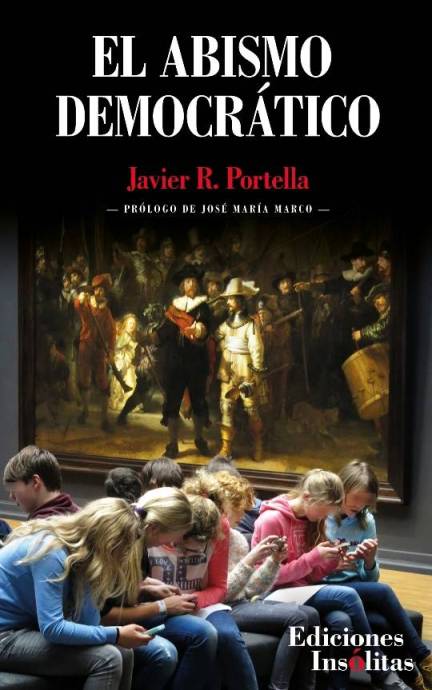











Comentarios