A los sepultureros de la belleza, a los aniquiladores de lo sagrado les da igual que, para sustentar el orden establecido, no sean capaces de otra cosa que de lanzar bolas de goma contra un grotesco monigote;[1] bolas que, de resultar insuficientes, serán obviamente incrementadas con otros más contundentes proyectiles.
¿Qué otra cosa podrían hacer? Están ayunos de ideas, carecen de cualquier Proyecto que tenga algo de grandeza, que sea portador de algo de ilusión. Asentados sobre el vacío, un único afán los mueve, tanto a ellos como a sus súbditos. Para éstos, para los de abajo, el bienestar material ha ejercido notables efectos analgésicos hasta la llegada de las actuales penurias y precariedades; para los de arriba, la codicia capitalista, el enriquecimiento sin límite, sigue ejerciendo los estimulantes efectos de siempre.
Y para todos, recubriendo la Res Publica (convertida en Res Privata), la vacua espuma que lo envuelve todo, el sempiterno sonsonete noche y día repetido: libertad y democracia, democracia y libertad… Como si bastara pronunciar tales palabras-talismán para sentirse a salvo, para cubrir de sentido el sinsentido, para colmar de contenido el vacío.
Suena hermosa la invocación a la libertad y a la democracia. Desde luego que lo es. ¿A quién se le ocurriría oponerse a ellas? ¿Quién quisiera abogar por la tiranía?
¿«Vivan las caenas»?... No, en absoluto. ¡Abajo las cadenas!
Haberlas quebrado es nuestro honor, por más que suprimiendo zozobras e inquietudes, las cadenas puedan dar la impresión de que el mundo es cosa firme y asentada; por más que, arropando a los mortales, las cadenas les hagan sentirse menos desnudos y desamparados; por más que sus hierros parezcan dar seguridad al mundo, imprimirle majestad. Como se lo imprimía, por ejemplo, la antigua monarquía absoluta de derecho divino, ésa cuyos súbditos, cuando Fernando VII regresaba a España después de haber entregado el país a Napoleón, lo aclamaban al grito de «¡Vivan las caenas!».
El problema no está ahí.
El problema no está en elegir entre someterse a las cadenas cuya falaz seguridad subyuga (en los dos sentidos de subyugar), o lanzarse a la mar por la que se navega con la cara azotada por el viento, la boca llena del sabor acre del vivir y la clara conciencia de que se puede zozobrar. Si tal fuera el dilema, la opción no ofrecería duda alguna: ¡lanzarse, cualesquiera que sean los riesgos, a navegar en libertad! «Homme libre, tu chériras toujours la mer» [Hombre libre, siempre amarás el mar], nos ordenaba Baudelaire.
El problema no está en navegar, sino en hacerlo sin zozobrar nada más echarnos al mar. Digámoslo sin metáforas: el problema está en escapar de esa otra falacia —la democrática— que ha sustituido a la antigua, a la que durante siglos encarnaron el Trono y el Altar; a la falacia que, envuelta entre cadenas, aportaba el aliento alto y grande —«sagrado»— del que hoy hemos perdido todo rastro. T
Tal es la cuestión: infundir a la vida en democracia un aliento alto, bello, egregio: sagrado; y lo que ello implica: todo un pálpito sustancial.
Tal es la cuestión: infundir a la vida en democracia —esa cosa tan prosaica— un aliento alto, bello, egregio: sagrado; y lo que ello implica: todo un pálpito sustancial.
He ahí la cuestión —la gran cuestión de nuestro tiempo, que diría aquél.
[…]
La gran coartada
La coartada de la buena conciencia democrática. Es la más endiabladamente sutil —y por ello la más poderosa: nadie la ve— de toda la historia. Consiste en tender una mano —la de la ley— con la que todo se da: toda la libertad, toda la pluralidad de opciones e ideas, incluidas las que puedan impugnar el orden imperante. Y mientras una mano lo da todo, la otra — la de la realidad económica y mediática— se dedica a quitarlo, a restringirlo. El campo de la libertad y la pluralidad que una mano siembra a mansalva, la otra lo acota y limita con puño de hierro. Sólo pueden acceder plenamente a él, sólo disponen de un poderoso altavoz las opciones e ideas acordes con el orden que está en vigor.
Es esta segunda mano la que asegura el mantenimiento del orden propiamente político: es ella la que hace que si usted va a votar sólo podrá hacerlo (seriamente) por alguno de los tres o cuartos partidos que andan, es cierto, peleándose sin parar…, pero sólo acerca de la estrategia con la que defender mejor los mismos principios, los mismos valores, los mismos intereses, el mismo mundo.
La otra mano —la que mediante la ley esparce pluralidad y libertad— es, sin embargo, igual de importante para el mantenimiento del Sistema. Es ella la que permite que los amos y los sostenedores de la actual democracia oligárquica se pongan las medallas de generosidad, tolerancia y bondad. Es esa mano la que encubre toda la intolerancia del Sistema hacia lo discrepante, es ella la que tapa su unilateralidad, toda su soñolienta uniformidad.
Es también esta misma mano la que, esparciendo dádivas de igualdad y caramelos de libertad, hace que cualquier petimetre pueda creerse que él y sus congéneres son quienes determinan, en últimas, los designios de una vida pública en la que, en realidad, sólo la voz de los poderosos resuena y sólo sus designios imperan.
Cuando la riqueza corría parejas con la belleza
Me paseaba recientemente por Venecia, la única ciudad del mundo que es a la vez ciudad-arte y ciudad-naturaleza, al igual que ayer era también ciudad-polis y ciudad-empresa. En medio de aquel olor tan suyo por el que se desliza una musgosa pero aún viva podredumbre de siglos, me envolvía aquella atmósfera que Thomas Mann y Lucino Visconti nos hacen sentir, en Muerte en Venecia, con más poder aún que en sus propias calles y canales. Contemplaba, fascinado, esa ciudad «cuyos amantes —nos dice Mauricio Wiesenthal— le regalaron oro, mármoles, mosaicos, pinturas, caballos de bronce, puentes de media luna y esas góndolas negras que son como tacones altos para que sus vestidos no se mojen en los canales».[2]
Y entonces, de pronto, comprendí.
¡Sí, es posible!, me dije jubiloso. Hoy desde luego no lo parece, pero lo que lo impide no son en absoluto razones de principio. Un día el milagro se obró. Y lo que fue posible un día, otro también puede volver a serlo. Un día fue posible que, movidos por una sed infinita, los hombres se lanzaran por mares y tierras a navegar y mercadear, a codiciar y ganar, a gastar y atesorar… Y a embellecer: a crear belleza, a generar grandeza, la más alta, la más enloquecida, la de esa ciudad que, si se alza sobre las aguas inconsistentes que le dan sentido, es porque se asienta —se asentaba…— sobre convicciones sólidas, sobre ambiciones decididas.
Las ambiciones y convicciones de aquellos abanderados del capitalismo que, junto con otros —los de Florencia, los de Siena, los de Amberes…—, plantaron las altas marcas de la modernidad. Fueron sus primeros, sus más arriesgados adalides: aves de alto vuelo que nada tienen que ver con las aves gallináceas que, chapoteando entre eficacias, fealdades e insignificancias, les sucederían siglos después.
Sólo una cosa tienen, sin embargo, en común: ambos son aves rapaces de desmesurada voracidad. También lo eran las de ayer: pregúntenselo, si no, a un tal William Shakespeare, a su Mercader de Venecia y a un usurero denominado Shylock.
¡Bendita rapacidad, sin embargo! ¡Bienaventurada codicia, venturosas ganancias, si son para alzar tales edificios, tender tales puentes, abrir tales plazas!, me decía en la de San Marcos mientras me tomaba, junto con Leddys, un Spritz sentado en uno de los sofás de terciopelo rojo del Florian, entre cuyos veladores de mármol y armarios de caoba iluminados por lámparas de contorneado cristal de Murano, circulaban los espectros de Casanova y Byron, de Balzac y Stendhal, de Verdi y Wagner, de Rilke y Nietzsche, de Proust y D’Annunzio que habían frecuentado el café inaugurado en 1720.
¿Será posible, me preguntaba dirigiendo mis pasos hacia las aguas majestuosas y soñolientas del Gran Canal, que alcancemos algún día algo parecido a esa conjunción de riqueza, belleza y poder?
Sí, también de poder. De ese poder que ojalá se despliegue algún día tan esplendoroso y majestuoso como lo fue aquél —me decía soñando entre las palomas, las gaviotas y los turistas que revoloteaban por San Marcos. Un poder entrelazado como aquél con la belleza, pero desprovisto (ahí al menos les hemos ganado, ¡y cómo!) de la crueldad de sátrapas orientales que anegaba el alma de aquellos Dogos —añadía ya en su palacio— que vivían en salones, alcobas y aposentos alzados sobre la mismísima cabeza de sus enemigos, a quienes tenían el mal gusto de encerrar en las mazmorras construidas en los sótanos del Palazzo Ducale, ahí donde, hasta que logró escapar, también estuvo preso Casanova, el más libre y libertino de los hombres, aquel Casanova que hoy no habría sido encarcelado por los Dogos del poder, sino por los dogos hembras de hocico corto que van ladrando por el mundo para tratar de aplacar su incontenible y feminista rabia.
[1] El espantajo del fascismo, al que el libro se ha referido con anterioridad. ⌈N. d. R.⌉
[2] M. Wiesenthal, El esnobismo de las golondrinas, Edhasa, 2010, p. 1.050.
¡Sé el primero en leerlo!
Libro en preventa
5% de descuento, máximo legal permitido
Envío gratuito en España
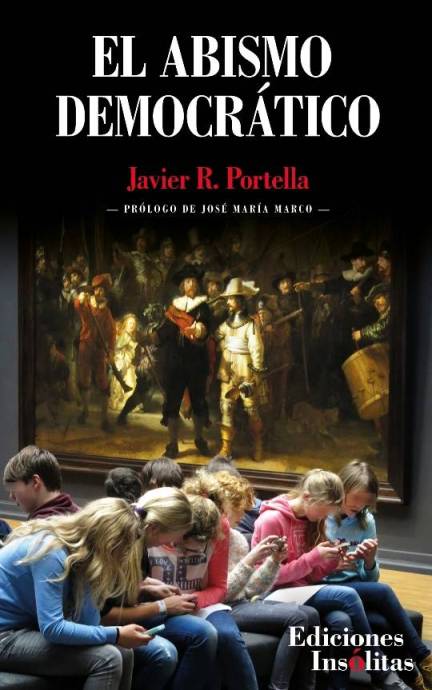











Comentarios