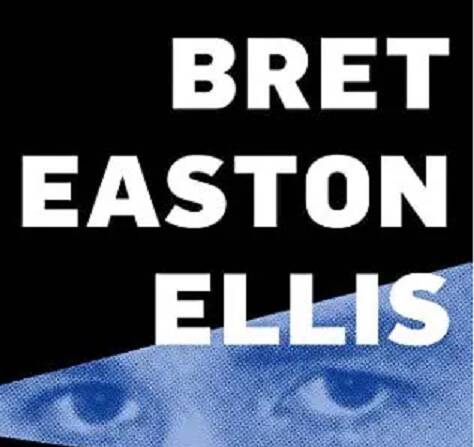No es casualidad que el truco literario empleado tanto en El pasajero como en Los destrozos para fingir una narrativa mínimamente asequible sea el thriller. Ya saben: asesinatos, desapariciones, tensión y toda esa galería de efectos especiales tan trepidantes que el “género” ofrece en todas y cada una de sus variedades para encandilar al lector. Superado el macguffin, llega lo que ambos autores quieren contar: eruditas discusiones sobre física y filosofía, desde planteamientos cercanos al “horror cósmico”, en el caso de McCarthy; y unas deslumbrantes y mordaces memorias de juventud, que permiten captar ese instante de cruce entre la pérdida de la inocencia y el imperio del deseo, en el caso de Easton Ellis.
Sobre el papel, El pasajero cuenta la historia de un buceador, hijo de un eminente físico y hermano de una suicida, que investiga la desaparición de su compañero al tiempo que, como ya sucediera en No es país para viejos (2005), encuentra una maleta llena de dinero, de dudosa procedencia; y, por su parte, Los destrozos narra la vida de un joven aspirante a escritor que vive acomplejado por su homosexualidad, y que además procede de una familia adinerada en una ciudad de Los Ángeles asolada por los crímenes cometidos por un extraño asesino en serie. La novela de McCarthy, deudora del terror moderno, trata sobre la imposibilidad de saber, muestra un problema epistemológico y existencial de primer orden, a través de una trama falsamente noir regada de disquisiciones sobre la física contemporánea y su desasosegante hallazgo vital; mientras que la de Easton Ellis, en muchos sentidos una versión muy particular de It (1986) y películas tan célebres como Halloween (1978) o Pesadilla en Elm Street (1984), permite contar la Historia de los Estados Unidos en un momento histórico muy concreto, a través de la vida del narrador ―apenas un disimulado alter-ego― y su grupo de populares amigos, en el último año antes de marchar a la Universidad.
Cuando en la novela de Ellis leemos “las chicas deprimidas están todo el tiempo pensando en dar fiestas”, resulta imposible no preguntar de qué hablamos cuando hablamos de depresión. Mark Fisher bien lo sabía: de algo más profundo que una simple patología personal. Por eso escribe lo siguiente sobre el fantasma que mejor conocía: “La depresión es, después de todo y sobre todo, una teoría sobre el mundo y la vida”. La depresión, siempre la depresión, como algo más grande que una simple enfermedad: es un síntoma generacional que trasciende a toda generación. Del No Future y esa “lenta cancelación del futuro” a la vertiginosa pulverización del pasado sufrida por una luminosa generación —en muchos sentidos, casi todos ellos artísticos, la última, en el marco del mundo posmoderno— que todavía alcanzó a conocer un mundo mejor. Eso es lo que nos cuenta en Blanco, de manera sintética, Easton Ellis; aquello a lo que puede dar forma definitiva, desde el embotamiento, en Los destrozos.
La descripción de un ataque de ansiedad en las primeras páginas de Los destrozos resulta, en ese sentido, evidente. Continuando la labor de su hermano pequeño, el también clarividente Blanco, donde a través de un buen puñado de música y cine; y también de demasiadas fiestas, toneladas de droga y unos cuantos litros de alcohol muy, pero que muy sofisticado, se lamenta por la involución puritana en marcha. Ah, y sexo, todo el sexo esperable de un voyeur cinéfilo confeso: “La sala era uno de los pocos sitios donde era consciente de que podía salvarme, porque las películas eran una religión en aquel momento, podían cambiarte, alterar tu percepción, podías levantarte hacia la pantalla y alcanzar un momento de trascendencia, todas las desilusiones y temores se borraban durante unas horas en aquella iglesia: las películas actuaban en mí como una droga”. Hollywood: el Paraíso de los mirones, un Paraíso donde nadie puede estar a salvo de las miradas.
Hay mucho cine y mucha música en la última novela de Bret Easton Ellis. Dos aspectos, junto con el autobiográfico, que llevan a la comparación con el último libro de su coetáneo Quentin Tarantino, Meditaciones sobre cine (2023): “Yo era un joven entusiasta del cine en una época en que las películas eran una pasada”. La crisis de los sesenta, que ni el citado Fisher, ni otro experto en depresiones post-capitalistas y post-modernas, el también desaparecido David Foster Wallace, alcanzarán ya a vivir, está siendo muy inclemente con una generación que ha producido a algunos de los grandes artistas de nuestro tiempo. Easton Ellis pertenece a la última generación verdaderamente grande de la posmodernidad norteamericana: C. Palahniuk, P.T. Anderson, J. Lethem, D. Fincher… Y algunos otros nombres que ya hemos citado en estas líneas.
Sólo queda el único espectáculo de nuestra degradación, en un mundo de realidad virtual replicada a través de un sinfín de pantallas. El Progreso, ahora lo sabemos, era esto: precariedad laboral, depauperación material y espiritual, dependencia sanitaria y superficialidad emocional (e incluso existencial). Y a los jóvenes, perdidos en el fondo de una rebelocracia patrocinada por el propio Sistema (sea en su variante de Estado, sea en su variante de Mercado), no nos queda ni el pálido consuelo de la insurrección. La insubordinación está desfasada: ya sólo hay depresión. El gringe y el punk, los finales tristes, el entretenimiento crítico, exigente y adulto, pasaron de moda décadas atrás. Del cyberpunk hemos pasado al reinado Disney de lo naif. Ritmos de reageton y música generada con Auto-Tune, alcohol de garrafa y marihuana con sabor a culo, sexo rápido con condón y sin emociones, masturbación eyectada en red y jóvenes convencionales, aburridos y, en definitiva neo-conservadores, –por más trap que escuchen y aspecto de “pandillero” de la calle que crean tener–, huecos de no ser por sus tibios sueños de funcionariado. El mundo real es un coñazo y únicamente en la literatura encuentra uno algo de auténtico Karnaval que poder llevarse a la boca.
¿Qué alternativa al capitalismo?
Sigue sin haber alternativa viable al capitalismo. Por más que algunos, como Duguin, desde un código cultural completamente ajeno a la devastación occidental, se atreva a soñar una Cuarta Teoría Política cargada de un futuro que a los devotos de la nostalgia y el inevitable suspiro les está vedado. Seguimos anclados en ese mundo yuppie que, como supo representar Thomas Pynchon en Vineland (1990) dejó atrás la —inevitablemente ingenua, torpe y del todo fallida— utopía hippie de un mundo mejor. Cuyo testigo tomaron obras como American Psycho (1991), El club de la lucha (1996) y Cosmópolis (2003). Con el “capitalismo de la vigilancia” post-11S (S. Zuboff), la “silicolonización del mundo” (E. Sadin) y una hipermodernidad (G. Lipovetsky) nihilista y fragmentada. Por eso algunas de las grandes películas contemporáneas, como Zodiac (2007), Puro Vicio (2014) y Érase una vez en Hollywood (2019), entre otras, se ven en la obligación a volver a una época anterior al No future, a esos gloriosos años 70 donde el New Hollywood de Peckinpah, Schrader, Milius, Coppola, Scorsese y De Palma aún era capaz de dominar el panorama artístico de la época, de un tiempo donde en apariencia todavía quedaba alternativa al consumismo de los hombres-robot y esas “mujeres que ya no lloran, que ahora facturan” con el aplauso entusiasta de una juventud demasiado prematuramente avejentada. Que no ha tenido inocencia, por la exposición temprana a Internet; y que tampoco ha conocido el deseo, salvo en una versión depauperada, creada a base de Tinder y a imitación de RedTube.
El paso de la generación X a la generación Z, con una horda idiota de millenials a modo de puente, no ha sido grata. Entre medias se han perdido unas cuantas dosis de sofistificación artística y existencial. La música popular y el cine —que ya de por sí es un género popular— han perdido su aura religiosa, para que la industria y las grandes empresas engullan todo lo que había de humano en ellas. Ante todo han retrocedido la inteligencia, la libertad y la sensibilidad. Y ese espacio se lo hemos regalado a las máquinas, a cambio de un mundo menos espontáneo, poco vivo, compuesto por las redes sociales y el avatar virtual. Escribe Easton Ellis: “Tanto novelas como películas parecen formas artísticas del siglo XX, no del XXI. Todo eso se acabó, ha sido reemplazado por la telerrealidad e Instagram”. Los jóvenes somos, para nuestra vergüenza, clientes a perpetuidad de un Sistema que, en su vertiente sanitaria, se asegura de hacernos adictos a los ansiolíticos y a los antidepresivos como única forma de despertar por las mañanas sin un deseo demasiado pugnaz de suicidio.
En ese mundo donde bailar aún era posible sin sentirse como un simio rodeado por ruidos guturales
En ese mundo donde bailar aún era posible sin sentirse como un simio rodeado por ruidos guturales; y donde el ritual de la sala a oscuras, como evidencian en su obra literaria Tarantino o Easton Ellis, era lo más parecido a una liturgia para muchos de los jóvenes que se criaron entre retazos de celuloide. Una vez más, es una novela, una gran novela, enorme, titulada Los destrozos y situada más allá de nuestro limitado tiempo histórico, es capaz de cerrar la boca con resolución a cualquiera de esos “iluminados” que cada cierto tiempo insisten en repetir que la novela es un género acabado, para a cambio convencernos de que es precisamente la novela, ese glorioso género inventado por Miguel de Cervantes, lo único que aún guarda algo de salud uando la posmodernidad ya se ha superado, para demostrar con creces hasta qué punto la literatura es necesaria y sigue viva en un tiempo tan agónico y convulso como el nuestro.
Imposible, pues, no caer de lleno en la melancolía por esa época perdida, cuando las drogas no eran de diseño, ni tan jodidamente caras; y tampoco las películas eran seleccionadas por un maldito algoritmo, ni se veían en el ridículo diámetro de una pantalla de teléfono (como se ve ahora todo, incluso a la familia o a los amigos, por otro lado). Sólo hay una droga verdaderamente vigente, que permita en serio abandonar esta realidad delicuescente e inabarcable durante algunas horas: el Simulacro. Otra droga más producida por los mecanismos del sistema y envasada al vacío con eficiencia: el Espectáculo. Con su consecuente cara B en forma de patología: la paranoia. Enfermedad de la que ninguno puede escapar. Ni siquiera los que consumen medios de comunicación oficiales, adoctrinados para la ocasión, o los verificadores profesionales debidamente financiados. Es igual: dame otra raya de coca con sabor a zapping de televisión o a hilo de Twitter. Todo para ocultar el vacío que esconde este espléndido Sueño Americano inoculado décadas atrás.
℘
Y así es como, camino del año 2030 esperado por nuestras pervertidas élites financieras, caminamos hacia el sueño húmedo de la burguesía desde los albores de la modernidad: la felicidad. Lo cierto y verdadero es que la felicidad me interesa una puta mierda. Prefiero ser un raro, un friki, un tarado e incluso un criminal. Depresión o felicidad, parecen querer decirnos los dirigentes de la sociedad y sus epígonos mediáticos, y yo me quedo con Fisher y Foster Wallace en el disco rayado de una música que todavía rezumaba humanidad. Al menos quedan los libros para los impenitentes que aún no nos resignamos a dejar de soñar, que no queremos renunciar al embotamiento. Para la mayoría de la población, en cambio, que ha abandonado los mundos de la imaginación y el recuerdo para abrazar la terapia, el coaching y el consumismo, parece bastar con el material ofrecido por Netflix, Prime Video, TikTok y HBO en streaming.
La vertiginosa pulverización del pasado nos ha dejado una vez más sin futuro. La depresión narcisista, el insoportable malestar del ser angustiado y la ansiedad propia de quien es empresario exhausto de sí mismo, parecen ser los males inevitables de la época. Y una rampante falta de amor. Y una evidente crisis de incomunicación generalizada. Pero leer siempre es soñar misterios de amor. Incluso en una novela llena de asesinatos, y ante todo tan desoladoramente bella, como lo es Los destrozos (2023), que no es más que otra, siempre penúltima Gran Novela Americana, que no tiene nada que envidiar a El gran Gatsby (1925), con personajes tan jóvenes, resplandecientes y trágicos como los que aparecían en aquella, y que además tiene más fiestas y hasta mejores piscinas.
Sólo queda una última cuestión por definir: el final. ¿Terminará alguna vez este goteo de películas y novelas que, como en el caso de Beau tiene miedo (2023) y de Los destrozos (2023) todavía mantienen viva la maltrecha imaginación de una época cada vez más apocada en un espacio mental aterradoramente angosto? ¿Acabará alguna vez esta época donde cualquier atisbo de gozo es inmediatamente ahogado en un profundo mar de desasosiego y soledad? ¿Es aún posible un futuro que no esté poblado por los zombis y las máquinas? Y, lo que es más importante aún, ¿acabará este insoportable artículo lleno de listas de la compra inútiles, que parece no ir a ninguna parte y que lejos de demostrar alguna inteligencia únicamente evidencia la incontenible verborrea de su autor? Tranquilidad: ya acaba. De manera tan abrupta como la vida, como todo lo vivo, lo hace siempre. Así, gracias a la banda sonora de Easton Ellis: “It means nothing to me. This means nothing to me. Oh, Vienna”.