Los bárbaros siguen avanzando. Nos quieren destruir, nos están destruyendo ya, pero nadie mueve un dedo para detener su avance. Primero, pretendieron prohibir a Beethoven. ¡Sí, a Beethoven! Luego le llegó el turno a Homero. ¡Sí, a Homero! También han atacado a la pintura haciendo retirar de los museos grandes obras maestras tildadas de machistas. ¡Sí, grandes obras maestras de la pintura! Y ahora, subiendo un peldaño más en la ignominia, le acaba de llegar el turno al conjunto de la música por excelencia: la música clásica. ¡Sí, la música clásica!
Unos energúmenos, miembros del cuerpo profesoral de la universidad de Oxford, han reclamado que, en los estudios musicales, se retire o se reduzca considerablemente la presencia de la música clásica, acusada de «complicidad con la supremacía blanca» y de «ofender y angustiar a los estudiantes negros». Perdón, «de color». Pretenden, por ello, que la «música blanca europea de la época del esclavismo» sea sustituida por «músicas africanas, globales y pop». (Para más información, aquí.)
¡Cómo si la música clásica no estuviera ya bastante sustituida! No en los conservatorios y auditorios (ahí todavía no), pero sí en la calle, en el ambiente de la época, en el aire del tiempo: en el bumba, bumba, bumba, más concretamente hablando, con el que te rompen los oídos al tomar un taxi («¿Sería tan amable de bajar la música?» «Música», te ves obligado a decir), al entrar en un bar, al ir a un restaurante o al descender a los infiernos (jamás lo haría) de una discoteca.
El bumba, bumba, bumba con el que te rompen los oídos al tomar un taxi o al entrar en un bar
Es lo que les gusta, lo que les encanta. No sólo a los bárbaros de Oxford, no. A todos. Al pueblo soberano. Incluso a ese pueblo que, sin embargo, es lo único que, en otros campos, nos puede salvar en caso de que, un día, las opciones populistas e identitarias consigan triunfar. (¿Ha reparado alguien en la ambientación musical de los mítines de Vox? Mejor olvidarla, por más que la impongan, probablemente, las exigencias del marketing electoral; y no, no pienso ahora en el himno nacional de Manolo Escobar.)
El bumba, bumba, bumba es nuestra «música», la de la época de la fealdad. Fuera, recluida en su gueto para especialistas y melómanos, se queda la música sin más, la música por excelencia, ésa a la que llaman «clásica» y que ahora hasta se quieren cargar. (El que la versión contemporánea de dicha música caiga también en una especie de bumba, bumba mediante la negación de la armonía, el ritmo y la melodía en que consiste la deconstrucción dodecafónica, constituye obviamente otro asunto; aunque paralelo.) La música sin más, decía. ¿O acaso en los tiempos de aquel glorioso, esplendoroso estallido musical que fueron los siglos XVII, XVIII y sobre todo XIX, se le habría ocurrido a alguien llamar «música clásica» a lo que interpretaban los Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Strauss, Chaikovski, Verdi, Wagner y compañía? No. Era la música. La música sin más. La que marcaba y acompasaba el aire mismo del tiempo.
Y al lado de ella, como siempre, la otra, la música popular. ¿Como siempre?… No. También la música popular —nada que ver con el bumba, bumba—, está hoy de capa caída. Aún tiene, es cierto, sus entusiastas y aficionados (la música «clásica», también), pero lo que constituye la música de nuestro tiempo…, lo que de verdad mola, tío, lo que suena en el taxi, en los bares, en los conciertos multitudinarios, no son cosas como el jazz o el flamenco, por citar lo más hondo y exquisito, o cosas que en su día fueron tan acendradamente populares como las coplas, las zarzuelas, las operetas, las mil músicas y cantos regionales (¡la jota, por ejemplo!) tanto de España como de Hispanoamérica, sin olvidar aquellas entrañables canciones francesas, italianas, americanas, españolas..., las de nuestros cantautores en particular, que sí, que sí, es cierto, nadie hoy les niega el pan y la sal, nadie pretende (todavía) que haya que prohibir esas músicas y canciones que, siendo creación del hombre blanco (salvo el jazz, que es mestizo), también podrían humillar a los negros. Nadie lo pretende, ni siquiera en Oxford. Pero, pero... Oye, colega, vamos a ver (y escribirán «haber»), ¿a ti, tío, aún te molan esas cosas tan viejas, tan rancias?
Al hombre blandengue todo eso le parece muy mal
Salvo los propios interesados, no hay nadie, estrictamente nadie que defienda las aberraciones que promueven los energúmenos de Oxford y de las demás universidades. Si se hiciera una encuesta, estoy convencido de que el «No estoy de acuerdo» daría porcentajes del 80 o el 90 por ciento. Incluso sería mayoritario el «Estoy profundamente indignado».
Y sin embargo…
Sin embargo, con esa sola indignación no vamos a ninguna parte. Nada se resolverá con sólo indignarse. Como nada resolverá nunca el hombre blandengue, ése que, después de parecerle muy mal los puñetazos que recibe, va, se encoge de hombros, lo comenta acaso en el bar («Hay que ver, hay que ver, qué bestias que son».) y no mueve ni un dedo.
¿Qué dedos se pueden mover?
Exactamente los mismos que, cerrando sus puños, todos moverían —sería tan legítimo como necesario— si les quitaran las vacaciones, si redujeran su pensión, si disminuyeran drásticamente su salario. Si atacaran, en una palabra, el corazón de su bienestar.
Aquí, en cambio, lo atacado es más decisivo aún. Lo atacado —pero las víctimas ni se dan cuenta o les importa un bledo— es el corazón mismo de nuestro ser, de nuestra cultura, de nuestra civilización. Es el corazón de lo que llena de sentido nuestra vida y nuestra muerte.
Ante semejante ataque, sólo cabe una cosa: defenderse. No, mejor; sólo cabe una cosa: contraatacar, tomar la iniciativa.
Y la iniciativa no se toma quejándose como plañideras. La iniciativa se toma teniendo muy claro lo que corresponde hacer. (Quizás no se disponga aún de medios suficientes para hacer lo que se impone; pero sólo si se sabe lo que hay hacer se podrá algún día disponer de los medios con que hacerlo.)
¿Qué es lo que corresponde hacer?
Fijémonos de dónde procede esa peste, de dónde salen quienes pretenden abolir a Beethoven, acabar con Homero, sustituir la música por el pop, prohibir los cuadros tildados de machistas. Todo eso —y junto con ello toda la ideología de lo políticamente correcto— sale de un mismo lugar: de la universidad (y cronológicamente hablando, de las universidades americanas). El templo del saber se ha convertido, dicho con otras palabras, en máquina de destruir el saber. Todos esos demoledores de la cultura, tanto los de Oxford como los demás, son universitarios, miembros, más exactamente, de lo que en El abismo democrático he dado en llamar «el Gran Tinglado de la Culturilla».
Mantener a esa gente en sus puestos es como mantener a un bombero pirómano, a un orador tartamudo o a una puta beata
La solución, por tanto, es muy clara. Cuando un cáncer corroe tu ser, cuando algo apunta al centro de tu corazón y te amenaza de muerte, no caben ni medias tintas ni paños calientes: sólo cabe arrancarlo, extirparlo. Empezando por la medida más imprescindible ya: la fulminante destitución de los pretendidos docentes que abogan por acabar con la cultura y la civilización. Mantenerlos en sus puestos es tanto como mantener a un bombero pirómano, a un orador tartamudo o a una puta beata.
Ahora bien, todo el mundo coincidirá en reconocer que está muy mal y es muy feo lo que esta gente pretende, pero ¿cuántos estarían de acuerdo en adoptar tan drásticas, tan autoritarias medidas? ¿Tal vez hasta tan «dictatoriales medidas»? Lo sabremos, por lo que a los lectores de El Manifiesto se refiere —pero estoy convencido de cuál será su reacción mayoritaria—, mediante la encuesta que hemos colocado en nuestra misma portada. Les invitamos, amigos, a participar en ella. (En móviles, se encuentra al final de todo; en ordenadores de sobremesa, arriba a la derecha.)


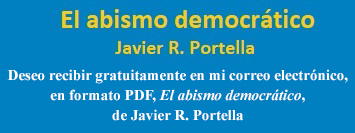






Comentarios