Intervención de nuestro director, Javier R. Portella, en el Coloquio de este año del Institut Iliade, "Restaurar lo político. Identidad, soberanía, sagrado", celebrado el pasado 2 de abril en París.
¿Lo sagrado y lo político? Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué relación puede haber entre ambas?
Es cierto —añada tal vez el escéptico lector—, habla usted de “lo” político y no de “la” política. Es decir, de cosas serias, relevantes, esas que están por debajo de las intrigas sosas y ramplonas de la politiquería cotidiana. Muy bien, pero ello no basta en absoluto para pretender que exista algún tipo de relación entre lo sagrado y lo político. ¿O se cree usted que aún persisten aquellos tiempos en que los reyes de Francia eran coronados —“consagrados”, se dice en francés— en la catedral de Reims? Francia, y lo mismo ocurre en cualquier país democrático, es un Estado laico en el que ha quedado excluida, prohibida, en realidad, cualquier relación entre la religión y la política (o “lo político”, si tanto se empeña con ese término).
Debo reconocerlo: es cierto. La religión está completamente excluida, tanto por la ley como por las costumbres, del espacio público. Ha quedado reducida a lo privado, al exclusivo ámbito de la conciencia del individuo creyente.
Por supuesto. Lo que ocurre es que no es exactamente de religión de lo que estamos hablando. El aliento sagrado que se desvanece en el mundo de hoy no es sólo el de lo divino. Es algo mucho más amplio. Tanto, que constituye el fenómeno más determinante de nuestro tiempo: algo que, hasta ahora, ningún hombre había conocido; algo que no había ocurrido jamás en época alguna. Y ese “algo” tiene un nombre muy claro y sencillo, pero que nadie usa: desacralización del mundo. Una desacralización que constituye el resorte último de la decadencia que nos aflige.
¿Qué es “lo sagrado”?
¿Qué es “lo sagrado”?, eso que hay que poner entre comillas para que no se confundan quienes lo asimilarán sin más a lo divino o religioso. ¿“Lo sagrado”?… ¿Cómo hacer para que lo entiendan esos hombres que ya llevan tanto tiempo privados de ello (dos siglos en sentido amplio, varias décadas en sentido estricto)? No es fácil que lo comprendan.
La desacralización del mundo: el resorte último de nuestra decadencia
No lo es porque esos hombres sólo tienen ojos para lo concreto, lo tangible, lo útil..., mientras que “lo sagrado” —algo que se despliega en cuatro grandes ámbitos: el arte, la naturaleza, el culto a lo divino y lo político— les echa en cara a esos mismos hombres lo más intangible de todo: lo inefable, lo maravilloso, ese “algo superior” que refulge por encima de las cosas de la vida corriente... al tiempo, sin embargo, que se halla inmerso en ellas y en ningún otro lugar.
Pero me he precipitado. He dicho que “lo sagrado” es ese algo superior que... Y no, “lo sagrado” no es “algo”. Ni superior ni inferior. “Lo sagrado” no es ninguna cosa concreta, positiva. No se circunscribe ni a eso, ni aquello, ni a lo de más allá. Es como una oscilación, como un permanente ir y venir entre una presencia y una ausencia. Algo (un “no sé qué”, decía san Juan de la Cruz) que está ahí, en nuestras manos... al tiempo que se escapa de todas las manos. El aliento de “lo sagrado” (un aliento, un impulso, un soplo…) nos lo ofrece todo; pero sobrecogiéndonos, nos impide cogerlo, aprehenderlo. Inaprehensible, esto es lo que es.
Los cuatro ámbitos de “lo sagrado”
“Lo sagrado”, decía, se despliega en cuatro ámbitos. Veamos cada uno de ellos.
“Lo sagrado”: es decir, lo inefable. Tan inefable como la belleza de la naturaleza, que nos impacta, nos embarga… sin que nada nos diga qué hace que nos impacte y embargue.
“Lo sagrado”: tan inefable como la otra belleza, la del arte, que nos estremece de tal modo que, al tiempo que lo muestra y revela todo —todo lo esencial—, nos deja sumidos en el asombro y el misterio
Para la belleza del arte y la naturaleza las cosas están claras; para el enigma de la religión también. Pero vayamos a nuestro asunto. ¿Cómo podría lo político tener algo que ver con “lo sagrado” cuando la sacralidad del soberano ha desaparecido por completo, cuando ni magnificencia, ni solemnidad, ni ritual envuelven en lo más mínimo al príncipe? No sólo eso. Ha desaparecido también la emoción que embarga el espíritu de un pueblo. La banalidad sosa y gris (o espantosa: pensemos en el lenguaje politiqués) impera en la ciudad.
Y sin embargo...
Sin embargo, ocurre con la desacralización de lo político lo mismo, en últimas, que sucede con la desacralización de los otros tres ámbitos: achatados, banalizados, desacralizados. Ahí tenemos la naturaleza, convertida en vulgar depósito del que extraer materias primas y entretenimientos turísticos. Ahí tenemos el “arte” contemporáneo, convertido en abyecto reino de la fealdad y del no-arte. Y ahí tenemos la religión, ese culto a lo divino cuya desacralización ha sido expresamente promovida, desde el Concilio Vaticano II, por la mismísima Santa Madre Iglesia.
Y sin embargo, por degenerados que estén hoy el arte, la religión y la naturaleza, lo sagrado se mantiene en pie. Oscuramente, escarnecidamente incluso; pero presente. Si no..., ya todo se habría acabado para siempre.
Por más que el “arte contemporáneo” haga todo lo que puede por liquidar la belleza y destruir el arte, sólo parcialmente lo consigue: se mantiene en pie tanto nuestra ansia de belleza como nuestro estremecimiento ante la que en otros tiempos imperaba.
Por más que la naturaleza se vea hoy afeada, desfigurada de monstruosa manera, no por ello dejan de sobrecogernos su belleza y su verdad . Aunque no a todos, es cierto. No a la masa de los turistas, no a la masa de los técnicos.
Por más que la religión pretenda desacralizar el culto de lo divino, no por ello un cierto dios, un dios distinto del hasta ahora conocido, deja de ser capaz —decía Heidegger— de salvarnos.[1]
En una palabra, por más pisoteado que esté, el aliento de “lo sagrado” sigue presente, pese a todo, en el seno de la belleza, de la naturaleza y de lo divino. Y también, pese a las apariencias, en el seno de la ciudad, es decir, de la polis, de lo político.
Es ahí, dentro y a través de la res publica, donde se despliega nuestra presencia de hombres en el mundo. Es ahí, en medio del ruido y el furor de la historia, donde todo se juega.
¿En qué consiste nuestro destino?
Es ahí donde los pueblos son y están. Son..., pero ¿qué son, en realidad? ¿En qué consiste su ser, su destino, como se decía cuando parecía haber algo con lo que rellenar tal término? ¿Hacia dónde vamos, hacia qué destino nos encaminamos? ¿Cuál es el rumbo, el sentido de la historia? ¿Está acaso escrito en algúnn sitio?
No, en ninguno. Navegamos sin rumbo prestablecido; sin que lo establezcan ni Dios ni la Tradición (o el Proletariado, como decían aquéllos; o el Progreso y la Razón, como dicen los otros).
No hay sentido en la marcha de la historia. Y sin embargo... Sin embargo, la historia —reaparece lo paradójico, lo asombroso, lo maravilloso— es cualquier cosa menos el lugar donde se despliega el sinsentido, donde impera el caos. Si así fuera..., ya todo también se habría acabado.
La historia —es decir, el mundo tomado en su dimensión temporal— es el lugar donde se entrecruzan sentido y sinsentido, desvelamiento y ocultación, presencia y ausencia, ser y no ser. La historia, por decirlo de otra forma, es lo que nosotros mismos hacemos y lo que, a la vez, nos hace ser. La historia, el mundo: eso de lo que somos tanto los actores como los receptores.
Por ello, incluso ahí donde todo se vuelve plano, soso y banal; incluso ahí donde el estremecimiento de “lo sagrado” parece haber desaparecido por completo; incluso ahí donde los hombres se imaginan que todo es mero fruto de su acción y de su antojo, incluso ahí la historia —“lo político”, por usar el término de antes— sigue formando parte de ese algo intangible a lo que llamamos “lo sagrado”. La historia, dicho con otras palabras, es esa cosa fascinante que se teje entre la luz que nos ilumina como pueblo en marcha hacia nuestro destino, y el misterio que nada nos dice sobre el destino hacia el que nos dirigimos.
No basta, por supuesto, con que lo sagrado permanezca enterrado de tan paradójica forma en las honduras de lo político. Se impone que brille al aire libre, a la luz pública. Se impone que encuentre, más particularmente, cauces y símbolos de expresión. Y para ello, se impone acoger y abrazar con júbilo la ambivalencia fundamental que marca nuestro destino como pueblo, como comunidad inscrita en la historia.
Tal es, sin duda, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos hoy. Esperemos que los hombres de nuestro tiempo sepan ser dignos de él.
[1] Lo decía Heidegger y, retomando su célebre sentencia, lo digo yo en mi libro El abismo democrático. El título dado a su reciente traducción francesa, N’y a-t-il qu’un dieu pour nous sauver? [¿Sólo un dios puede salvarnos?], alude expresamente a dicha cuestión.




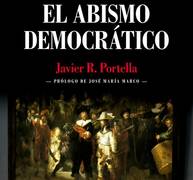






Comentarios