¡Ah, España! Entre la Reconquista y los conquistadores, España ha llevado su furia hasta el fin del mundo, como Aguirre. Es menos europea que rusa, dijo Michel del Castillo, un español nativo. Por un liberal como Ortega y Gasset, ¿cuántos Miguel de Unamuno y Don Quijote ha producido? España es siempre un poco irracional; en ella, la razón entra en ebullición; tiene visiones; no reflexiona —respira, inhala, exhala. Encarnándose y descarnándose a la vez —«demasiado católica para ser verdaderamente cristiana» (Castillo, de nuevo)—, hace tiempo que fabrica matadores y eclesiásticos en cadena, vacilando entre el culto a Mitra y el de Torquemada. Hay algo amargo en ella: la amargura de los cítricos y del amargor. Por supuesto, esta España está muerta —dormida, como diría Dominique Venner—, petrificada tras los muros de El Escorial. Es un sueño tan lejano como el de Calderón. La Movida pasó por ahí y se fue, como una película de Almodóvar. Si hay un español que es consciente de ello, es Javier R. Portella. Periodista, ensayista, novelista y editor, corresponsal de Éléments en el país de José Antonio Primo de Rivera, ha publicado N’y a-t-il qu'un dieu pour nous sauver ? [¿Sólo un dios puede salvarnos?]. Fuimos a su encuentro.
Hace casi diez años publicaste en francés Les esclaves heureux de la liberté [traducción de Los esclavos felices de la libertad]. ¡Hermoso oxímoron! ¿Nos puedes hablar de este libro? Creo que nos ayudará a entender el proceso que te llevó a escribir N’y a-t-il qu’un dieu pour nous sauver? [¿Sólo un dios puede salvarnos?].
Nos ayudará tanto más cuanto que mi último libro es, en cierto modo, la continuación de los Esclavos felices de la libertad que Dominique Venner, con una hipérbole demasiado generosa, calificó de «bomba atómica filosófica». Una bomba, en la medida en que el cuestionamiento radical de nuestra época va acompañado de... su elogio; del reconocimiento, más exactamente, de sus virtudes potenciales, una paradoja que ya está contenida en ese título que habla de unos esclavos… libres. Entendamos: lo que nos hace esclavos es, en el fondo, la propia libertad, en la medida en que no es asumida, no es vivida en lo que tiene de grandioso y aventurero. Lo que encadena a tales esclavos es
La dificultad de mantenerse de pie sobre el fondo sin fondo que supone la libertad
la dificultad de mantenerse de pie sobre el fondo sin fondo que supone la libertad, sobre la inexistencia de cualquier fundamento y especialmente del divino. En la medida en que ese desvanecimiento —esa indeterminación— no se vive como la aventura arriesgada y gozosa que debería ser, el hombre moderno se ve atado a unas cadenas («felices») en las que el gran misterio que da sentido y belleza al mundo se llena de vacío y fealdad.
El título en español de tu libro es El abismo democrático. Me gustaría pedirte que lo explicaras: no sabíamos que la democracia escondía un abismo. ¿Sería fundamentalmente hostil a lo sagrado?
Hostil a lo sagrado... y a esos hombres que, supuestamente libres, ni siquiera ven el abismo en el que han caído. Lo desconocen porque está cubierto por la más sutil de todos los engaños: el que pretende que el destino del mundo es decidido por el conjunto de los hombres; por esos hombres —esas multitudes atomizadas— que sólo deciden, en realidad, una cosa: elegir cada cuatro o cinco años entre opciones cuyas diferencias son tales que, francamente..., tanto monta, monta tanto.
Todas las alternativas democráticas, dicho de otro modo, se desenvuelven exclusivamente dentro del Sistema, como se le denomina; dentro de una única y misma concepción del mundo. Si defiendes una visión completamente distinta (por ejemplo, una que no sea ni materialista, ni individualista, ni igualitarista; una que abogue por la belleza y la grandeza de nuestro destino), tendrás, desde luego, derecho a defenderla; pero encerrado en la marginalidad, imposibilitado de acceder a los grandes medios de comunicación, tendrás muy escasas posibilidades de que triunfe.
A menos que... A menos que ocurra la excepción. Porque puede ocurrir (aunque es rarísimo, ¿cuántas veces ha sucedido en dos siglos?) que surja alguien que, rompiendo la baraja, consiga imponer una visión totalmente distinta de las cosas. ¡Quieran los dioses que así sea para Francia (y para todos nosotros) el próximo mes de abril!
Todo ello está ligado, por lo demás, a esta otra dimensión del abismo democrático que mencionabas, y que aún es más importante: la hostilidad a lo sagrado.
Sí, porque tu tema no es tanto la religión como lo sagrado. ¿Qué diferencia hay entre ambos? ¿Qué es la religión, qué es lo sagrado?
¿Qué es lo sagrado?… ¿Cómo hacerlo sentir a esos hombres que llevan tanto tiempo privados de ello? No creen más que en lo concreto, lo tangible, lo útil... mientras que lo sagrado —ese «algo» que estalla en el arte, la naturaleza, la ciudad y el culto a lo divino— les echa a la cara lo más intangible de todo: lo inefable, lo maravilloso. Pero quizás voy demasiado rápido: lo sagrado no es «algo», como acabo de decir. Lo sagrado no se reduce ni a eso ni aquello. Es como una oscilación, como un incesante ir y venir entre una presencia y una ausencia, entre lo que tenemos en nuestras manos y lo que escapa de todas las manos. El impulso sagrado (porque es de un impulso, de un aliento, de lo que se trata) nos ofrece todo, pero no nos deja aprehender nada. Es inaprensible. Es tan inefable como la belleza de la naturaleza, que nos estremece, dice Heidegger, cuando «el árbol en flor se presenta a nosotros y nosotros nos presentamos a él». Lo sagrado: tan inefable como la otra belleza: la del arte, que nos estremece en la medida en que lo muestra todo, lo revela todo, al tiempo que lo vela impidiendo que nos asentemos sobre ninguna verdad fundadora.
Para la belleza del arte y de la naturaleza, está claro; para el enigma de la religión también; pero ¿por qué lo político pertenecería también al ámbito de lo sagrado? Hace ya tiempo que cuando se corona al soberano no se le unge con óleos sagrados; ni magnificencia, ni solemnidad, ni ritual rodean al príncipe. También se ha desvanecido la emoción que anima el espíritu de un pueblo. La banalidad más gris, hasta la más espantosa (el lenguaje politiqués, por ejemplo) impera en la ciudad.
Lo mismo ocurre con los otros tres ámbitos de lo sagrado. La naturaleza se ha convertido en un mero depósito del que se extraen materias primas y entretenimientos turísticos; el «arte» contemporáneo es el imperio de la fealdad y del no-arte; en cuanto a la religión, desacralizada como ha sido desde hace cincuenta años...
«El mundo se ha vuelto de color ceniza», decía Stefan Zweig
«El mundo se ha vuelto de color ceniza», decía Stefan Zweig. Pero lo sagrado, por enterrado que esté, todavía perdura: en las profundidades de la naturaleza y del arte. En las de lo político también, donde se despliega el gran enigma entre lo que somos como pueblo y la imposibilidad de saber qué nos hace ser tales o cuales; algo cuyo conocimiento nos es vetado por la clave última de la Historia: «su imprevisibilidad», decía Dominique Venner.
¿Y la religión, más concretamente? ¿Puede una sociedad prescindir tanto de la religión como de las demás expresiones de lo sagrado? Estarás de acuerdo en que algo así no ha ocurrido jamás en la Historia, salvo en nuestro mundo. Para hablar como lo hacen Alain de Benoist y Thomas Molnar, si se mantiene este «eclipse de lo sagrado», ¿podemos, como hombres y como sociedades, perdurar?
No, claro que no. De ahí lo grave de la situación. Con «la muerte de Dios», como decía aquél, hemos asumido todos los riesgos... y pagamos todas las consecuencias. Pero no nos equivoquemos: esos riesgos había que asumirlos, nos llevaran adonde nos llevasen. No había otra opción, por lo demás. No había forma de seguir creyendo en la vida eterna, ni en la fundación del mundo por un Dios omnipotente, ni en su absoluta trascendencia, ni en su pretensión de regular y juzgar la conducta de los hombres. Por ello, se imponía una alternativa difícil: dejar de creer en la realidad efectiva, no imaginaria, de lo divino… y seguir creyendo en su aura sagrada.
Pero me expresé mal (qué quieres, mil quinientos años de historia cristiana pesan sobre los hombros de uno). La cuestión no es creer (creer: ese acto íntimo, esa especulación personal, que se ha convertido en la gran obsesión del cristianismo). La cuestión no es tener fe. La cuestión es celebrar —se tenga o no fe— el gran misterio del mundo y de la vida que expresa lo divino; ese conjunto de Dios, dioses o santos que, reconocido como ficción vital, no tiene intervención efectiva —ya los epicúreos lo sabían— en los asuntos de los mortales.
Pero resulta que se ha hecho todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se ha considerado que era imposible celebrar una divinidad concebida como ficción imaginaria. ¡Pobre imaginario!… Ha sido tomado por cosa nimia, de nulo valor. Pero cuidado: semejante desprecio sólo afecta al imaginario divino. Todo lo contrario es lo que ocurre, en cambio, con esos otros seres igualmente imaginarios y que llevan por nombre Antígona, Don Quijote, Fausto, Julien Sorel, Bardamu y tantos, tantísimos más; esos seres que están infinitamente más vivos que todos nosotros (¡jamás mueren, ellos!); esos seres cuya vida y milagros nos impacta mucho más profundamente que si fuese «real». Lo divino, dicho de otro modo, es como el arte, ese teatro de luces y sombras, ese imaginario a través del cual la realidad se desvela en su más alta verdad.
Pero ¿podría un dios abiertamente reconocido como imaginario dar lugar a algo como un culto, como una religión? ¿Qué le contestas a Samuel Beckett cuando dice: «Es más fácil levantar un templo que descender en él el objeto de su culto»?
Le contesto que se equivoca, pero que en cierto modo tiene razón. Se equivoca, porque si el «objeto del culto» —lo sagrado, lo divino— no está ya ahí, ya puedes levantar cuantos templos quieras, que el fracaso lo tendrás garantizado. ¿Cómo explicar, si no, que la modernidad sea la única época incapaz de levantar un solo templo? Construye, es cierto, cosas a las que les da ese nombre. Pero ni siquiera son aquellos templos en los que, como decía Nietzsche, se celebran «los funerales por la muerte de Dios». Lo que se celebra en l
Los templos de nuestros días, feos como depósitos industriales, feos a propósito
os templos de nuestros días, feos como depósitos industriales, feos a propósito, es una especie de misa negra de la Fealdad y del Disparate.[1] Si el espíritu, si lo sagrado no impregna el aire de la época, lo Bello —no como refinamiento estético: como estremecimiento— desaparece de los templos, de la ciudad y de la vida.
Becket tiene, sin embargo, mucha razón si lo que quiere decir es que el advenimiento de lo divino es algo que no sucede por encargo. O adviene o no adviene. Nada sería más vano que pretender, mediante un loco voluntarismo, que surja un dios capaz de «salvarnos»; es decir, de propiciar una salvación que no debe entenderse en el sentido cristiano de «redimir los pecados», sino en el de reencantar el mundo. Vas a decirme, sin embargo, que lo que Heidegger busca —y yo con él— es precisamente el advenimiento de parecido dios. Claro que sí. Todo lo que digo es que nadie puede saber si semejante dios vendrá o no. Sólo los Hados, sólo el Destino, ese poder al que los mismísimos dioses estaban sometidos, lo puede saber y decidir.
Hay algo, no obstante, que sí sabemos, o deberíamos saber. Semejante dios —semejante expresión del misterio instituyente del ser— sólo puede advenir con una condición: que se reconozca su carácter mítico, lo cual no debe ser impedimento para que lo divino quede envuelto en tantas zonas de sombra o de suspensión del juicio como se quiera. El misterio instituyente del ser siempre debe seguir siendo un misterio. De lo contrario, es el propio ser lo que desaparece.
¿Es posible algo así? ¿Es posible reconocer y celebrar el carácter poético-mítico de lo divino? ¿O ello implica, por el contrario, una imposibilidad de principio? A la luz de nuestra historia y de nuestra sensibilidad cristianas, parece desde luego imposible. Pero ¿no hay otras situaciones históricas en las que lo divino se ha presentado de esta manera? ¿No lo atestigua así la historia del paganismo? Como escribe Alain de Benoist, «en el paganismo, el arte mismo no puede disociarse de la religión. El arte es sagrado [...] Los dioses no sólo pueden ser representados, sino que, en la medida en que pueden ser representados, en la medida en que los hombres aseguran perpetuamente su representación, en esta misma medida obtienen un pleno estatuto de existencia».[2]
El entrelazamiento de los hombres y los dioses, del arte y lo divino: ahí está la clave. Y entrelazamiento significa: ambos términos se requieren mutuamente; nada es primero: ni los hombres ni los dioses (cosa distinta es que los unos tengan más poderes que los otros). Para existir, los dioses necesitan a los hombres que los celebran y al arte que los representa. Para existir, los hombres necesitan a los dioses, esa alteridad, ese aliento sagrado sin el cual los hombres dejarían... o dejaremos de ser.
Bien. Pero, como tú mismo dices, el surgimiento de lo divino es algo que no se puede encargar, como tampoco se puede decretar la vuelta del paganismo... Entonces, ¿qué nos queda?
Nos queda la única religión que, por muy tambaleante o incluso degenerada que esté, sigue en pie. Hablo del cristianismo, algunos de cuyos fieles —hoy rechazados, mañana quizás excomulgados— se hallan, cualesquiera que sean nuestras diferencias, en el mismo lado de la barrera en el que nos situamos: opuestos al cristianismo oficial tal como se ha desarrollado desde el Concilio; ese cristianismo impulsado por el Vaticano y que, lejos de salvar o reencantar al mundo, no busca sino su pérdida.
¿Es ello inevitable? No lo sé. Sólo sé que una vez, una sola vez, es cierto, las cosas sucedieron de forma muy distinta. Durante la gran aventura del Renacimiento, no sólo la sociedad se vio sacudida por su (re)descubrimiento de la Antigüedad; también ello marcó a la Iglesia, que durante un buen centenar de años, entre mediados del siglo XV y del XVI, vivió un sincretismo pagano-cristiano que hizo posible, entre otras cosas, la mayor explosión de arte jamás vista. Por eso dedico a este sincretismo unas páginas que me parecen tanto más necesarias cuanto que el asunto es sorprendentemente poco conocido.
Ya no queda nada de todo aquello, es cierto. Pero existió. Y si algo ha existido, no hay ninguna imposibilidad de principio para que algún día pueda surgir algo relativamente parecido. Así, todos los años en España, especialmente en Andalucía, las procesiones de Semana Santa congregan a enormes multitudes (da igual que sean «creyentes» o, como la mayoría, «no creyentes») que se sobrecogen, llenas de fervor, al paso de Vírgenes parecidas a las diosas cuyo nombre se unía al de María, mientras que el de Júpiter se atribuía a Dios Padre y el de Apolo a Cristo en textos absolutamente oficiales de la Roma de Alejandro VI y de los demás papas del Renacimiento.
Es poco, es escaso, ya lo sé. Son sólo algunas señales: las señales —no las pruebas— que buscaba para que nos iluminen el camino.
© Éléments
[1] Y los templos de otras épocas, o bien los convierten en museos para turistas, o bien intentan infligirles lo que a Notre-Dame de París.
Para adquirir el libro en libro en
su edición española. Click aquí
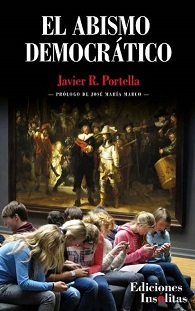
Para adquirirlo en su edición francesa.
Click aquí
[2] Alain de Benoist, Comment peut-on être païen? [¿Cómo se puede ser pagano?], p. 135.


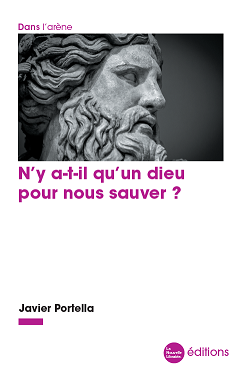








Comentarios