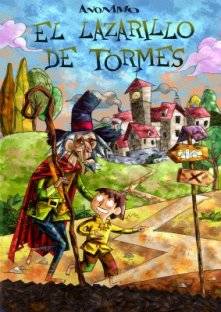La solución al enigma que mantuvo en el anonimato al autor de La vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades da pie a plantear una pregunta: ¿Por qué su autor no puso firma a esta obra excelsa de la literatura española? La hipótesis de la autoría de Diego Hurtado de Mendoza se barajaba desde tiempo inmemorial. El acucioso trabajo de Mercedes Agulló que da solución al enigma con la publicación de A vueltas con el autor del Lazarillo, obliga a plantearse la pregunta esbozada líneas arriba.
Hasta ahora, dando por zanjada la autoría, fueron muchos los versados en el tema que trataron de desvelar el misterio histórico-literario. Fray José de Sigüenza avaló como autor a su compañero de orden Fray Juan de Ortega, opinión que encontró respaldo en Marcel Bataillon. Sin embargo, el grupo más numeroso se inclinaba por concederle el crédito a Diego Hurtado de Mendoza o Sebastián Orozco; a Juan o Alfonso de Valdés; Lope de Rueda o el Comendador Hernán Núñez de Toledo.
Gregorio Marañón, desde su fuga del Madrid republicano en plena guerra fue a instalarse en París y en la capital francesa pudo entregarse a profundas reflexiones acerca de la España que en aquellos momentos se despellejaba y donde se estaban dando situaciones que si las colocamos en los extremos ofrecían lo mejor y lo peor de los individuos y del colectivo al que pertenecían. Allí, sacudiéndose las preocupaciones por el curso de la guerra, escribió un prólogo para la edición de la colección Austral del Lazarillo, donde entra de lleno en la incógnita referente a la ignorancia de su autor. Planteaba el tema y en resumen venía a decir que era absolutamente improbable que el anonimato en cuestión fuera producto de una laguna y se inclinaba a creer en un deliberado propósito de su autor que no quiso poner firma a la obra porque su alta posición le impedía aceptar el contagio que produjo en él el contacto con el mundo tremendista y pícaro en contraste con la España seria, adusta, erecta e implacable del siglo XVI.
Terciando en el asunto Gregorio Marañón dejó sentado que «…no puedo imaginarme por qué algunos críticos, extranjeros y españoles, consideran la prosa de este libro como ruin y vulgar, hasta el punto de imponer, ciertos de ellos, que el autor de la novela pudo ser un hombre de no mucha más allá condición social que la de un truhán, criado de ciegos, de presbíteros roñosos, de escuderos famélicos y de anunciadores de bulas, que representa en la novela el papel de protagonista. Sólo una mente alejada por la erudición de la realidad puede imaginar que las aventuras de Lázaro, el gran bellaco, sean autobiográficas.»
Entre los que no creyeron en la condición plebeya del autor del Lazarillo figura Cejador. Diego Hurtado de Mendoza pertenecía a una familia de la alta nobleza; dotado de una gran cultura desempeñó cargos de gran responsabilidad como las embajadas de Venecia y la de Roma, y en su edad avanzada, debido a una reyerta en palacio, fue desterrado por Felipe II, y a partir de su regreso a Madrid tuvo tiempo, la materia prima más cara para la creación, de entregarse a labores histórico literarias, fruto de la cual es, entre otras, la Guerra de Granada, de la que tenía conocimiento directo porque su padre, Iñigo Hurtado de Mendoza, conde de Tendilla, participó activamente en ella, lo que le valió el nombramiento por los Reyes Católicos de capitán general del Reino de Granada. Habrá que aventurar la hipótesis de que fue en estos días cuando escribió el Lazarillo. Fue un anticipo de lo que en «el país de lo imprevisto», como fue descrita España por un inglés que la conocía fondo, irrumpiría el bandido generoso, mezcla de hidalgo y de pícaro en justa proporción.
Se da por estos lares un prototipo de español hipercrítico que se debate entre la aceptación de los que considera aspectos negativos de la idiosincrasia nacional y la corroboración de una grandeza histórica pasada modélica dentro de la civilización occidental. Entre esos aspectos negativos la fibra pícara no es desdeñable: la envidia, nuestro pecado capital; el humor negro corrosivo; el surrealismo, que en ocasiones es simplemente sinónimo de español; y ahora, en perfecta fusión de estos aspectos, la pesada carga que nos convierte en potencia judicial. Si ese español se aferra a la grandeza de su Patria, tendrá que sacudirse el lastre de sus vicios o unirse al tinglado de la antigua farsa.
¿Escribiría Diego Hurtado de Mendoza el Lazarillo para su solaz en horas de reflexión, y a la vista del engendro humano que fue brotando de su pluma no quiso empañar su nombre vinculado a elevados servicios? Resulta verosímil aceptar esta hipótesis como la causante del resuelto anonimato.
Hurtado de Mendoza se anticipó a tiempos venideros en que su obra, paradógicamente una de las joyas de la corona literaria española, serviría de argumento, junto a la restante producción del género, para una descalificación universal de España so pretexto de dar por genuinos representantes de lo español a los personajes creados por Quevedo, Mateo Alemán, Vicente Espinal, Luis Vélez de Guevara, el propio Cervantes en Rinconete y Cortadillo. Sin embargo, sería un gran error creer que a través de la picaresca pueda elaborarse una idea de la vida en España en los siglos XVI y XVII. La picaresca fue sólo uno de los aspectos de la vida de entonces con otros. A la par de este género convivieron los libros de caballería, la literatura pastoril y la cervantina.
En aquel breve destierro de Marañón en París, sin el obstáculo de los árboles pudo apreciar en su total dimensión el bosque español, y dolorido por la imagen que el glorioso género literario había fijado acerca de España, don Gregorio concluyó: «A fuerza de leer estos libros, y de no leer otros, se ha ido formando la idea de que toda la gran España de la epopeya fue una España picaresca. Naturalmente, se conocen los otros héroes de esta España; pero aun en ellos aparecen, muchas veces, teñidos de una sombra de gallofería […] Cierto que en estos relatos —y también en las solemnes historias, inspiradas, muchas veces como los simples diarios de los viajeros, en anécdotas— se hable también de hidalgos, del heroísmo y de otras virtudes del español. Pero, por lo común, hasta estas virtudes aparecen mezcladas, ante el ojo del extranjero, con aquellos defectos; casi como si fueran la misma cosa.»
Diego Hurtado de Mendoza, después de matar al oso se asustó de la piel y el valor que tuvo para escribir el Lazarillo —galería de caricaturas trazadas con singular gracia y despejo, cuadro acabado de costumbres truhanescas, espejo y luz de la lengua castellana, fácil, rápida y nerviosa, según Menéndez Pelayo—, le faltó para reconocer al hijo. En esto sí que fue pícaro el autor.