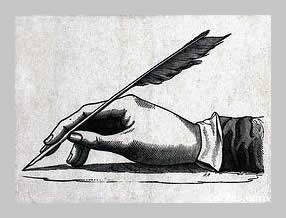¿Qué pinta un artículo sobre las relaciones entre prosa y poesía en un periódico que –se supone– pretende hablar sobre cuestiones candentes y de actualidad? Pero vamos a ver, ¿hay algo más candente, primordial y permanentemente presente que el lenguaje, y en particular ese lenguaje primero, instituyente –decía Heidegger– que es el lenguaje poético? ¿Qué seríamos, qué mundo habría sin el permanente llamamiento de la lengua? "¡Oiga –replicará cualquiera–, déjese de chorradas: el lenguaje no es otra cosa que un simple, utilitario medio de comunicación." Sí, claro, eso parece…, mirando las cosas a ras de tierra. Y así nos luce el pelo.
El pasado lunes, después de muchos meses de ausencia –indeseada como todas, necesaria como casi siempre–, estuve en una reunión de la Academia de Buenas Letras. En la taca con mi nombre había un montón de libros, y de entre ellos decidí empezar a leer esa misma noche Las cercanías del corazón, de Rafael Guillén. Me apetece siempre la prosa de los poetas, suele ser exacta, pulida, en ocasiones conmovedora y, perfección sobre virtudes, maravillosamente escueta. O sea, breve. Les confío algo difícil de declarar: lo que más me gusta de los poetas es su prosa. Me desconcierta su, por lo general, unánime pericia en el género y al mismo tiempo su proverbial dejadez respecto al mismo. Dejadez en cuanto se refiere a aplicarse con más fecundidad, no me refiero al estilo y demás garbos del oficio, evidentemente. Aunque ese es un lujo que pueden permitirse, claro está, porque un poeta siempre es capaz del pespunte preciso que hilvana dos o tres párrafos de brillante narración; a la inversa, los “prosistas” –horrible nombre, fatal calificativo, hasta en eso nos llevan ventaja–, suelen ser unos perfectos negados para la poesía. Ellos tienen el vaso de cristal y nosotros el caudal. Por eso ellos, los poetas, pueden beber cuando quieran. Nosotros, los del tocho y las galeradas de cuatrocientas páginas y ciento sesenta mil palabras, bebemos cuando podemos. Y siempre nos queda sed.
Alguna vez he escrito que los poetas son como los peluqueros de señora: saben cortar a los caballeros. Al revés, imaginen. No digo yo que el barbero de Plaza Nueva –saludos, buen hombre–, no sea un excelente profesional de la navaja, el jabón y el Varón Dandy, mas seguro que ninguna dama en sano juicio se pondría en sus manos para que le arreglase la cabellera. El estropicio está cantado. Casi tan cantado como esos libros de poesía que, de vez en cuando, aparecen firmados por un novelista temporalmente cautivo de la poesía. Qué desastre, mon Dieu.
La cosa funciona más o menos así. Al igual que todas las personas viajan tarde o temprano al sur, los novelistas, tarde o temprano, sienten la imperiosa tentación de escribir algún que otro poema. Y los van juntando como perlas perdidas en un vivero de cangrejos, como esas uvas que se sueltan del racimo y quedan al fondo de la bolsa de la compra y siempre resultan ser las más dulces. Total, que el novelista, cuando al cabo de los años ve reunidas varias docenas de sus probatinas en los misterios del lenguaje, decide ponerse de acuerdo con algún amigo editor y dar a conocer al público sus debilidades líricas. Ay, nunca lo hiciera. Reconocerse inhábil para cualquier menester es actitud de sabios. Exhibir la desmaña, amén de necedad parece acto impúdico. Y ese suele ser el resultado. De lo sublime a lo ridículo, en poesía y en cualquier menester delicado, va una pizca, una línea difusa aunque tajante. Una palabra. Esa palabra precisa, la conocen los poetas. Los novelistas no conocen una sola “palabra justa”, por más que en lo contrario se empeñase Balzac; por eso las van colocando en incierta siembra por los campos de la literatura: “A ver qué sale, si es que sale algo”.
Hace años intenté publicar unos poemas, lo reconozco abatido por la vergüenza. El editor al que había echado el ojo, me hizo la siguiente reflexión: “¿Cómo dices que se va a titular tu próxima novela?” Entendí a la primera. Desde entonces ni se me ha pasado por las mientes esbozar un solo verso. Ese talento es como el cabello: se tiene o no se tiene. Empeñarse en usar peluquín suele convertirse en riesgo ignominioso. Mejor reconocer la evidencia porque nunca nadie se ha reído de un calvo.
Así son los poetas, tal su suficiencia en el uso y dominio de lo literario: empieza uno un artículo con intenciones de alabar su prosa y acaba, lastimosamente, en chanzas contra el propio tejado. Poesía, de eso se trata: palabra por palabra hasta saciarse la impaciencia, quién te tuviera.
© La Opinión de Granada