Pocas actividades son más apacibles que la de librero de lance, negocio al que debemos felices hallazgos y tardes enteras de vagabundeo entre los anaqueles de esos comercios. Una de las ventajas de las tecnologías actuales es que nuestro radio de acción se incrementa gracias a la facilidad para establecer contacto con librerías situadas en ciudades y naciones por las que jamás pasaremos y que nos permiten hacernos con ejemplares que antes sólo soñábamos con poseer, descatalogados e inaccesibles en España. Revivimos momentos cercanos a la infancia — a los Reyes, a los cumpleaños, a los santos—, cuando llega un paquete con un libro que hemos encargado en Dios sabe dónde y que aparece con trazas de haber pasado un largo viaje. Abrimos el envoltorio, normalmente muy cuidado, meticulosamente protegido por manos más hábiles que las nuestras, entre pliegues de papel de estraza, burbujas de plástico y hojas de periódicos extranjeros: entonces se desvela el volumen. ¿Necesito recordar al lector esa extraña sensualidad del libro: el frufrú de sus páginas, su olor a tinta vieja de imprenta, a años de clausura en la madera de ajenos estantes? Vicio barojiano como pocos este de la caza del bouquin.
En este tranquilo tráfico se empiezan a notar señales extrañas, curiosas. La más interesante es que muchos de los encargos que vienen de lejos de nuestras fronteras, especialmente de los países anglosajones, traen consigo los sellos de universidades, colleges, bibliotecas y otras instituciones oficiales dedicadas, o eso se supone, a salvaguardar la cultura escrita en su componente esencial: el libro. Y, sin embargo, al recibir nuestros encargos de esos países, nos encontramos con verdaderas gangas apenas leídas, en perfecto estado de conservación, bien editadas y que no merecen el expurgo de una biblioteca humanística. ¿Por qué las universidades y otros centros de formación superior se deshacen de libros de filósofos, historiadores y literatos que tratan de temas que, por su enfoque diferente del correcto, resultan muy interesantes para analizar críticamente nuestra “cultura”? Por supuesto, la pregunta es retórica. El universitario de nuestro tiempo es adiestrado para pensar lo que se debe, y hasta sus lecturas se preparan para que no sufran escándalo sus castos ojos y no se empañe su reputación de buen miembro de la comunidad. Ésta es una vieja práctica anglosajona que se conoce con el término de bowdlerize, tomado del apellido de un censor de principios del siglo XIX, que capó las obras de Shakespeare de expresiones malsonantes y escandalosas; pero su triste labor de braghettone literario se limitaba a los salones de lectura de la burguesía más cursi de la historia. Ahora Bowdler es catedrático, trabaja en las universidades más caras (dudo de que sean las mejores) y está sometido al nada donoso escrutinio de comités de género, de sororidades feministas subvencionadas, de hordas de niñatos antifas y de sínodos de acólitos del dios Planeta y de la virgo Greta: sabe que su carrera depende de no causar la menor ofensa a los gangs de la corrección política. Y a nadie le gusta ser linchado por una turba de ofendidas ménades en pleno furor histérico. Las aulas universitarias han pasado de sagrarios del saber a palenques de tienta, dedicados al acoso y derribo del disidente. Y los académicos calladitos, la dignidad ante todo.
Cuando es necesario o preceptivo, las bibliotecas sufren expurgos que liquidan los ejemplares repetidos, en mal estado y también los volúmenes que obedecen a la dudosa calificación de obsoletos. Esto supongo que tendrá alguna lógica en el campo de las ciencias y de la tecnología, pero, en las Humanidades, ¿qué es lo obsoleto? El caso es que el usuario de una biblioteca pública se empieza a encontrar que ciertos autores y ciertos saberes empiezan a disfrutar de la condición de ocultos debido a los expurgos de los bibliotecarios y a sus dudosos criterios de obsolescencia. Pida el lector en una biblioteca municipal ejemplares sobre feminismo, ideología de género, postcolonialismo, teoría crítica de la raza, religión climática y literatura LGTBIQ+: se verá desbordado por la oferta. Busque algo muy sencillo, algo sobre el carlismo escrito por carlistas, algo sobre Franco editado por partidarios del Régimen, o unas obras de José Antonio de esas que corrían a millares por toda España en los años setenta. Pregunte el lector por Donoso Cortés, por De Maistre, por Giménez Caballero, por Jesús Fueyo o por García Serrano. De este último posiblemente se encuentre más porque su calidad literaria ha sido reconocida a regañadientes por la critica progre. Si el establecimiento es medianamente serio y antiguo, logrará algo de estos autores, y no será mucho. Pero existe otra actividad literaria que es aún peor que el expurgo: pronto los aventuras de Guillermo, las novelas de Agatha Christie y las obras de otros autores populares del siglo XX serán suplantadas por versiones reescritas que “redimensionarán” a los personajes, que no salieron del armario en la obra original, pero que ahora lo van a hacer a tambor batiente, con un nulo respeto por la integridad de la creación y por lo que quiso escribir el autor de esas páginas. Bowdler travestido de suripanta. Y no tenemos espacio para hablar de ese pésimo sucedáneo de las lecturas que son las series, principal fuente histórica, literaria y cultural de las masas: la que Netflix dedicó a los Románov no tiene desperdicio por ser toda ella un desperdicio.
La digitalización de las bibliotecas inicia un nuevo modo de lectura que acabará por desterrar al libro, porque en papel sólo leemos los viejos y algunos jóvenes rebeldes: el libro es un lujo, un anacronismo. Ya Spengler profetizó, en El hombre y la técnica, la conversión del hombre en autómata gracias a las máquinas que él ha creado y anticipaba esta oscuridad creciente que padecemos. Hay muestras pasmosas de ello, que en ninguna otra época se hubiera permitido un gobierno consciente de su imagen y ahora no llaman la atención. Por ejemplo, el Instituto del Libro de Ucrania se ha impuesto la tarea de hacer desaparecer todos los volúmenes escritos en ruso de sus bibliotecas, incluyendo a los clásicos. Según la directora de esa institución, Oleksandra Koval, el monto total de ejemplares a destruir alcanzaría unos cien millones. La primera reflexión que surge es que un país con tal cantidad de libros en ruso es un país de cultura rusa. La segunda: qué sucederá con autores como Gógol, que son a la vez profundamente ucranianos y no menos rusos. ¿Habrá un Gógol bueno y un Gógol malo? ¿Los lectores ucranianos podrán leer las Veladas de la hacienda de Dikanka o Tarás Bulba pero no Almas muertas o El capote? Todo puede suceder bajo el despotismo de unos palurdos cuyo único alimento espiritual es el salo, esa típica manteca de cerdo bien untada en ajo.
Otra reflexión más triste se nos puede ocurrir: si un gobierno se permite el lujo de anunciar semejante auto de fe, es porque sabe que su costo ante la opinión pública será mínimo. Liquidar cien millones de libros, en ruso, en chino o en esperanto, resulta para buena parte del ganado global una limpieza de trastos viejos. Bill Gates quería acabar con el papel y lo está consiguiendo. La Edad Oscura avanza a lomos de la tecnología, que ya no es un útil, sino un fin. Sólo si devolvemos a la técnica a su lugar ancilar seguiremos siendo humanos. Pero no parece que ésa sea la tendencia histórica. La cultura escrita, incluso en la desabrida pantalla de un ordenador, está cediendo el paso a las simplificaciones audiovisuales que, para colmo, están fomentadas por el sistema educativo, que debería esforzarse en todo lo contrario. Un muchacho está expuesto de manera continua a un bombardeo de estímulos visuales que atacan un elemento esencial en la formación de la inteligencia: la capacidad de concentrarse, atender y recordar, algo que ya resulta difícil en personas adultas y es casi imposible en la mayoría de los jóvenes. El instrumento clásico para entrenar la mindfulness occidental era la lectura, hoy en claro declive como hábito, pese a que se venden más libros que nunca. Uno de los infinitos errores de nuestros pedagogos es sustituir los saberes teóricos, y por ello inútiles, de las Humanidades por los saberes prácticos y útiles de la empresa, las nuevas tecnologías y los hábitos de vida “saludables”. La práctica, sin embargo, nos enseña que los jóvenes están en contacto permanente con las nuevas tecnologías y saben más de ellas que sus profesores. Y cuando salgan al mundo llamado real, aprenderán por la vía rápida todo lo que necesiten sobre la empresa y el trabajo; pero lo que nunca volverán a encontrar en su camino son los saberes humanísticos, que fuera de las aulas es muy difícil que les alcancen en la vida adulta. Ciertamente su utilidad es dudosa, pero el fin de las Humanidades no es el provecho material, sino el desarrollar tanto las capacidades artísticas, literarias y filosóficas como la posibilidad de disfrutarlas, porque el fin está en ellas mismas, en el ocio ilustrado y creativo, en el placer estético e intelectual, en el goce de la apreciación de lo mejor del alma humana; algo que supera la indispensable pero subordinada tarea de la erudición, que sólo es una aplicación técnica no muy recomendable del humanismo, sobre todo para sus víctimas, que son sus practicantes. Hay un cuadro de Botticelli en los Uffizi, Palas y el centauro, que nos muestra ese concepto: la bestia que todos albergamos es dominada por la diosa del intelecto, que sólo necesita sujetarlo por uno de los bucles de su melena: no hay mejor alegoría de la civilización. Ése es el poder de las Humanidades, el delicado matiz que domina a la bestia, que subordina la fuerza abrumadora de la vida instintiva al sutil dominio del espíritu. Pero en este tiempo en que vivimos, el emocional y primario centauro se ha liberado de la etérea sujeción de la diosa y galopa desbocado, coceando todo lo que el hombre europeo ha defendido en tres milenios de cultura.
Esto que padecemos lo adivinó Julio Verne en 'París en el siglo XX', su muy recomendable pero desconocida novela incompleta
Esto que padecemos lo adivinó Julio Verne en París en el siglo XX, su muy recomendable pero desconocida novela incompleta, donde describe una Francia dominada por la técnica, el dinero y la cultura anglosajona, en la que la gente desprecia la literatura, que es una actividad organizada y subvencionada por el Estado. El editor rechazó el esbozo de esta novela porque le parecía increíble la existencia, aunque fuera fabulada, de un París cuyos habitantes se deshacen de preciosas ediciones de los clásicos como si de basura se tratase, que aborrecen la música clásica pero adoran los ritmos salvajes y que desconocen a Corneille, a Racine o a Victor Hugo con el mismo orgullo con que lo empiezan a hacer las generaciones actuales. Y al fondo, en medio de este desalmado despliegue de riqueza, ciencia y poder que parece volvernos como dioses, la sombra de una creciente animalidad y la muerte del espíritu. Verne es nuestro contemporáneo. Este autor, que tanto frecuentamos en el amanecer de la infancia, con lecturas tan apasionantes como Viaje al centro de la Tierra, está siendo también un lúcido compañero de viaje en el lento otoño del existir, siempre con un viejo libro en la mano.

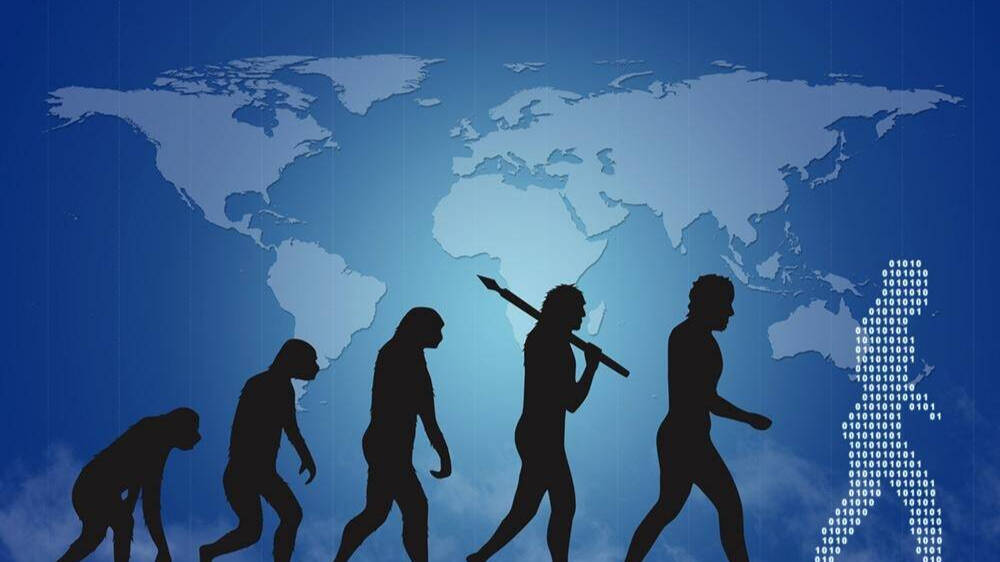

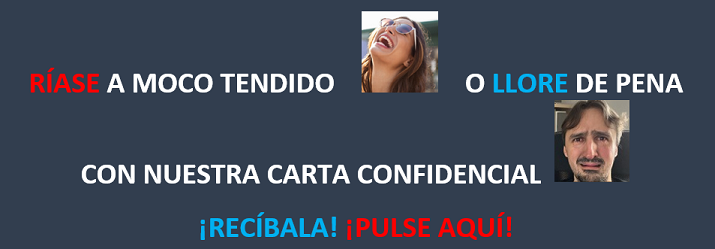






Comentarios