Juan Jacobo Rousseau, el antepasado de toda la izquierda caviar, escribió en 1755 un texto que todos los demócratas de hoy suscribirían sin matices, se trata del Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, en el que parte de un método que es el que a día de hoy siguen los corruptores de la cultura europea, los bonzos del progresismo: “Commençons donc par écarter tous les faits” [Empecemos, pues, apartando todos los hechos]. Es decir, para fundamentar un discurso sobre un fenómeno y un ideal humano, como es la igualdad, el autor prescinde de los hechos y de las interpretaciones históricas y filosóficas del fenómeno, sobre las que, desde Grecia y Roma, ya existían en abundancia tratados que el ginebrino lanza donosamente al cesto de los papeles. El Antiguo Régimen fue muy prolijo en explicar el origen de sus libertades y privilegios y también, por supuesto, en determinar en qué medida las diferencias se justificaban a través de la experiencia de siglos. Pero Rousseau, por pereza e ignorancia, y porque intuye que la historia le refutará, prescinde de todo aquello y se hace intérprete de la “Naturaleza” , un ente de razón que, al parecer, habla por su boca solamente, sin que sepamos el porqué y sin que el autor nos lo justifique. Una vez muerto Rousseau, la “Naturaleza” no se calló, sino que siguió parloteando por boca y pluma de sus autoproclamados intérpretes, de tal forma que en el día de hoy, transformada en “Planeta”, se empeña en seguir dándonos órdenes sobre cómo vivir, pensar o amar. Por supuesto, al igual que en el siglo XVIII, los hechos son completamente ignorados: no vamos a permitir que la realidad estropee nuestros proyectos. No lo olvidemos: desde Robespiere a Lenin, los pontífices del progresismo siempre han tratado de destruir el pasado, de secar las raíces del roble de la nación. Los hechos son contrarrevolucionarios.
Si algo caracteriza a las oligarquías políticas y económicas de la Europa actual —aparte de su sumisión de geisha a los caprichos y deseos de los Estados Unidos— es su rechazo de lo real, de los constructos tradicionales de los dos sexos, de la familia, de la religión, de la identidad y del pasado, de la historia; sobre todo de lo que es anterior al inicio de la ocupación americana en 1945. Todo lo que se opone a su sueño dogmático no existe y la realidad se inventa: acordémonos de cuando la señora Merkel dijo que la aportación musulmana a la historia de Alemania era muy importante, o cuando von der Leyen afirmó en Hiroshima que se tenía que impedir que los rusos (sic) tirasen bombas atómicas sobre la población civil, o cuando en todas las celebraciones de la victoria aliada en la II Guerra Mundial se menciona a Ucrania (que estuvo más bien del otro lado de la trinchera) y se ignora el pequeño detalle de la aportación soviética a la victoria aliada (el 75% de la Wehrmacht en números redondos pereció en el frente del Este).
Eso sí, un dogma histórico es incontestable: hasta 1945 todo en Europa fue malo; Hitler, la aberración máxima, no es sino el desarrollo final de un proceso que se inicia en el Renacimiento y que coincide, seguro que por casualidad, con la expansión mundial de Europa entre 1400 y 1914. Menos mal que vinieron los yanquis a protegernos de nosotros mismos y a corregir nuestro rumbo. Aquello que enorgullecía a nuestros abuelos es desde entonces aborrecible: la ciencia moderna, los descubrimientos geográficos, el gran arte y su ideal clásico de la belleza, la nación-estado, la alta cultura y las tradiciones propias de cada grupo social, es decir, todo lo distinguido, todo lo que le daba una personalidad propia a cada europeo. ¿Y qué es lo bueno? Aun sin serlo del todo, lo que llega del otro lado del océano, pero que fue pensado por europeos durante esa peste del espíritu que llamamos Mayo del 68. Será Foucault, mal escritor, pensador nada original y hombre, como Rousseau, con terribles taras personales, quien encuentre el nuevo Edén de las democracias en América, más en concreto en la que, sin duda, es la Atenas del siglo americano: Las Vegas, el lugar donde el homo festivus se anula en la vulgaridad radical, en lo indiferenciado, en el kitsch más bochornoso, que iguala por abajo a las piaras de zangolotinos que allí acuden. Dólares y sexo, no hay nada más. Las Vegas encarna los principios de la civilización americana en todo su zafio valor de mercado.
Si algo podemos enunciar de América es que no es distinguida. Al revés, es la tierra de la igualdad radical en cuanto a las clases bajas y medias (otro cantar es la plutocracia que la domina) y es una gran niveladora por abajo. El sueño de cualquier leveller está al otro lado del Atlántico, aunque la decrépita y emputecida Europa está aprendiendo con ventaja de su maestra. La degradación de las artes, del pensamiento, de la literatura y del espíritu en Occidente tiene mucho que ver con su conversión en mercancía por el capitalismo anglosajón. De Miguel Ángel a Warhol hay la distancia que va de un alma grande europea a un antropoide urbano contemporáneo; todo un proceso de vaciamiento, de destrucción del espíritu típicamente anglosajona culmina aquí: la degradación de un ideal filosófico en una pragmática estrategia de mercado, el ansia de trascender convertida en una caja registradora donde la firma vale más que la obra. Y esto, y no otra cosa, es el reino de la igualdad rousseauniana.
Resulta escalofriante comprobar cómo los planes “educativos”, paladines de la igualdad por abajo, han conseguido que los jóvenes se olviden de la exigencia, del esfuerzo, de la necesidad de la mejora permanente; ahora aprenden de los vagos, de los inútiles, de los gamberros, cuyos resultados son los mismos que los de los que se aplican. No es de sorprender que el nivel de comprensión lectora y el de expresión escrita estén por los suelos. De eso se trataba, ¿no?: de aprender sin esfuerzo. Otro hecho tenaz que los pedagogos progresistas niegan y que nos está llevando a una decadencia acelerada en lo económico: lo difícil no se puede aprender fácilmente. Si no se sabe solfeo, si no se hace el esfuerzo de años de dominar ese lenguaje, nunca se podrá componer una sinfonía. Pues eso es el fruto de la igualdad, lo que es hoy la norma en Occidente. Y seguro que no tardaremos en ver nuestros museos, formados con el esfuerzo y el patrimonio de varias generaciones, deconstruidos por el urtasun[1] de turno, porque se trata de romper todos los cánones clásicos europeos (racistas, clasistas, sexistas, colonialistas) para sustituirlos sólo sabe Dios con qué gazpacho de engendros comercializables porque, eso sí, ante todo se trata de ganar dinero. Lo que no es rentable no merece existir, por antiguo, por elitista, por supremacista.
Padecemos todo este apocalipsis cultural desde que las vanguardias se convirtieron en academia, desde que la misión del arte, si tiene alguna, no es crear belleza sino “sorprender” a un conventículo de agiotistas y pedantes. Así hemos llegado al todo vale. Ya no hay criterios de calidad ni cánones de belleza, ni elementos de juicio que permitan una crítica fundamentada, que puedan discriminar entre lo que tiene calidad y lo que carece de ella. Cualquier cosa puede exponerse en los museos, trasteros de las artes. No, nada de discriminaciones, salvo las que imponen las cuotas de la corrección política. Pero los hechos son tozudos: los productos de la civilización europea clásica son infinitamente superiores a la barbarie democrática actual. Nada de lo que esta patulea produce sobrevivirá al instante efímero en el que se originó. La igualdad sólo produce engendros, chistes, esperpentos de usar y tirar.
Nuestro tiempo es horrible y necesita un fuego purificador. Pero todo lo que arderá será morralla. Lo que hoy las hordas igualitarias abominan resucitará mañana, si es que al hombre europeo le queda un futuro, algo que sólo se garantizará si volvemos a la igualdad por arriba, por superación y no por degradación, una receta que siempre funciona. Lo clásico, lo distinguido, lo bello tiene frente al fulgor incendiario de la hez contemporánea el valor de lo que permanece y dura, del hecho real frente a la imaginación pervertida de los discípulos de Sade, el otro padre de la Europa democrática.
[1] Urtasun es el actual ministro de “cultura”. [Nota de la Red.].
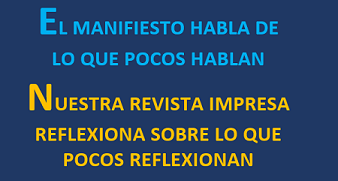
¿Aún no la conoce? ¡Descúbrala!
Pulse aquí











