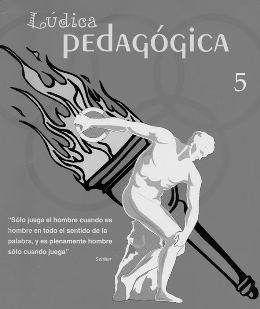Hace tiempo que resulta insuficiente denunciar el nihilismo que caracteriza a la sociedad contemporánea. En la hora actual, urge realizar propuestas alternativas al paradigma cultural y económico vigente, encerrado en el círculo cerrado de la producción y el consumo. Y si el nihilismo hunde sus raíces más profundas en un mundo que se nos presenta carente del sentido, entonces es ahí –en ese misterio del “sentido”- donde se encuentra la solución a nuestros males, tantas veces esquiva a los esfuerzos por encontrarla. Ahora bien: si hablamos de sentido, ¿acaso existe algo que lo tenga más que jugar?
Los niños, con su sabiduría innata, nos enseñan lo que luego, como adultos, hemos olvidado: que, una vez cubiertas las necesidades básicas, lo más necesario del mundo parece ser jugar. El ser humano -homo sapiens, homo faber- sólo se realiza plenamente como homo ludens. Convertir la realidad toda, el conjunto de la existencia social, en un Gran Juego, en una multiforme fiesta colectiva. ¿Acaso no es eso lo que querríamos todos? Aprisionados entre los muros de una existencia mecánica, aspiramos secretamente a esa vida de libertad, aventura y misterio en la que estuvimos sumergidos durante nuestra infancia. Sin embargo, ¿es posible satisfacer tal aspiración?
Atendiendo a un examen objetivo de la condición humana, estaríamos tentados de contestar negativamente. Pero, a pesar de ello, nos resulta muy difícil abandonar por completo esa esperanza. El superhombre nietzscheano –recordémoslo- no es el león que, desembarazado de la ley moral con la que cargaba el camello, autoafirma orgullosamente su voluntad, sino el niño que, retornado a la inocencia primigenia, baila y juega con el mundo. Desde otra perspectiva espiritual, esta misma enseñanza nos la transmitía el gran Frank Capra en su inolvidable Vive como quieras: el hogar del abuelo Vanderhof y de su inusual familia se nos presentaba como el reino del juego y de la libertad, en contraste con esa “ley del mundo” –dinero, éxito, poder- predicada por el magnate Anthony P. Kirby. Ahora bien: frente al idealismo -¿ingenuo?- de Capra, la Matrix sin alma que hoy nos rodea ejerce su imperio casi omnímodo. Disponemos de un margen de maniobra muy estrecho. Y, sin embargo, existe: porque Matrix –esa telaraña de la que algunos pugnamos por escapar- no puede alcanzar el centro de nuestro espíritu. Si nos refugiamos ahí, hemos dado el paso decisivo en la dirección correcta. Y, a partir de esa ciudadela interior, podemos emprender la reconquista del mundo.
Ahora bien: ¿cómo efectuar esa reconquista, sin la cual todas nuestras indignadas diatribas contra el nihilismo están condenadas a una culpable esterilidad? A mi modo de ver, una de las mejores respuestas posibles se encuentra en el concepto filosófico de juego, de ludus. Yendo a su esencia más radical, es ludus toda aquella forma de organización de un conjunto de elementos que los dota de un sentido completo y de una cierta ingravidez, y que los vincula, de una manera u otra, con el centro secreto de lo real. ¿Se ha fijado el lector en que, cuando varias personas participan con entusiasmo y placer en algún tipo de juego, se encuentran como absortas en éste, que se convierte para ellas en una especie de universo, en un microcosmos que no necesita nada más? Pues bien: ese “no necesitarse nada más” constituye el signo de que el juego ha conseguido convertirse en un “reflejo del Todo”. Omnia ubique, decían los renacentistas: sí, de acuerdo, “todo está en todas partes”; pero lo está de manera ejemplar en el juego, epítome y cifra del mundo.
Y si todo esto es así, ¿no sería posible convertir nuestra sociedad en un inmenso conjunto de juegos interrelacionados, en una auténtica sociedad lúdica? ¿Son las leyes inexorables del mercado las que decretan aquí un infranqueable interdicto, o más bien nuestra falta de arrojo y de imaginación? Me inclino a pensar lo segundo: no sabemos convertir nuestro mundo en una inmensa fiesta, en un inmenso juego, porque nuestra mirada –es decir, nuestro corazón- no es lo bastante pura. Entorpecidos por la calígine de nuestras miasmas espirituales, no alcanzamos a entender que el juego, tanto a nivel individual como colectivo, constituye una posibilidad omnipresente; es decir, que no existe absolutamente nada que no pueda ser convertido en un juego, en una fiesta, en una aventura, en un misterio.
Los medievales –esos apasionados amantes de lo lúdico en todas sus facetas- lo veían con mucha más claridad que nosotros: sus peregrinaciones, sus catedrales, sus carnavales, sus disputas universitarias, sus mapas, sus bailes, sus etimologías, sus mercados y ferias, sus ceremonias: todo en su cultura estaba concebido bajo la forma metafísica de lo lúdico, de lo que se entiende a sí mismo como juego. Y, pese a todos los condicionantes adversos, sigue siendo posible para nosotros lo que lo fue para ellos. Sólo hace falta comprender correctamente los términos básicos del problema: tenemos una cultura caracterizada por su naturaleza caótica, entrópica, inorgánica, es decir, anti-lúdica. Así que, ¿qué hay que hacer? Muy sencillo: seleccionar un cierto número de elementos dentro del gigantesco y cacofónico rompecabezas de nuestra cultura y combinarlos con espíritu artístico, de modo que se transformen en un “espacio de juego”.Y repetir esta misma operación innumerables veces, tanto en la esfera individual como en la colectiva, hasta alcanzar un cierto umbral, una masa crítica que actúe como catalizador de una metamorfosis espiritual a gran escala.
¿Queremos provocar una gran revolución? El camino más sencillo, directo y efectivo es el de ponernos todos a jugar, es decir, el de recobrar el sentido del mundo. Para empezar, organicemos lúdicamente la urdimbre de nuestra propia existencia individual. Y, luego, vayamos poco a poco tendiendo puentes hacia los demás, creando pequeños juegos colectivos que se conviertan en fermento para un posterior cambio a escala global.
En ulteriores entregas dentro de El Manifiesto.com, el autor de estas líneas ofrecerá algunas ideas más concretas acerca de esta futura “sociedad lúdica” por la que aboga.