La portavoz del gobierno ruso les ha pedido a los dirigentes alemanes que aclaren si están o no en guerra con Rusia. Los funcionarios del Kremlin se equivocan: no es en Berlín donde deben preguntar esto, sino en Londres o en Washington.
Un poco de Historia
En vísperas de la Guerra de Crimea (1854-1856), cuando toda la Europa liberal se preparaba para luchar contra el tirano ruso y defender al ejemplar imperio otomano —y, sobre todo, para proteger los Estrechos y los intereses británicos—, cuenta Bismarck en sus memorias que tuvo que decir ante su gobierno que, si Prusia se alineaba con Francia e Inglaterra en el conflicto, su rey haría el papel de los príncipes de la India: el de cipayo. No había ningún fundamento para una guerra contra Rusia ni tenía Berlín el menor interés en la cuestión de Oriente, por lo que no merecía la pena arruinar una alianza tradicional con el zar para defender intereses ajenos, completamente extraños y hasta contrarios a los de Prusia[1]. Esta actitud de Bismarck fue la adoptada por el gobierno de Federico Guillermo IV, que mantuvo una neutralidad benevolente hacia el zar, mientras Austria amagaba una intervención contra Nicolás I, quien había salvado al trono de los Habsburgo de su caída en 1848. Rusia tomó nota de la perfidia vienesa: en 1866 y 1871, Alejandro II mantuvo una neutralidad igual de benevolente hacia Prusia en sus guerras contra Austria y Francia. La amistad con el zar fue un elemento clave en la creación del II Reich alemán y Bismarck tenía perfecta conciencia de la necesidad de una alianza con San Petersburgo.
La amistad con Rusia era una tendencia natural de la política exterior prusiana: en 1764 Federico II concertó un tratado con Catalina la Grande, que necesitaba del apoyo de Prusia para su política de expansión. Desde esa fecha, el común interés en Polonia y el parentesco entre los Hohenzollern y los Románov fue mutuamente beneficioso para ambas monarquías y garantizó la seguridad de las dos grandes potencias. Como Bismarck, el Viejo Fritz pensaba que ni los Balcanes ni las estepas de Eurasia merecían la muerte de un solo fusilero pomerano. De 1764 a 1890, la política ruso-prusiana se mantuvo esencialmente fiel a esta tradición, que coincide además con el crecimiento y el apogeo de estas dos monarquías. Será la arrogante frivolidad de Guillermo II, que no renovó los tratados con Rusia, la ocasión que aprovecharon, con sutil uso del soft power, Eduardo VII y la casa real danesa para cercar a la poderosa Alemania del káiser. Para los que niegan el papel de las personalidades en la historia, debería destacarse este ejemplo, en el que el odio de la casa de Glücksburg a los Hohenzollern se extendió gracias a los matrimonios de las hijas del rey danés, el suegro de Europa, con los soberanos de Rusia e Inglaterra. Alianza antiprusiana con la que no disimulaban sus simpatías los grandes duques de Hesse y su filial de los Battenberg, mucho más ingleses que alemanes. La influencia germanófoba de la danesa María Fiódorovna sobre Alejandro III y de Alix de Hesse sobre Nicolás II no es un factor desdeñable ni anecdótico en las relaciones internacionales de la anglófila Rusia anterior a 1914. Y, como siempre, la araña sajona tejía su tela sobre una Alemania aislada y dependiente de socios tan poco de fiar como Italia y Austria.
No faltaban las voces que avisaban del desastre inminente, tanto en el Alto Estado Mayor alemán como entre los ministros del zar. El conde Schlieffen, el del famoso plan malogrado por sus epígonos de 1914, había advertido varias veces a su soberano que la supervivencia del imperio dependía de no tener una guerra en dos frentes y de que el enemigo principal estaba al oeste, no al este. Piotr Durnovó, ministro del Interior de Nicolás II, profetizó en un célebre informe de febrero de 1914 que una guerra entre Alemania y Rusia llevaría al desastre a las dos monarquías y extendería la revolución por Europa. Stolypin aseguró en múltiples ocasiones que necesitaba veinte años de paz para completar sus reformas. El conde Witte, el industrializador de Rusia bajo Alejandro III y salvador del trono de Nicolás II en 1905, no ocultó al intrigante Paléologue, el embajador francés, su rechazo a la guerra con Alemania y la necesidad de acabar cuanto antes con esa estúpida aventura[2]. Cuando Bismarck organizó su Alianza de los Tres Emperadores y sus pactos de reaseguro con Rusia, el objetivo del Canciller de Hierro era, precisamente, mantener la unidad de las tres potencias conservadoras en Europa: todo lo que se arruinó en el período dominado por Guillermo II. La ruptura de ese bloque sólo podía traer la guerra, la revolución y el ocaso de la civilización europea. Todavía en 1915, el general von Seeckt, arquitecto de la Reichswehr alemana de entreguerras, el general Falkenhayn y el canciller Bethmann-Hollweg confiaban en un arreglo pacífico entre las grandes potencias conservadoras, al que seguramente no fueron ajenas las conversaciones que el futuro ministro ruso Protopópov sostuvo con Stinnes en Suecia[3]. El escándalo que la opinión liberal rusa y los anglófilos aristócratas organizaron fue terrible: la Entente lucharía hasta que se derramara la sangre del último soldado ruso. La Revolución de Febrero acabó con la posibilidad nunca contemplada por Nicolás II, y menos aún por la zarina, de una paz por separado. Entre marzo y octubre de 1917 los liberales anglófilos pusieron su país en las manos del embajador británico: la desastrosa ofensiva de Kérenski fue el resultado de su intervención y la Revolución de Octubre su inevitable corolario.
La Rusia soviética y la Alemania de Weimar estaban unidas por su condición de estados parias. La intervención de la Entente en la guerra civil rusa no sólo fue un acto hostil contra el poder soviético, sino que, como suele ser habitual con los anglosajones, perjudicó más que benefició a los blancos, que fueron abandonados en 1920 por Londres y Washington, deseosos de pactar tratados comerciales con Moscú. La república alemana, sometida al vasallaje de Francia y Gran Bretaña, compartía enemigos con la Rusia soviética. Esto llevó a un acercamiento germano-soviético entre 1921 y 1922, protagonizado por el canciller Wirth y el estamento militar. Von Seeckt afirmaba: “sólo en la unión con una Gran Rusia puede contemplar Alemania la recuperación de su lugar en el mundo”[4]. De ahí el apoyo de los militares alemanes —los Spreekosaken, término que designaba a los rusófilos en la era de Bismarck— al tratado de Rapallo (1922) y el escalofrío que éste ocasionó entre las potencias occidentales.
Hitler era un anglófilo convencido y buscó siempre la alianza británica contra la URSS
En Alemania, los enemigos jurados del acercamiento con la Rusia soviética fueron los socialdemócratas[5], que siempre fueron los peones de Occidente en el tablero germano. Pese a ellos, la colaboración militar entre las dos potencias marginadas se produjo con resultados satisfactorios para las dos partes, pues les unían sus enemigos comunes, en especial Polonia. Pensadores como Spengler veían en la Rusia soviética el nacimiento de un nuevo pueblo y de una nueva religión y se oponían a una cruzada antibolchevique que, como señala el autor de La Decadencia de Occidente, sólo podía beneficiar a los aliados, mientras que los enemigos de Alemania y Rusia eran los mismos: las plutocracias occidentales[6].
El año decisivo de 1933 trajo al poder a Hitler, cuya política antirrusa viene marcada en el Mein Kampf de forma vulgar, ignorante y megalómana. Pesada retórica de cervecería. Nada tiene que envidiar a lo que se puede leer hoy en los medios ucranianos y polacos. En realidad, Hitler, que tanto odiaba a los Habsburgo, es su heredero. Como los emperadores de Viena, Hitler era un anglófilo convencido y buscó siempre la alianza británica contra la URSS. Nunca llegó a comprender que los ingleses jamás tolerarían una Alemania que fuera dueña de Europa, como pasó siglos antes con España y Francia. Su amor no correspondido por la ingrata y desdeñosa Albión obligó al dictador nazi a dar un giro copernicano en su política y a llegar a un pacto con la Unión Soviética. Mientras el canciller alemán observó el tratado, los ingleses no hicieron más que correr delante de la Wehrmacht.
Fue el propio Hitler el que salvó a su amada Inglaterra de la catástrofe al atacar a Rusia en 1941.
Fue el propio Hitler el que salvó a su amada Inglaterra de la catástrofe al atacar a Rusia en 1941. Como sucede siempre en estos casos, Alemania acabó aniquilada. Uno de los máximos defensores de la política prorrusa en Alemania, el conde de Schulenburg, embajador en Moscú en 1941, conspiraría contra Hitler en 1944 y pagaría con su vida su fidelidad a la tradición prusiana.
Nostalgia de Prusia
Ahora, sobre el solar de la vieja Alemania, existe una república impuesta por los americanos en 1947 para evitar la unificación del antiguo Reich en un Estado neutral. El lavado de cerebro que se les ha impuesto a los descendientes de los alemanes de 1914 es de tal naturaleza que asumen los estigmas de una culpabilidad colectiva que se remonta a tres generaciones atrás, sin perdón ni redención posible: la receta ideal para someter psicológicamente a un pueblo, para crearle un complejo de inferioridad, para reducirlo a la impotencia política, para facilitar su renuncia a cualquier ejercicio afirmativo de su secuestrada soberanía. La actual Alemania es un país ocupado, mediatizado y sumiso a los dictados de Washington, dictados que asume incluso en gravísimo daño de su interés nacional:
¿Se imaginan lo que cualquier otro país de la importancia de Alemania habría organizado si le volasen sus “aliados” dos gaseoductos estratégicos?
¿Se imagina alguien lo que cualquier otro país de la importancia y la riqueza de Alemania habría organizado si le volasen sus “aliados” dos gaseoductos estratégicos? A un tal Scholz, que hace de canciller “alemán”, sólo le faltó darles las gracias a los dinamiteros.
Victoria Nuland, prototipo de arpía demócrata, respondió con claridad qué le iba a pasar a Europa si estallaba la crisis en Ucrania: Fuck Europe!, dijo la digna representante del partido woke por excelencia, el de los que se ofenden por cualquier bagatela. Lo normal sería que los países europeos hubiesen velado por sus intereses y, sin duda, Alemania en primer lugar, pues es el motor económico de nuestro continente, el país del que dependemos los Estados de la Unión mal llamada “Europea”. Sin embargo, el gobierno de Berlín ha atacado las propias bases de su industria y de su política verde al mantener una actitud hostil hacia Rusia (ya sabemos, gracias a Merkel, Hollande y Poroshenko, que los acuerdos de Minsk eran una astuta farsa destinada a ganar tiempo para desatar la guerra en el momento oportuno..., sólo que Rusia se les adelantó): el combustible barato ruso está siendo sustituido por un carísimo gas natural traído por América en metaneros, y las materias primas que Moscú exportaba habrá que buscarlas en otros países. A la industria alemana esto la dejará en desventaja frente a la competencia yanqui, cosa de la que parecen haberse dado cuenta los franceses, que por ello protestan, pero no los germanos. No olvide una cosa el lector: la economía alemana también somos nosotros.
¿Tiene algo que ganar Alemania con la guerra de Ucrania? Sólo Washington hace caja. Y aún hay más: un país que se ha salido de la Unión llamada “Europea” y que actúa por libre, Inglaterra, ha convertido a Polonia, a los países bálticos y a lo que pueda quedar de Ucrania en colonias suyas. ¿Se acuerda alguien de aquellos expertos que auguraban la ruina de Gran Bretaña si se salía del tinglado soberanicida de Bruselas? Pues parece más bien todo lo contrario: el Brexit ha hecho políticamente más fuerte a Inglaterra. El único rival que puede arrebatarle la presa es la propia América, ante la que siempre retroceden los ingleses. Incluso Polonia amenaza, insulta y chulea a Alemania de forma humillante y Berlín calla. Los países ocupados no tienen honor ni orgullo. La oligarquía de Bruselas, por su parte, se limita a renovar su vasallaje frente al Tío Sam y a reforzar el lazo trasatlántico. Es decir, nunca habrá una Europa soberana porque la Unión mal llamada “Europea” es el instrumento de los anglosajones para anular políticamente cualquier opción que pueda convertirse en una amenaza para la hegemonía mundial de Washington.
Hoy, más que nunca, Europa necesita ser actor y no paciente de la Historia. Necesita a Prusia, pero sólo tiene “Alemania”. Bismarck fue un profeta en 1853: vivimos bajo el gobierno de los cipayos. ¿Ya no quedan cosacos del Spree?
[Como ya se ha indicado anteriormente, los Spreekosaken era el término que designaba a los rusófilos alemanes en la era de Bismarck. N. de la Red.]
[1] BISMARCK, Otto von: Gedanken und Erinnerungen, p. 100. Munich-Berlin, 1982.
[2] PALÉOLOGUE, Maurice: Le crépuscule des tsars [Samedi 12 septembre (1914)], pp. 117 y ss. París, 2007.
[3] GUSKE, Claus: Das Politische Denken des Generals von Seeckt, pp 39 y 40. Lübeck-Hamburgo, 1971.
[4] RABENAU, Friedrich von: Seeckt aus seinen Leben. 1918-1936, p.318. Leipzig, 1941.
[5] CARR, E.H.: Historia de la Rusia Soviética III, pp. 318-319, Madrid, 1973.
[6] SPENGLER, Oswald: Das Doppelantlitz Russlands und die deutsche Ostprobleme (Conferencia de 1922), en Politische Schriften (Múnich, 1933) pp.122-124.


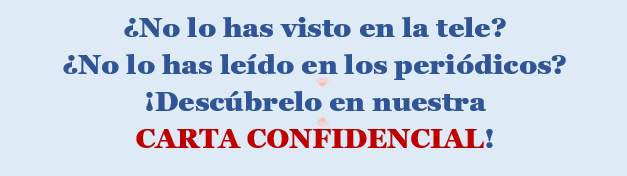
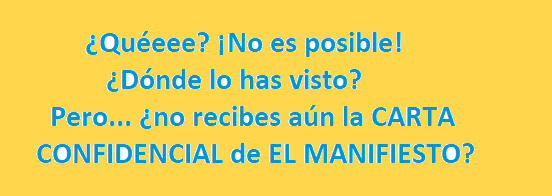









Comentarios