Pensaba en escribir uno de esos artículos lapidarios de los que acostumbro y que parecen prever el fin de la existencia civilizada en el planeta, pero de repente me he acordado de mí irredento optimismo, unido curiosamente a un mar de fondo melancólico, de ese otro yo surrealista que tiene capacidad para distanciarse de cualquier dogma, aunque sea por un breve instante, y convertirse en personaje de este gran circo que es el mundo, de ese gran decorado que fue la historia y de esa gran ilusión que se proyecta continuamente sobre la pantalla de nuestras retinas y que nos hace abanderados de una determinada distorsión, a elegir.
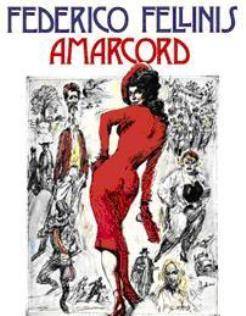
Un culo italiano
Todos los artículos de El Manifiesto se pueden reproducir libremente siempre que se indique su procedencia.
¿Te ha gustado el artículo?
Su publicación ha sido posible gracias a la contribución generosa de nuestros lectores. Súmate también a ellos. ¡Une tu voz a El Manifiesto! Tu contribución, por mínima que sea, dará alas a la libertad.
Quiero colaborarOtros artículos de Damián Ruiz
- Libertad política y libertad psicológica
- Un domingo en Lisboa
- Derecha nacional, social, moderna, democrática y monárquica
- ¿Por qué en España no existe un partido como el de Marine Le Pen?
- Un excedente del veinticinco por ciento
- La copla, la jota, los toros y el boxeo
- Terremoto Marine Le Pen
- Espíritu, eros y pragmatismo
- ¿Es posible una derecha laica y social en España?
- Heaven…
- La gran belleza
- En el Bronx
- Encontrarse a Olivia de Havilland en París
- Un tipo romántico
- El poder del "diablo" en el mundo






