Luis Eduardo Aute, amigo, hermano, ayer, al final de la mañana, recibí la noticia de tu fallecimiento. Todo lo que me rodeaba perdió importancia en ese momento. Mi vieja guardia y mi generación casi terminan contigo. Te escribo estas líneas, apresurado, desfallecido, porque tu muerte ha sido un manotazo tan duro que me brotan las lágrimas desde el fondo del alma.
Recordaré, por siempre y para siempre, las noches, los programas y todo lo que durante nuestra década prodigiosa compartimos. Nuestro himno será siempre aquella cantinela, tan pegadiza, la de que todo está en los libros. Tú pusiste la música y conseguiste que pasara de los títulos de crédito del programa Biblioteca Nacional a ser casi un bailable. Contigo, en tantos crepúsculos compartidos, encontré la eternidad de la belleza, la generosidad del alma y la largueza nacida del espíritu que no conoce el miedo, la pureza no forzada y la serenidad desnuda. Son palabras de Escohotado.
Me invaden la melancolía mientras te escribo y todos los frutos ponzoñosos y flores del mal de Baudelaire. Así ando hoy: contrito, sin rumbo, envuelto por una densa nube y con un puñado de nudos en la garganta. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decirte? No sé si la nostalgia es un error, pero estoy convencido de que la evocación del pasado actúa a veces como un analgésico. Me asomaré al borde de ese estanque compartido contigo, Eduardo, removeré su aguas, miraré hacia atrás con algo de pena y pensaré en ti.
Fuiste el segundo lector de Gárgoris y Habidis y el primero que aconsejó a Jesús Munárriz que lo editara.
Además de amigos, además de hermanos, además de compañeros en mil batallas, fuimos compadres... Padrino tú de mi hija Aixa, que hoy te llora, y padrino yo de tu hijo Miki. Entonces lo llamábamos así. Ahora es todo un Miguel. Celebramos el doble bautizo, ambos agnósticos, en la iglesia de los Antonianos, muy cerca de la casa donde yo nací, y el festín bautismal en la tuya.
Neruda escribió, cuando era muy joven, un libro al que tituló Tentativa del hombre infinito. Siempre que ese título se me cruza en la memoria me acuerdo de ti, Eduardo, pues quizá no exista una definición más cabal de tu persona.
Teníamos pendiente una reunión y tú ibas a pintarme un retrato. No lo hemos hecho. Eso me parte el alma. En Castilfrío guardo el primero que me hiciste, colgado frente al montacargas en el que murió Soseki, aquel gato al que yo dediqué un libro y tú una canción que estrenaste en la iglesia del pueblo: Gato de arigató.
Esa palabra nipona resume mejor que ninguna otra lo que en estas líneas escritas a vuela amistad y a vuela dolor quiero decirte: gracias, Eduardo, por todo lo que de ti, al hilo de más de cuarenta y cinco años de lealtad recíproca he recibido. Arigató, compañero del alma, compañero. Vuela alto. Conmigo vas, mi corazón te lleva.
© La Razón

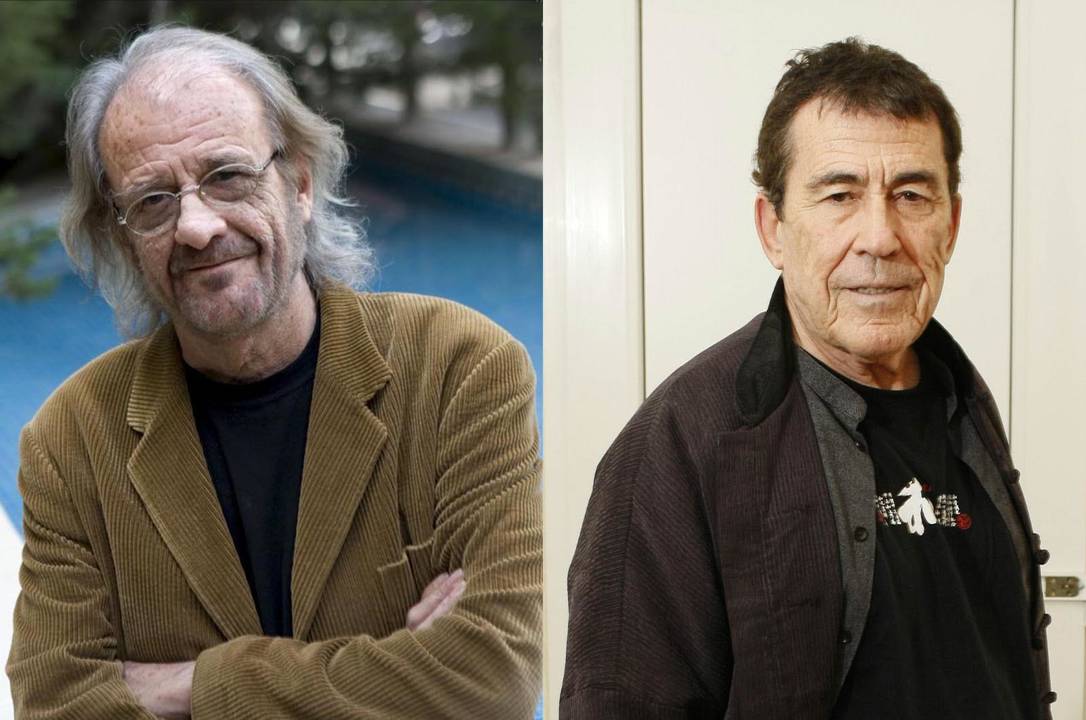






Comentarios