Desde hace algunas semanas vengo estudiando con sumo interés las transformaciones radicales que trajeron consigo los nacionalismos desde 1789. Ya fuera el nacionalismo liberal, el nacionalismo jacobino o el nacionalismo romántico de origen alemán, se trata de tres fórmulas que, pese a sus evidentes diferencias, poseen un origen común y suelen acarrear efectos verdaderamente análogos. Desde que apareció en la Historia el nacionalismo no se ha frenado hasta conseguir asentar, de forma más o menos artificiosa, el Estado-nación en todo el mundo. Tanto es así que podríamos afirmar sin ruborizarnos que la expansión del nacionalismo a los lugares más recónditos ha sido el mayor triunfo político-cultural de Occidente.
Durante todo el siglo XIX y hasta 1919 la transición plena a la modernidad presuponía la organización política en un Estado-nación que fuera capaz de acabar con cualquier tipo de vínculo tradicional fundamentado en lealtades personales y religiosas. Antes de los estallidos revolucionarios, uno podía ser alemán o italiano de un modo cultural, de semejanza, a veces cuasi etéreo. Podías hablar un dialecto napolitano y ser un leal súbdito del rey de las Dos Sicilias aun siendo consciente de tu ligazón cultural con los pueblos de la Península Itálica. De igual forma, podías ser un súbdito del rey de Baviera y profesar la fe católica sin negar el parentesco lingüístico y cultural germánico con un prusiano. La Revolución y la irrupción de la nación soberana pasaron de forma destructiva, como una apisonadora, sobre estas viejas identidades y ligazones que eran fruto de más de mil años de historia europea.
Las “libertades” liberales se convirtieron en la nueva óptica antropológica y la nación soberana, con su consiguiente discurso legitimador, en el sustituto de las comunidades naturales, lo cual era idóneo para un Occidente cada vez más urbanizado e industrializado. En España, como en tantos sitios de Europa, se impuso a base de sangre y fuego. El tema de la territorialidad nacional, a la vez que la monarquía católica se venía abajo, resultó menos traumático en España que en otros lados por la coherencia territorial misma que daba la herencia romano-visigoda. No fue el caso de la instauración de las ideas liberales al pueblo español, que, hasta cuatro veces se levantó en armas contra las mismas. ¿Acaso no fue, en cierto modo, la Primera Guerra Carlista, una pugna entre hidalgos y liberales, entre un pueblo que quería “Dios, Patria y Rey” y unas élites liberales que luchaban por la “Libertad, Igualdad y Fraternidad” mientras construían el Estado moderno en el solar ibérico? Un largo siglo en Europa de luchas identitarias entre los defensores, por un lado, de los viejos Regnum y Res Publica, y los defensores, por otro lado, de la nación soberana y de las “tres blasfemias”, que diría Donoso Cortés, que terminaría definitivamente con la destrucción del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano.
No se asusten, queridos lectores.
No, no escribo esto para mitificar un mundo muerto, irrecuperable y no exento de perfidias
No, no escribo esto para mitificar un mundo muerto, irrecuperable y no exento de perfidias. Tampoco todo lo que trajo consigo el nacionalismo y el liberalismo fue nefasto. Ni mucho menos. Pero la realidad es que. en esa lucha entre el binomio aristocrático-sacerdotal y la burguesía. ganó esta última e impuso sus valores: nacionalismo, falsa frugalidad, urbanidad, gusto por el gran comercio, desapasionamiento, familia estrictamente nuclear, etc. Si la burguesía liberal –con sus muchos subtipos– venció en esa lucha identitaria ante los “partidarios del rey”, hoy están perdiendo contra las identidades nihilistas que van de la mano del “turbocapitalismo” y el neoliberalismo. He aquí la razón de ser de este artículo. Y es que si la historia rara vez se repite –ni siquiera como farsa, que diría Marx–, no puedo más que mirar hacia atrás en el tiempo en busca de respuestas a la hora de observar la gran lucha identitaria que hoy vivimos.
De la mano del internacionalismo globalista, brazo político del proceso económico globalizador, surgen nuevas identidades que poco tienen que ver con el arraigo nacional o la pertenencia religiosa –aunque no pocos en Occidente vean con buenos ojos lo que ellos creen qué es el islam, el budismo, el hinduismo, etc.–. Identidades ligadas a la orientación sexual, la subcultura urbana, la raza –haciendo una distinción pseudomarxista entre “razas oprimidas” y “razas opresoras”–, ideologías e, incluso, nuevos nacionalismos y regionalismos que ven en el cambio territorial un elemento acelerador del progresismo: esto que se ha llamado “posmodernidad” y que no es más que la modernidad llevada al paroxismo, el liberalismo llevado a sus últimas consecuencias y acompañado de un capitalismo financiero en el que el modus vivendi se rige por el nihilismo y el individualismo más asocial. Esta nueva fase de la modernidad, aglutinadora de identidades artificiosas varias en aras de la “aldea global”, tiene su propia manera de interpretar la historia de la humanidad. Si los nacionalismos la interpretaban de forma teleológica, adecuando los hechos a los intereses presentistas de construcción nacional, los progresistas que hoy padecemos practican juicios póstumos tanto contra aquellos grandes personajes considerados “racistas”, “machistas” u “homófobos” como contra pueblos enteros a los que acusan de opresión e imperialismo.
Frente a ellos, tenemos a la vieja burguesía, con sus valores de siempre, ensalzados naturalmente como “sentido común” en la era de la locura. Junto a ellos están las clases medias y trabajadoras de los países occidentales, amén de antiprogresistas varios. Son los perdedores del proceso globalizador, los que sobran a ciertas élites. Lo único permanente que les queda en este mundo líquido es el orgullo nacional, la familia, sus tradiciones seculares y el sentido común. No están dispuestos a perderlas y sacrificarlas en el altar de la “aldea global”. Defienden, esencialmente, la nación liberal burguesa frente a las nuevas identidades, por mucho que se les tache de “neofascistas”, “autoritarios”, “extrema derecha”, etc. Son los “reaccionarios” de hoy en día en tanto en cuanto reaccionan contra otro nuevo modelo de sociedad que se intenta imponer desde arriba haciendo uso de las técnicas propias del totalitarismo democrático. No obstante, nada les garantiza la victoria. El sistema económico está en su contra. Lo mismo el mediático y el cultural, en el que apenas tienen influencia. Amén de esto, el frecuente recurso sentimentalista a una simbología nacionalista idolátrica y, en no pocos casos, vulgar, provoca rechazo y recelo entre algunas personas que no casan con los mandatos progresistas.
Sin embargo, no nos queda otra alternativa a aquellos que luchamos por lo verdadero, lo bueno y lo bello que adherirnos, sin apetencia alguna, a este nacionalismo. A esta defensa del viejo Estado-nación que es el único sitio donde, frente al internacionalismo globalista y progresista, sigue existiendo algún atisbo de principio de autoridad y lazos comunitarios reales y naturales. Pero lo hacemos sin ilusión, sin optimismo, eludiendo el posible desengaño. Anhelando que algún día pueda restaurarse o formarse otro modo de organizar lo político donde tenga más cabida el plano espiritual y la forma natural de organizarse en el hombre. Sigamos dando la lucha, cada uno en lo que buenamente pueda, sin poner esperanzas donde no las encontraremos e intentando sobrevivir sin desfallecer espiritualmente a esta lucha de identidades artificiales y a la imposición del reinado de la locura.




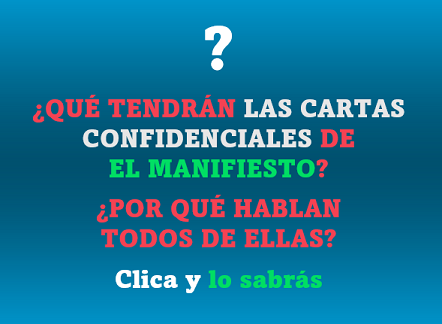









Comentarios