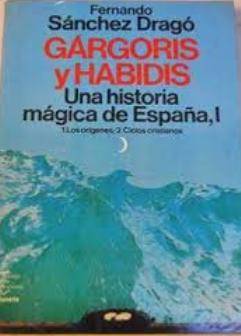Si tengo que recordar los libros que formaron mi retrato de lector adolescente, surgen en la memoria las hazañas bélicas de Sven Hassel, el Kim de Kipling, los primeros relatos de Borges –que me leí sin saber dónde empezaba la erudición y dónde la fantasía–, las místicas andanzas de Kerouac en Los vagabundos del Dharma, el Viaje al centro de la Tierra de Verne (una novela mucho más seria de lo que parece), Baudelaire, Rimbaud y Laforgue, el descubrimiento de Nietzsche, Platón y su Banquete, o el deslumbrante Demian de Hesse, lecturas que creo comunes a todos los mozos de mi quinta. Debo unir en mi caso particular el vibrante Eugenio de García Serrano, El idiota, Demonios y todo el Dostoievski de la traducción de Cansinos Assens en Aguilar, muchísimo Baroja (inevitable entre los melancólicos), los versos de Robert Graves, Dioses,tumbas y sabios de Ceram y una obra en cuatro tomos que venía dentro de un estuche muy atractivo, editado por una casa desconocida –Hiperión–, y cuyo título desconcertaba a cualquiera, aunque fuera un clasicista en ciernes: Gárgoris y Habidis. Una historia mágica de España. En la contraportada, retratado en un poblado del Sahel o entre las esculturas de Angkor, aparecía el responsable de aquella bofetada a las leyes del mercado: Fernando Sánchez Dragó, autor involuntario del mayor (en páginas y ventas) best seller de la historia editorial de España.
Con apenas quince hierbas, pero ya lector impenitente, me puse a leer aquella extraña combinación de historia, mito y voluntad de estilo, que exhibía una mezcla muy personal y barroca de desgarro, elevación culterana y casticismo callejero. Como muy bien decía el autor, había bebido el machadiano vino de todas las tabernas, desde Finisterre hasta Tarifa, y aún más allá, pues no faltaban efluvios de ketama sufí ni lingotazos de schnapps junguiano. Aquello era un laberinto, una montaña rusa, un maelström de fechas, mitos, leyendas, monumentos y hasta anécdotas autobiográficas en las que uno quedaba sumergido, fascinado, hipnotizado por las dotes de encantador de serpientes de quien, a la vez que nos descubría España, nos contaba una vida llena de viajes y aventuras. El lector se pateaba con sus botas de siete leguas literarias la olvidada Iberia sumergida, el país arrinconado por un progreso que ya entonces estaba matando las raíces y secando la savia de lo español atávico. Como Ciro Bayo, como George Borrow, como Eugenio Noel, como el añorado don Julio Caro Baroja, Dragó se desviaba de las carreteras nacionales y tomaba los caminos de herradura, los atajos, las veredas y las cañadas de las extremaduras mesteñas para hacer parada y fonda en la Cueva de Hércules, en San Andrés de Teixido, en Zugarramurdi o en Valonsadero, topónimos que empezaron entonces a salir de la oscuridad.
Para miles de lectores desveló las bellezas del sufismo, el valor de nuestras fiestas populares, el interés de las etnias marginales y misteriosas de la España oculta: agotes, pasiegos, maragatos, quinquis y vaqueiros, por no hablar de esas lenguas misteriosas, las jergas de los oficios que se han ido para no volver: la pantoja de los canteros, el bron de los caldereros astures, el verbo das arxinas... Y las comarcas mágicas y olvidadas: las Batuecas, el entonces yermo camino de Santiago, los jugosos y verdes valles de la Navarra profunda... Todo un país desconocido, feraz, repleto de supersticiones y leyendas que resultaban mucho más atractivas que las burdas y aburridas cifras del ya imparable desarrollo económico. El autor ponía en solfa los dogmas de la Ilustración –en especial a los catequistas de nuestro progresismo– y los de la Iglesia de Roma —en aquel entonces en pleno y suicida aggiornamento– y sacaba del reino de los muertos al Papa Luna, a Raimundo Lulio y al heresiarca Prisciliano, imposibles padres de una Iglesia ibérica, autocéfala, dionisíaca, mística, gnóstica y ctónica: un cristianismo español ¡Y qué borrachera de druidas, santones, clérigos vagantes, sanadores, jáncanas y lobishomes! Aquello era una mezcla de iconostasio bizantino y cartel de fenómenos de feria. Con Dragó descubríamos que existía otra España, ajena a la Historia con mayúsculas y a las monsergas de la lucha de clases, a los ciclos económicos y a la modernidad. Una España campestre, montaraz, cerril e hirsuta, que caminaba sobre las brasas sanjuaneras y levitaba sobre las losas de los refectorios. Al acabar de leer en un pispás los cuatro tomos uno se preguntaba: “¿Por qué hemos caído tan bajo?”.
Luego vinieron Las fuentes del Nilo, El camino del corazón y los artículos iconoclastas de las dragonteas, dragolandias y lobos feroces. A Dragó siempre le gustó cabalgar el tigre, de hecho lo sigue haciendo con la facilidad de un centauro, como un rejoneador cuyos hierros tienen la milagrosa virtud de desencadenar en toda su imbecilidad a los académicos de pastaflora, a los meapilas leninistas y a los demás encastes de cornúpetas de la cultura oficial. Cuando se le unieron Arrabal, Jodorowski, Racionero, Campillo y toda aquella santa compaña de sus tertulias, la irreverencia, el humor y la verdadera modernidad, mucho más cosmopolita y abierta que la de la rancia progresía local, nos recordaban a los banquetes de sabios chinos en la boscosa soledad de un paisaje de aguatinta.
Y ya paro, lector. Yo no digo mi cantar sino a quien conmigo va. Gárgoris y Habidis se sigue editando. Tolle et lege.