Estamos viviendo una auténtica revolución. Más o menos discreta, más o menos doméstica, sin barricadas ni palacios de invierno, sin una libertad de pecho desnudo guiando al pueblo como en el cuadro de Delacroix, pero revolución al cabo. Revolución política por la descomposición de las soberanías nacionales, revolución económica por la transformación del capitalismo, revolución cultural por la alteración absoluta de los valores sociales. Antaño las revoluciones las conducía el pueblo, o eso queríamos creer. Hoy, no. La revolución de hoy no la protagoniza el pueblo, sino las elites, esto es, los que mandan. Son ellos los que patrocinan el gran movimiento de destrucción de las identidades históricas, de aniquilación de los roles tradicionales de hombre y mujer, de recomposición de las divisiones sociales (sustituyendo las divisiones antiguas por otras nuevas), incluso de reasignación de la función sexual. Todo ello al tiempo que el orden económico se transforma por completo en un movimiento que, también aquí, no mira en absoluto a las necesidades del común, sino a la supervivencia del propio sistema. Y lo que hay que entender es esto: la revolución cultural nihilista que caracteriza a nuestro tiempo no es una subversión contra el poder establecido, sino, al revés, un instrumento a su servicio, un arma en manos de los que mandan.
Hace medio siglo, el sociólogo norteamericano Daniel Bell, entonces muy reputado, recogió algunos de sus estudios en un libro titulado Las contradicciones culturales del capitalismo y cuya tesis central era, muy sumariamente, esta: el capitalismo se ha construido sobre los valores del esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la abnegación y la austeridad, pero el tipo de sociedad que el propio capitalismo genera empuja a la gente a comportarse según valores contarios, a saber, el hedonismo, el consumismo, el gasto suntuario, etc. En definitiva, el capitalismo de la posguerra triunfó gracias a un cierto número de valores que enseguida iban a verse socavados por el propio triunfo del capitalismo. Es un camino que todos los nacidos en el baby–boom hemos conocido bien: el paso del espíritu de ahorro al espíritu de gasto, de la sociedad del trabajo a la sociedad de consumo, de la cultura del esfuerzo a la cultura del goce. Por consiguiente, podía deducirse que el mundo capitalista tenía los días contados, pues los nuevos valores eran incompatibles con el capitalismo tradicional. Nuestros padres, educados en la austeridad, construyeron un mundo que nuestros hijos, educados en la abundancia, serían incapaces de sostener. Ahora bien, lo que hemos vivido en los últimos decenios es que el capitalismo ha producido su propia cultura, y él mismo se ha metamorfoseado al compás de esos cambios.
El capitalismo del consumo acelerado de productos ha modelado una mentalidad social de disfrute individualista, y este individualismo hedonista, por su parte, ha demostrado ser un excelente estímulo para la puesta en circulación de más y más productos rápidamente consumidos y reemplazados por otros. Por decirlo así, el capitalismo ha resuelto sus contradicciones culturales creando su propia cultura.
Todas esas cosas que hoy vemos a nuestro alrededor y que nos parecen –justamente– signos de desorden no son, al cabo, sino el rostro del nuevo orden. El capitalismo del siglo XXI, financiero y globalizado, sólo puede desarrollarse plenamente previa supresión de las barreras tradicionales: la pequeña propiedad, las soberanías nacionales, las redes de solidaridad comunitaria, las estructuras familiares, las religiones y, en fin, todas esas cosas que hoy el discurso dominante condena como “reaccionarias”. Por eso el poder persigue sin tregua a los recalcitrantes. Y más que los perseguirá.
Así las cosas, resulta hilarante contemplar las piruetas de la izquierda occidental con su chapita de la Agenda 2030 en la solapa. Esa izquierda no es más que la masa de maniobra del capitalismo global. Tal vez alguno de sus gurúes crea que podrá, un día, aprovechar el impulso en su propio beneficio, según el viejo principio leninista de “ahorcaremos a los burgueses con la cuerda que ellos mismos nos vendieron”,
¿A qué estamos esperando para empezar la contrarrevolución?
pero se equivocan: la potencia revolucionaria del nuevo capitalismo es mucho mayor, mucho más destructiva, mucho más cabalmente nihilista que esas ideologías “progresistas” de acompañamiento. Los verdaderos revolucionarios, los que están construyendo una humanidad nueva (y de tintes atroces), no son los ideólogos, sino los financieros, que tarde o temprano devorarán también a sus necios tribunos.
¿A qué estamos esperando para empezar la contrarrevolución?
© Posmodernia

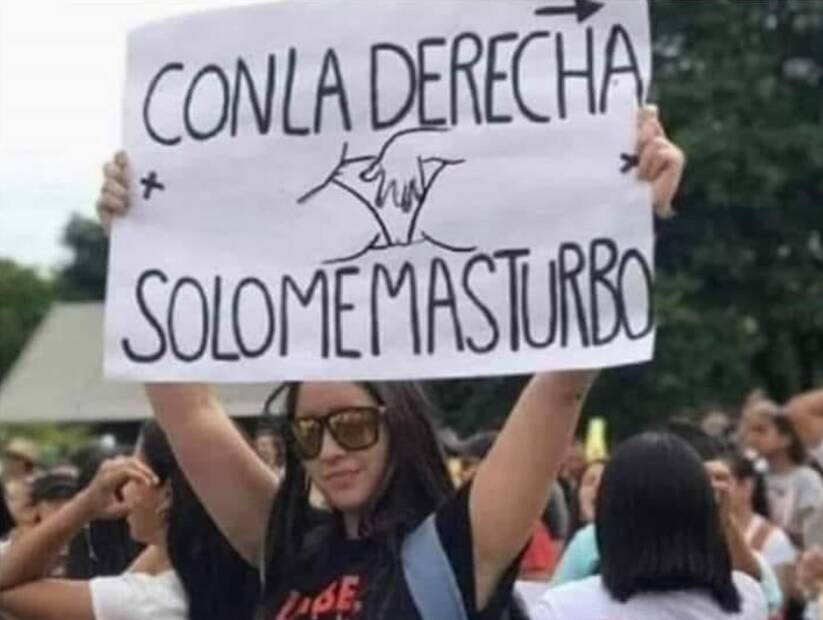






Comentarios