G.: Antes de nada, José Antonio, quiero agradecerle la oportunidad que supone poder tener este diálogo público (privados tenemos ya unos cuantos, y bien gozosos) con usted. De paso aprovecho para felicitarle por la publicación de sus dos últimos libros: Liturgia de los días, el último gran clásico que la literatura española nos ha dejado hasta la fecha, y su poemario El zodiaco de la necesidad. Creo que está haciendo una obra literaria impresionante, condenada a perdurar en el tiempo incluso aunque los lectores del futuro (juicio que me permito hacer en base a los que hay en el presente) no la merezcan.
J. A.: En La traición de los europeos hay numerosas y variadas apelaciones a la falta de sentido de comunidad. Comunidad es, por otra parte, una de las palabras de moda. Se escucha por doquier y se puede leer en casi cualquier artículo. A lo largo de mi vida, sólo he visto comunidades en algunas congregaciones agrario-religiosas eslavas y norteamericanas. También podría entender que esa palabra remitiera a la vida diaria en los pueblos españoles antes de la estatalización forzosa de todos los aspectos de la vida que impuso la llegada de la democracia y del Estado de las autonomías. Tengo la impresión de que la apelación a que debemos volver a tener sentido de comunidad remite no a la generación espontánea de comunidades (en torno a centros de masas variados, todos alejados de la Administración y de la política), sino a la aspiración de que la moral envenenada que desprende la política constituya un poderoso agregador en torno al Estado bajo cualquier forma en la que se presente, una correa más en el cuello de la persona.
G.: Vivimos sometidos a la tiranía del individuo mutilado. Que, por supuesto, no es sólo la tiranía del narcisismo: lo es, ante todo, del estatismo y de las grandes multinacionales; porque, al contrario de lo que se suele afirmar, Estado y Mercado trabajan bien juntos desde los albores de la modernidad hasta nuestros días. Un individuo es incapaz por sí mismo de resistir a dicha tiranía, puesto que está condenado tanto a ejercerla como a padecerla. Sin comunidad, sin familia, un individuo no es más que un animal herido. Es por eso por lo que en dichas comunidades agrarias tradicionales los abusos a los que hoy en día está siendo sometido el mundo rural (me remito, una vez más, a la lectura de su excelente Liturgia de los días en ese sentido) no serían posibles con las condiciones de entonces. Cuando caiga el actual Sistema sustentado en el Espectáculo y el Simulacro, gracias al cual la población es ajena a los verdaderos problemas de nuestro tiempo (espirituales, en su mayoría), será el regreso a un estilo de vida comunitario el que nos permita llevar una existencia arraigada.
J. A.: Sé bien que escapar a la asfixiante presencia del Estado es hoy tarea imposible. Aun así, no faltan autores que han dejado constancia de que es posible una vida en los resquicios, e incluso una vida razonablemente plena, admitiendo para ello una condición pirata, secreta, que, de salir a la luz, le convierte a uno en culpable. Quiero decir Culpable, puesto que hoy en día los delitos se han reducido a uno solo: la disidencia contra el estatalismo. No veo, en cambio, intentos de crear esas comunidades de las que tanto se habla en los huecos efectivos en los que aún es posible. Sólo encuentro llamadas a un cambio absoluto guiado por la política o una condena a la melancolía por falta de medios económicos y, de nuevo, políticos. ¿De verdad la única vitalidad que quedaba para crear comunidades en cierto grado efectivas se agotó con el movimiento hippy, y sus restos han ido a parar al movimiento de ladrones de casas, los llamados okupas¸ y nada más?
G.: Yo comparto con usted ese antiestatalismo que se encuentra presente en una excelente novela titulada Un lugar sagrado donde cazar, en la que muestra a través de una prosa deslumbrante y de una documentación minuciosa hasta qué punto los desmanes del Estado constituyen el verdadero Infierno, gracias al caso de la URSS, que estudia por medio de la narración. En cuanto a la cuestión del hippismo y sus actuales degradaciones, yo convengo, en ese sentido, con uno de los grandes pensadores de nuestra época: Mark Fisher. Según el británico, el hipismo practicó un “estilo de vida alternativo” acertado en sus intenciones (anti-burguesas) pero fracasado en su ejecución (conveniente para el Capital). Su labor aún está por hacer, su fracaso es todavía el nuestro, aunque por supuesto no incluyo ahí a esa banda de delincuentes que se dedica a robar la casa a la pobre gente entre los “alternativos”, sino más bien entre los “integrados”; e, incluso, en buena medida “consentidos”, en esta época de crisis y descomposición.
J. A.: Se puede llamar cultura al conjunto de usos e industrias que resulta de la actividad diaria de una región (que se ve mejor a ojo de pájaro, una vez todo ha desaparecido y es susceptible al estudio), o se puede llamar cultura a una estrecha categoría política hoy universalmente aceptada (toma la forma de la Roma de Augusto, la sangrienta hoz y el destructor martillo comunista, un ministerio o una concejalía socialdemócrata...), que entiende toda forma de creatividad como una categoría del Trabajo regulada por el Partido, ya sea la talla a navaja de un pastor inculto o el más caro Vermeer. Su libro parece optar por la vía que otorga poder absoluto al Estado en esa cuestión, bajo un nuevo panteón simbólico.
G.: Tengo posturas enfrentadas en esa cuestión, la verdad. Trataré de explicarme: detesto los modelos impositivos, hechos “de arriba hacia abajo”, por medio de la fuerza, sea ésta ejercida directa o indirectamente. Por otro lado, reconozco que un modelo democrático de cultura es desastroso, puesto que conduce a la masificación. Nada que no haya dicho Ortega y Gasset, y que no refrende el urbanismo más elemental: los edificios más bellos son aristocráticos. Y el respeto conservador por la Naturaleza se encuentra en el cazador más que en el hípster. Una construcción y conservación garantizadas bien por la nobleza (casta guerrera), bien por el clero (casta sacerdotal). Así que aunque tengo problemas con la jerarquía en términos políticos (hablando del Mundo Moderno y no de cualquier variante concreta de la Tradición, por supuesto), no me ocurre lo mismo en términos culturales. Quizás mi constante apología de la crítica cultural, literaria y cinematográfica no es, en ese sentido, otra cosa que el intento por buscar un (¿imposible?) término medio aristotélico para esta etapa de transición. En cualquier caso, la crítica cultural está al borde de la desaparición, en términos efectivos. Por lo que, en caso de tener que escoger en la natural oposición, prefiero una jerarquía como la del Renacimiento a una horizontalidad como la del mundo de “ley de la oferta y la demanda” en el que vivimos.
J. A.: Encuentro en el texto varias llamadas a la elevación de la persona mediante la cultura que impondría una forma de política orientada no a una administración justa y económica de los bienes comunes (dejando vía libre a la costumbre popular, al genio individual) sino precisamente a moldear el Ser. Ambiciones de una tal elevación del pueblo las han tenido la Grecia de Pericles, el idealismo platónico, la Venecia ducal, la Francia del Terror, en el la Guarida del Lobo, en el fastuoso despacho de Stalin..., y todas ellas, por divergentes que fueran en su floración han tenido en común despojar a la persona de su ámbito privado, sometiéndola a la moral de Estado o a una disidencia poco agradable. O, como en el caso de nuestra socialdemocracia, creando masas dependientes para todo (para todo) de la gestión del Estado que llevan partidos políticos, que, ya sin disimulo, lanzan a sus hordas fieles contra el disidente.
G.: El gran hallazgo de Occidente es, sin lugar a la duda, el individuo. Y en buena medida es el “viaje al fin de la noche” del individuo moderno el que nos ha llevado al callejón sin salida del existencialismo. Salir de ahí es muy complicado, a mí no se me ocurre ninguna forma solvente. Si acaso tratar de alcanzar eso que Heidegger llamaba “existencia auténtica”, un modus vivendi decente, es decir, alejado del nihilismo y la vacuidad. Comprendiendo que cada uno debe alcanzar su “existencia auténtica” a través de un camino personal intransferible. Pero tratar de imponer de vuelta en Occidente una ambición tiránica, por bien intencionada que sea, por medio de alguna acción política contundente puede terminar siendo muy peligroso. Y tampoco podemos esperar que, tras el derrumbe en marcha de los Estados Unidos (en división perpetua) y de esta Unión Europea (de chiste), nos lo vayan a imponer desde otras latitudes. El descubrimiento de Occidente, que es fundamentalmente epistemológico, sólo puede ser representado con precisión por medio del horror. Los occidentales vivimos en la era del horror. De la desesperanza. Y del desasosiego. Es lo que he querido mostrar, a partir de la crítica de algunas obras literarias y cinematográficas, en la tercera parte del libro (es la más personal). Y ya no podemos huir de ese legado, del último legado de la Modernidad. Ni tampoco podemos permanecer en él porque hace la vida insoportable. Es una esquizofrenia terrible en la que creo que estamos todos atrapados, por medio de patologías aparentemente psicológicas pero en buena medida también espirituales.
J. A.: Un aforismo de Carlos Marín-Blázquez dice: "La intuición sutil identifica, al primer vistazo, servidumbres que ennoblecen y libertades que degradan". Esto me lleva a otro aspecto de su libro: su apelación a una cierta caballerosidad, a la disposición hacia un cierto ideal caballeresco que guíe tanto nuestras acciones como los momentos en los que traicionamos ese ideal, que nunca faltan en la vida, cuando nos mostramos cobardes, desleales, tacaños...
G.: El ideal caballeresco no es más que otra fórmula del ideal heroico. Estamos hablando del pilar más importante del imaginario indoeuropeo que constituye y vertebra a la mayor civilización que ha existido. Que se manifestó brillantemente en los textos épicos europeos desde la Grecia arcaica hasta que Cervantes actualizó el modelo, al inicio de la Edad Moderna, con la creación del antihéroe, cuyas vicisitudes terminan con el “hombre sin atributos” de Musil y el paseo dublinesco de Leopold Bloom en la conocida Odisea imaginada por James Joyce. En esa cadena el caballero cristiano español, por ejemplo, es otro eslabón más. Por resumir mucho podríamos decir que el héroe representa la existencia auténtica, aquella del ser-para-la-muerte, en vez de la vida inauténtica, por excesivamente cómoda, que encarna el burgués. El Estado ha creado la burguesía, que desde el Renacimiento ha amasado su fortuna gracias al Mercado, eliminando con ello a la élite tradicional europea: la aristocracia. Desplazando un ideal espiritual de la vida para imponer a cambio un ideal materialista, económico, de acumulación. El héroe sólo quiere hacer lo sacro, restablecer los límites de lo que es, abrazando su Destino y el de su comunidad. La burguesía, en cambio, se encuentra entregada al sentimiento utópico de progreso, que es siempre un progreso material. Cuando la burguesía, los nuevos ricos, mataron, encarcelaron y arruinaron a los aristócratas, durante varios siglos, acabando con los imperios por medio de artimañas, imponiendo a cambio sistemas políticos masificados (da igual hablar de los EEUU que de la URSS), en los que más allá de los distintos dirigentes políticos electos, las mismas familias de siempre ejercieron el poder económico, se acabó con cualquier atisbo de ese ideal heroico. La abulia con la que el pueblo, cada pueblo de Occidente, ha abrazado esa sustitución, forma parte de lo que yo califico como “traición” desde el propio título.
J. A.: Como creo que usted sabe, la palabra tradición se me escapa cada vez más. En mis mejores días ya casi únicamente la encuentro posible como tecnicismo académico demasiado impreciso. Mi descreimiento es grande, y ya casi nada me convence más que la práctica; cosas de viejo, sin duda. A nosotros no nos ha llegado nada, absolutamente nada de lo que tan ansiosamente busca designar esa palabra: si acaso, el modo de vida de los campesinos de la generación de nuestros padres, y ahí se acabó. Como fondo de armario metafísico llego a comprenderla, pero necesitada de una reformulación seria o de una condena al olvido, a la espera de un nuevo vocabulario. Podría haberlo hecho, pero no la he empleado en mi libro Liturgia de los días. Un breviario de Castilla, donde, me dicen, hubiera cabido. Yo no lo creo. Sin embargo, usted titula su libro llamando a la traición que habría cometido Europa a la suma de sus doctrinas, industrias y costumbres verificadas, poco más o menos, desde la Revolución francesa.
G.: Aunque vaya a sonar chocante para muchos, comparto plenamente su sentimiento hacia la noción de Tradición. Para mí esa palabra es equivalente al conocimiento de que la Edad de Oro se encuentra mucho más en el pasado que en el futuro. A través del estudio de varios autores modernos que cito recurrentemente en el libro y que se han ocupado de contrastar ese mundo tradicional en sus diferentes variantes con el mundo moderno. Sirva como muestra la cita de La crisis del mundo moderno (1927), de René Guénon, y de Revuelta contra el mundo moderno (1934), de Julius Evola. En lo práctico, en lo inmediato, mi experiencia también se encuentra muy alejada de las verdades metafísicas que exponen estos autores a la hora de hablar de la Tradición y su(s) simbolismo(s). Creo que es algo que se ve bien en la tercera parte del libro, donde apuesto por una idea de trascendencia más apegada a la inmanencia, al estilo de Nietzsche y de la Edad del Espíritu, que a ningún dogma o doctrina concreta (habitualmente me considero agnóstico y todo). Algo que, en un plano artístico, expongo sobre todo en un breve capítulo dedicado a una de mis pasiones más continuadas: los bodegones y las naturalezas muertas. Por simplificar mucho: desde una visión metahistórica me considero tradicionalista; pero desde una visión apegada a mi vida cotidiana no puedo más que considerarme, en buena medida con resignación, como un remedo pobre de epicúreo. Quizás el puente de unión de ambas tendencias se encuentra en la seguridad de que no existe placer mayor que el otorgado por el Conocimiento, por la contemplación embelesada de esa Belleza que es antes que nada Verdad.
J. A.: Una señal infalible del advenimiento de una dictadura muy fea es la progresiva condena legal del humor, que, para serlo, debe contener y expandir una carga de crueldad. Los mejores chistes son siempre los más crueles. Hoy en día, los psicólogos, en cuanto que agentes avanzados de la policía de Estado, completan la tarea de designar como enfermos mentales a quienes no se someten y exhiben los principios y normas de la ridícula e hipócrita moral de Estado que segregan las formas progresistas, que son las que obran efectivamente en España, en todo su abanico de posibilidades. Esa tarea se verifica muy particularmente en las escuelas estatales (mal llamadas públicas¸ pues son exactamente lo contrario), donde un cuerpo completo de policía de la moral de Estado vigila y corrige incluso los juegos en el patio. ¿Necesita España de un Quevedo redivivo?
G.: El Estado siempre va a considerar a los distintos reaccionarios como a un puñado de locos y hasta perversos. Así le ocurrió a Ezra Pound, por citar un ejemplo no precisamente situado en el mundo comunista. Necesitamos una legión de irreverentes sublimes, al estilo de Léon Bloy y tantos otros, para hacer exégesis de los lugares comunes, sin ningún temor y sí con mucho humor. Y más manuales para las escuelas al estilo del Diccionario de insultos que usted publicó hace años con prólogo de nuestro común admirado el Marqués de Tamarón. Otro personaje que levanta admiración en ambos es Fernando Sánchez Dragó, cuya muerte justo cuando empezamos a hablar con él nos ha dejado un poquito huérfanos a los dos. Así que con la desaparición del mayor provocador de nuestras letras lo de pensar en España pinta mal, pero que muy mal. Todo ahora es hipocresía puritana: en el Parlamento, en el teatro, en la empresa, incluso en el bar. Y todo ahora es cursi, simple e indefinido, como mandan los cánones del Capital, para no perder un solo cliente por culpa de una eventual contrariedad. Lo más reaccionario siempre es el humor. Milan Kundera tiene una novelita titulada La broma (1967) en que la cosa queda muy clara, en ese sentido. Y toda la ristra de cancelados en los últimos tiempos, además de la auto-censura imperante, no vienen sino a demostrar lo mismo para el otro lado del telón de acero (metafórico). La ironía de un Gómez Dávila o de un Josep Pla, por citar dos ejemplos que sé de buena tinta que usted sabrá apreciar, es pura dinamita reaccionaria.


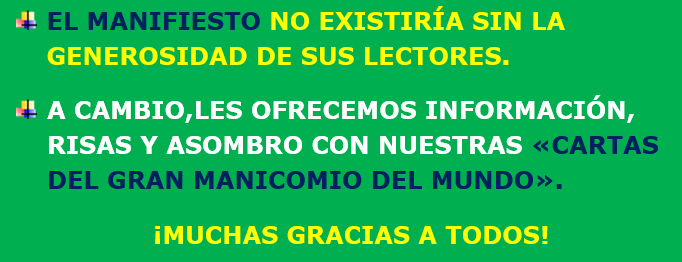









Comentarios