Hace unos años, cuando Vox creó la Fundación Disenso, Fernando Sánchez Dragó comentaba en estas mismas páginas los objetivos perseguidos por Disenso: «disentir y forjar un nuevo consenso en torno a la libertad, la prosperidad, la igualdad, la reivindicación de España como nación y el fortalecimiento de la iberoesfera».
Encomiables objetivos: hay que suscribirlos todos. Pero en la lista falta uno, y es una pena. Falta nada menos que la belleza. No se rían, por favor. Sé de sobra que lamentar su ausencia resulta chusco, incongruente, ridículo. ¡A quién se le ocurre incluir la belleza en una lista de objetivos políticos! Haga usted el favor.
Sucede sin embargo que aquí no se trata de objetivos políticos, sino de cuestiones, digámoslo así, metapolíticas.
Aquí no se trata de librar una batalla política, sino de emprender una gran batalla cultural
Aquí no se trata de librar un combate político, sino de emprender una batalla cultural. Y, si nos situamos en este terreno, tiene todo su sentido reivindicar el imperio de la belleza, lo cual significa acabar con su exclusión de un mundo en el que lo bello no vive, no late. Está relegado a cementerios tan hermosos como los museos.
Pretender, con otras palabras, que lo bello impere en el mundo no significa en absoluto desear que ante los museos se formen aún más largas colas de turistas y que sus salas se llenen con aún más obras exquisitas.
Se trata de pretende algo totalmente distinto.
Sucede con la belleza —esa cosa tan difícil de definir, indefinible en realidad— algo parecido a lo que Agustín de Hipona decía del tiempo: «Sé de sobra lo que es el tiempo; pero, si me piden que lo defina, me siento incapaz de hacerlo». De la belleza sólo cabe decir que es esa luz clara y oscura que envuelve las cosas, que es ese estremecimiento
La belleza, esa luz clara y oscura que envuelve la cosas; ese estremecimiento que nos pellizca las tripas
que te desasosiega y embelesa, que te pellizca las tripas y te muerde el alma cuando te topas con ella: con la belleza de la obra de arte y de la obra de la naturaleza.
Pero no sólo ellas. Más que lo plasmado en las obras, lo que, para entendernos, llamamos «belleza» es el aliento del espíritu que, esparcido por el mundo, embebiéndolo, posibilita las obras; es ese fervor sagrado —«sagrado» porque está fuera de cualquier dominio o control— en el que baña el inconmensurable milagro de ser y existir. La belleza —lo que la posibilita— es ese tener la oscura conciencia de que, más allá de las utilidades y actividades del cotidiano vivir, más allá de «la prosperidad y la libertad» de la que hablábamos antes, hay algo misterioso y maravilloso que preside la vida de los hombres y la marcha del mundo.
Y ese «algo» que no es Dios, que va mucho más allá de Dios y de la religión. es lo que ha desaparecido de entre nosotros
Y ese «algo» —un «algo» que no es Dios, un «algo» que en realidad va mucho más allá de Dios y de la religión— es lo que ha desaparecido de entre nosotros. Ha dejado de latir en nuestra alma ese sentimiento de lo misterioso y maravilloso, ese sentimiento de que hay algo que va más allá de lo útil, práctico, funcional. Más allá de lo económico, por usar el término con que los hombres de hoy nombran a Dios.
De semejante desaparición se derivan mil consecuencias. Y son catastróficas. Ahí, en ese vacío páramo, es donde germinan todos los delirios de la ideología woke, desde la guerra de sexos hasta el animalismo, pasando por el veganismo, el hiperfeminismo y un largo etcétera.
El imperio moderno de lo feo
Y es también ahí donde crece, y no puede sino crecer, el imperio moderno de la fealdad.
Doble fealdad. Por un lado, la que expande el único «arte» de toda la historia —«arte contemporáneo» se llama— que, escupiendo manchas y garabatos en el lugar de lo bello, rinde abierto culto a lo feo.
Y la otra fealdad. La que, acompañada de lo anodino y vulgar, nos invade por todas partes. En casas y ciudades, en calles y plazas, en campos y playas. Nadie siquiera la ve, todos se encogen de hombros, nadie protesta, nadie alza la voz.
No nos equivoquemos, sin embargo. No se trata tan sólo de la ausencia de suntuosos palacios, de fervorosos templos, de egregios monumentos (los de hoy, no los restos que quedan de ayer). Se trata también de la ausencia de la belleza sencilla, pequeña, íntima: esa que envolvía antaño hasta a las más sencillas y humildes moradas. Basta, para constatarlo, visitar cualquiera de los «pueblos medievales con encanto» que reseña cualquier guía turística. sabiendo que a nadie se le ha ocurrido ni se le puede ocurrir editar una guía de los pueblos con encanto de hoy.
¿Y del progreso, qué?
Pueblos, ciudades y viviendas que antes estaban llenos de encanto... y de incomodidades y miserias sin cuento, dirá alguien —y tendrá toda la razón. Porque éste es el problema. El drama, para ser más exactos: el de nuestro tiempo, el de una época capaz de haber alcanzado una prosperidad sin parangón en toda la historia y una miseria espiritual (salvo por lo que a la ciencia se refiere) también sin parangón en toda la historia.
¿Se puede acabar con semejante absurdidad?
¿Se pueden conjuntar el aliento espiritual y el bienestar material? ¿Es posible, dicho con otras palabras, aunar belleza y prosperidad? Sí es posible. Sí se puede, sí se debe. Es más, en ello estriba el gran tema de nuestro tiempo, que diría Ortega. Un tema o una tarea capaz, por lo demás, de concitar —sigamos con Ortega— el más sugestivo de los proyectos en común.
Es posible y necesario conjuntar en el mundo belleza y prosperidad. Pero para ello hace falta, en primer lugar, plantearse abiertamente la cuestión,no esquivarla so pretexto de que sólo cuentan —así sea revestidas de cierto nivel teórico— las cuestiones políticamente movilizadoras, socialmente prácticas, inmediatamente comprensibles.


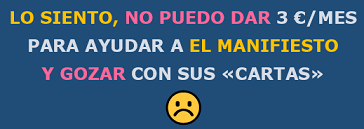
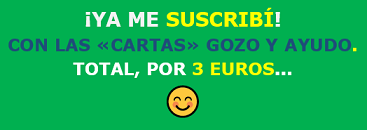









Comentarios