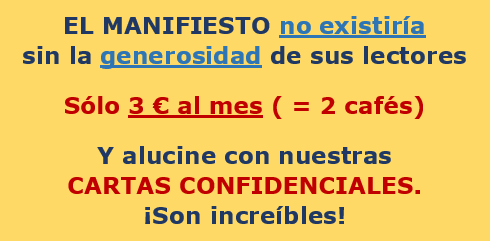La Asamblea (Ekklêsía), el órgano supremo del poder político de Atenas, se reunía en un lugar llamado Pnix, y al que podían acudir todos los ciudadanos mayores de dieciocho años —en realidad, mayores de veinte, dado que entre los 18 y 20 años (ephebeía) se cumplía el servicio militar—. Por lo que sabemos por las fuentes —los discursos de los políticos—, se sentaban al azar en cojines sobre la roca o incluso en bancos de madera, y lo más importante: no se daban grupos de seguidores concentrados, sino tan sólo pequeños equipos —tres o cuatro personas— que jugaban el papel de líderes políticos. No existían concentraciones de seguidores por la sencilla razón de que, en la Democracia primera, los partidos políticos o hetaireíai estaban prohibidos. Los únicos asientos reservados lo eran para una de las diez tribus a la que le tocaba ese mes la pritanía, situada en seis muy largos lechos excavados en la roca alrededor de la bêma o tribuna, y que suponía un cercado de 1.100 metros cuadrados. Las otras nueve tribus se sentaban fuera de aquel cercado.
En efecto, debemos no cansarnos en patentizar el hecho de que en la Democracia primera el poder se ejercía «siempre» desde el idiôtês, en su sentido originario de individuo aislado o particular. Nunca en la Atenas de los siglos V y IV a. C. existieron esas empresas de oportunistas desaprensivos llamadas «partidos» que hoy han acabado por sustituir a los “idiotas”, únicos amos del poder en una Democracia. No, nunca existieron. Era la persona «aislada», totalmente singular, quien influía o se dejaba influir por otros idiôtes en la Asamblea (votando a mano alzada) o en los Tribunales (votando con balotas). Cualquier ciudadano podía llevar a debate su particular visión sobre el mundo y dar propuestas concretas (propuestas “no-probouleumáticas”). Los partidos no pueden existir en una democracia estricta. Tan es así que la Democracia ateniense siempre persiguió con toda su fuerza a las hetaireíai, especie de sociedades de «niños bien», barbatuli iuvenes, en el sentido de clubes políticos, y antecedentes claros de nuestros oligocráticos partidos políticos. Miembros de estos clubes, como Ergocles y muchos más, fueron condenados a muerte, arrojándolos al báratro, por la Democracia ateniense, que veía en estas sociedades minoritarias el peligro de «oligarquizar» la política, usurpando el poder directo a los “idiotas”, entraña misma de la Democracia y su única razón de ser. El funcionamiento de estas hetaireíai, que actuaban siempre en la clandestinidad, debía de parecerse mucho al modus operandi de los lobbies, o camarilla de cabilderos, puros grupos de presión.
El azar no sólo era la base de elección de los cuerpos legislativos y judiciales, sino también el lugar que cada uno tenía asignado en la misma Asamblea. En los Caracteres, 26, 5, de Teofrasto, vemos al rico oligarca que se queja de que le ha tocado sentarse al lado de un pobre hambriento con mal olor, y ese azar lo vemos también operar en las Thesmophoriae, del divino Aristófanes. Cuenta Plutarco que el rico Tucídides Melesias —quien estuvo detrás del asesinato del líder Efialtes— entró en la Asamblea para hablar acompañado de otros cinco ricos, con el fin de parecer más fuerte; pero no pudieron quedarse juntos, diseminándose por la Pnix. La Atenas de Pericles tuvo la suerte de no conocer los partidos políticos.
Lo que, naturalmente, existía en las democracias antiguas de modo irremediable eran los grupos sociales antagónicos, que no son lo mismo que los partidos, por cierto. Por una parte, estaban los beltístoi, los arístoi, los eugeneîs, los ploúsioi, los eúporoi, los gennaioi, los dynatoi, los gnôrimoi, los kaloikagathoi, los khrestoi, y por la otra parte contraria, los penêtai, los cheirones, los ponêroi, los phauloi, los dêmotikoi, los áporoi, los kakoi. Por una parte, estaban los oligoi, y por otra los polloi. Por una parte, estaban los boni, los optimates, los nobiles, los potentiores, los honestiores, y por la otra los mali, los populares, los improbi, los perditi, los humiliores los tenuiores. Por una parte, estaba la turba, el vulgus, la plebs, el ókhlos —que acompañaba a Jesús—, y por la otra parte el ordo senatorum, el ordo equitum, el ordo decurionum. Por una parte, estaban los illustres, los spectabiles, los clarissimi, los possessores, y por la otra, los circumcelliones, los agricolæ, los adscriptici, los censituus, los censiti, los coloni, los inquilini, los homologi, los originarii, los rustici, los tributari, los proletarii. Y esos mismos grupos sociales con diversas suertes humanas andaban detrás de las distintas factiones deportivas en las carreras de cuádrigas y bigas desde que naciesen los Juegos Olímpicos y sus hermanos panhelénicos, ístmicos, nemeos y délficos: Por una parte, estaba la factio albata, por la otra la factio prasina; por una parte, la factio veneta, por la otra la factio russata. Naturalmente que hoy nuestro Real Madrid sería la factio albata.
También en las Democracias Antiguas, y teniendo como fuente sus supremos textos literarios, podemos encontrar otras distintas clasificaciones de grupos opuestos y complementarios, que nadie en su sano juicio podría llamar partidos. Entonces, como hoy, había fututores frente a defutatæ; fututrices frente a fututi; pedicatores frente a pathici y pathicæ; irrumatores frente a fellatores; cunni linctores frente a cunnum linctæ. Catálogo este que podría hacer las delicias tabuladoras de las Ministras Montero y Belarra.
Los distintos actos sexuales practicados por los ciudadanos provenían de una bastante rígida estructura social
De hecho, hay estudiosos, como el norteamericano John Patrick Sullivan, que, basándose en la gran literatura clásica, establecen que los distintos actos sexuales practicados por los ciudadanos provenían de una bastante rígida estructura u ordenación social. La forma de amar estaba directamente relacionada con la situación social. Diríase que antes del concepto contemporáneo de «ideología» (Destutt de Tracy) como criterio clasificatorio, estaban las distintas figuras de la sexualidad como razones tabuladoras. La sistemática explotación sexual de los esclavos era un privilegio que sólo tenían los hombres libres. De hecho, el libre, podía definirse por esa prerrogativa.
Naturalmente que había otros muchos grupos opuestos (verbigracia, libres frente a esclavos, varones frente a mujeres, adultos frente a niños, autóctonos frente a metecos, patricios frente a plebeyos, libertos frente a ciudadanos, etc.), pero no había partidos. En una Democracia no puede haber partidos; sólo personalidades, idiôtai. Según el erudito Hansen, en una sola reunión de la Asamblea ateniense, en donde 6.000 ciudadanos estaban presentes, podían tomar la palabra de 200 a 300 personas, o más. Naturalmente que podía haber «alianzas» entre los particulares, pero siempre de forma coyuntural, y sin compromiso alguno ulterior. El mundo de la Democracia Antigua no conocía aún la servil fidelidad política.
Por otra parte, es lógico que en las Democracias Antiguas, en donde participaban directamente en la cosa pública tan masivos contingentes de ciudadanos, no hicieran falta para nada —aparte de representar un atentado contra el ideal democrático— los partidos políticos. El partido político sólo comenzó a tener sentido y a usurpar las funciones de los idiôtai cuando la inmensa mayoría de la ciudadanía se vio forzada a desinteresarse de la política, considerándola —por una nueva cosmovisión impuesta por el poder no democrático— algo totalmente ajeno a sus intereses privados y a su tranquilidad anímica. Pero en la Atenas democrática y en la Roma republicana había interés en que nadie quedara fuera de los patrióticos deberes políticos, y vivir retirado de la política se consideraba una deserción. Un verdadero ciudadano no tenía más que una manera de emplear su actividad, y era desempeñar funciones políticas. Lo dice Cicerón por boca de Escipión en su De re publica: «Quum mihi sit unum opus hoc a parentibus maioribusque meis relictum, procuratio atque administrativo rei publicæ». [El cuidado y la gestión de los asuntos públicos es tarea que me ha sido encomendada por mis padres y antepasados]. Para atenienses y romanos, hacer otra cosa era no hacer nada; llamaban ociosos a los sabios más trabajadores, y no se les ocurría que, fuera del servicio al Estado, pudiera haber algo que valiera la pena de ocupar el tiempo de un ciudadano.
Pero en la actualidad, con la apropiación o secuestro de la cosa pública por parte de los partidos —empresas despiadadamente jerarquizadas—. al idiôtês, al ciudadano «de a pie», se le veda la posibilidad de participar directamente en la gestión de los intereses que son de todos, posibilidad que constituye la Democracia en sí.
© La Gaceta de la Iberosfera