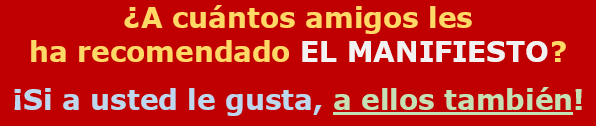Desconozco, lector, si habrás oído hablar de Dadivank. Un remoto lugar situado en una colina en un perdido valle de la región de Shahumyan en las agrestes montañas del Karabagh. Allí, a más de mil metros de altura, hace muchos siglos unos monjes inspirados por el martirio de san Dadi levantaron sobre su tumba una pequeña ermita: el monasterio de Dadivank, al que también conocen como de Jutavank, o Monasterio de la Colina, construido en piedras talladas como uno de los más hermosos ejemplos de la emocionante arquitectura armenia. Allí existen ahora varios edificios que representan la voluntad de permanencia de un pueblo milenario. Al visitarlo produce la sensación de haber viajado en el tiempo, de volver a la Edad Media, a un tiempo en el que la fe y la esperanza regían las decisiones de los hombres. Aquel pequeño monasterio fue ampliándose hasta transformarse en un lugar esencial de peregrinación no sólo de los habitantes de Artsaj, sino también de toda Armenia, de su diáspora, y en los últimos años de personas de todo el mundo que llegaban allí para comprender que, efectivamente, la fe mueve montañas, para admirar sus jachkárs, sus bellísimos frescos cargados de fe y de historia. En una de las capillas donde se celebraban los oficios sagrados, la luz que penetra desde el orificio en la bóveda que cubre la iglesia creaba una increíble atmósfera en la que los reflejos de las casullas de seda y oro de distintos colores sumergidos en una densa humareda de incienso enviaban destellos que transformaban la ceremonia en algo mágico.
Todo ello es —lo sigue siendo a pesar de los terribles avatares de estos tiempos— parte esencial de Armenia, podríamos decir del mismo corazón de Armenia. Lo fue siempre hasta que el capricho del tirano del Kremlin lo cedió hace ahora un siglo a Azerbaiyán en una injusta decisión, y aun así, hasta hace apenas días, pertenecía a la República de Artsaj.
Allí, no muy lejos, al anochecer aún se escucha el aullido de los lobos, y si te fijas verás que alguna de las puertas del monasterio tiene la madera astillada por garras de osos. Sigue siendo hoy
En apenas en un suspiro ha pasado de los fervientes cristianos armenios a a los musulmanes chiitas de Azerbaiyán
un lugar indómito, que en apenas en un suspiro ha pasado de los fervientes cristianos de la Iglesia Apostólica Armenia a los musulmanes chiitas de Azerbaiyán, y los armenios han tenido que ceder y marcharse antes de correr el riesgo de ser ellos y sus familias, masacrados, como amenazó dedo en alto el propio presidente de Azerbaiyán, que en la última guerra en 2020 llevó a cabo una exhibición de poderío militar con el apoyo estratégico y logístico de Turquía y el de centenares de mercenarios del Estado Islámico, sí, el ominoso y temible ISIS, que, en una campaña de violencia y terror sin parangón contra la población civil armenia, destruyó apenas en semanas el pequeño, anticuado y mal armado ejército de la República de Artsaj, con miríadas de drones de última generación, con modernos helicópteros, aviones y lo que hiciera falta, lanzados contra los puestos de defensa armenios equipados con obsoleta artillería heredada de la antigua URSS. Porque, a la hora de la verdad, el coraje, el valor, la voluntad y la fe poco pueden hacer contra la mortal eficiencia de las maquinas bélicas dirigidas por control remoto con sistemas digitales, cuando el dinero, al final, es lo que menos importa. Lo dijo entonces el portavoz Babayan: “Los terroristas y mercenarios no tienen ninguna ley y están desprovistos de las normas morales básicas”. Las violaciones, los ultrajes, los crímenes, el terror, como llegar a cortar las orejas de civiles desarmados o amputar el miembro de un soldado muerto, para demostrar hasta donde se puede llegar, significan traspasar cualquier sentido humano, cualquier norma ética. Hace décadas ya llegaron allí los temibles Lobos Grises y también los terroristas de Bin Laden, porque todo valía para aterrorizar y desestabilizar una población prácticamente inerme.
Por ello habrá que tener fe, pero también exigir a la ONU, a la Unicef, a la Unión Europea, a EE. UU., al Reino Unido, a todos los países que componen este mundo que habitamos, que las piedras de Dadivank son sagradas, las piedras de todos los monasterios, ermitas, jachkárs, al igual que las de todos los restos prehistóricos que demuestran que miles de años antes de nuestra era las montañas de Artsaj ya estaban habitadas por armenios, y que por tanto deberán tomar las medidas necesarias para garantizar su conservación, para que los que nos sucedan puedan saber que aquellas piedras sigan siendo parte para siempre del corazón espiritual de Armenia.