Si se nos permitiera, por obra de un impulso mayúsculo, realizar un recorrido por la historia de la humanidad, y comprobar cómo era el ser humano y cómo lo es en nuestros días, intuyo que no nos asombrarían tanto su afeite y sus costumbres como su percepción de la realidad. Es decir que, puestos en paralelo, un hombre del siglo V a.C., uno del siglo X, uno del XIX, y uno de nuestros contemporáneos parecerían, por su aspecto, seres de especies diferentes, pero lo que más nos anonadaría sería su mirada ante la vida, y cómo se considera y qué se considera. Me explico. Mucho se ha escrito en torno a que, con el fin del Medioevo – hacia el siglo XV, en líneas generales, de acuerdo con los historiadores – el ser humano occidental se lanza a una empresa de proporciones que unimos a una sed por conocer la realidad (menudo problema el que traerá saber qué cosa sea esa) a través de la comprobación empírica de sus elucubraciones racionales. Digamos que se comporta como un coleccionista que clasifica y rotula la Tierra, el universo, y su propia existencia. Para ello precisa de aparatos específicos – microscopios, telescopios, octantes, astrolabios, lupas, más lentes, más utensilios de medición – que la técnica va poniendo a su disposición con fidelidad de vasallo feudal. Pero el medio supera el fin, y la técnica requiere también de observancia y estudio, pues a medida que se complica el objeto o sustancia en observación, el aparato se vuelve más sutil, más costoso, más estrambótico. Y en medio de esa tarea, nuestro coleccionista se aferra a lo que fueran sus elementos de antigua libertad.
Pero (y siempre hay un “pero” en toda evolución), con ese paso que se ha dado, se deja detrás algo, se reemplaza un saber, una forma de conocer, una visión del mundo que circunscribía al ser humano a una totalidad. Hasta el fin de la Edad Media – el otoño que nos explicara Huizinga – la ciencia era parte del conocimiento no sólo por su implicancia empírica, sino, y de manera muy profunda, por su concomitancia metafísica. Perdida esa ligazón, la ciencia “gana” en independencia, pero, a la vez, abiertas las puertas de un campo inexplorado, se comprueba que el aprendiz de brujo ya no sabe cómo controlar la pócima de ese caldero en erupción. Y, lo más grave, que ese deslumbramiento por la materia, se instala en la cima del conocimiento, negando toda otra instancia del saber, como lo era las que tenían las antiguas ciencias sagradas. El fin del simbolismo en la baja Edad Media es una de las más profundas pérdidas que se ha hecho a la humanidad en el ámbito del conocimiento. Ciencia y técnica descontroladas invirtieron los polos naturales: desde entonces, somos esclavos de la ceguera del aprendiz de brujo.
Cuando hacia la década del ’20 del siglo pasado Ernst Jünger afirmó que ya había llegado la movilización total – no sólo en sentido bélico, sino, y más acertadamente, en sentido abarcador- la confirmación de sus augurios futuros fueron haciéndose parte de la planificación social de una humanidad dirigida al automatismo servil. Todo ello, con la bendición de los derechos humanos, del discurso progresista, y de la nueva era “espiritual”. Fue necesario que se edulcorase la nueva esclavitud con un hedonismo a la carta que permitiera, a todos los niveles de la burguesía aceptada o no, un uso indiscriminado de su propia percepción, es decir, que el mundo dejara de ser un deber y se convirtiera en un deseo, un placer, un instante de máximo goce, sin que el tiempo afectara la vida. Maquillajes de toda laya cubrieron la real derrota temporal, de forma tal que una soledad juvenil de playa eterna parecía consubstanciarse con el anhelo humano de la juventud atemporal. Una adolescencia sin límites, estancada en el no crecimiento.
Hoy, la agenda se amplía. Si se propuso disfrutar sin límites, lo que se nos propone es disfrutar sin nada: no tendrás nada, serás feliz. Nuevo derecho que se vocea desde los salones de la administración global, y al que adhieren, genuflexos, los líderes surgidos de las urnas, eufemismo este último de mal gusto que recuerda más a un osario que a un derecho político. Y la ciencia lo avala. Y la técnica lo implementa. Pero por sobre todo, el narcótico fundamental sigue siendo el oscurecimiento espiritual. “No hay deberes”, cantan las sirenas. Sólo tenemos que sentarnos a disfrutar del paraíso artificial que se nos inocula. El individualismo que desarraiga al ser humano de la comunidad no es una mera evolución de la libertad, sino el plan que manipula al ser humano como un peón en un tablero predeterminado. Cuando la propia consciencia, o mejor dicho, la percepción individual es fuente de la verdad (“una” verdad, porque se niega su unicidad) toda verdad colapsa, y con ello el bien común. Sólo quedan partículas expulsadas de su centro, en una operación centrífuga que, a caballo de una falsa libertad, sacrifica al ser humano, lo arrebata de su ligazón trascendente. Quizás con estas pocas palabras hayamos definido al individuo actual, sin raíces, pero sin ramas hacia lo alto.


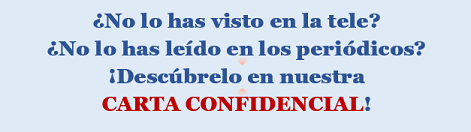









Comentarios