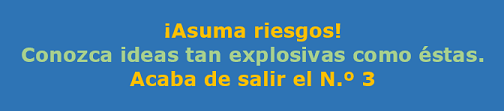Desde el siglo XIX hasta la última centuria, el riesgo fue valorado y vinculado al desarrollo del progreso. Tras la primera gran catástrofe ferroviaria ocurrida en Francia en 1842, Lamartine exclamó en la Cámara de los Comunes: "La civilización también tiene sus campos de batalla: los hombres deben caer en ellos para ayudar a los demás a avanzar". Hoy, en cambio, hemos perdido el gusto por el riesgo. ¿Cómo se ha producido esta inversión? ¿Cómo se manifiesta hoy?
Lo que es importante comprender ante todo es que la aversión al riesgo se ha convertido en una de las enfermedades centrales de Occidente y que esta aversión es una clave para explicar todo lo que está "descomponiendo" nuestra sociedad actual. Andréa Marcolongo, Loïc Finaz y yo escribimos Le goût du risque [El gusto del riesgo] precisamente desde este punto de vista. Y eso es lo que lo hace tan original.
En menos de un siglo, el hombre occidental ha caído en un gran olvido: el del vínculo consustancial entre riesgo y vida. Ya no sabemos —ni queremos saber— que el riesgo forma parte íntegra de la vida. De hecho, está tan íntimamente ligado a ella que el "contrato inicial" de nuestras vidas individuales no ha cambiado desde los albores de la humanidad: nacemos para morir, y ninguna protección contra el riesgo puede evitar este final programado.
Tenemos que aceptar las cosas como son, y decir lo que son. No se puede emprender nada sin asumir riesgos, y sobre todo ninguna acción o pensamiento que abra nuevos caminos. Visto desde este ángulo, el riesgo es el fundamento de toda novedad, de toda revolución. El giro hacia el rechazo del riesgo, tanto en nuestra vida cotidiana como en los grandes proyectos colectivos, se ha producido gradualmente. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las comodidades de la modernidad se han combinado con un individualismo desenfrenado y un narcisismo exacerbado que nos han llevado a una búsqueda frenética de la seguridad, en detrimento de toda libertad, si ése es el precio que tenemos que pagar. Como resultado, ahora somos un pueblo asustado dirigido por gente asustada.
Antes de este gran cambio, la libertad se consideraba el valor supremo que podía regar todos los demás y darles sentido. Y asumíamos todos los riesgos por ella. Hoy, la libertad es un extra opcional.
Si miramos las cosas de cerca, tendremos que convenir en que una de las grandes farsas intelectuales de nuestro tiempo consiste en hacer todo lo posible por inculcarnos la creencia casi milenaria de que el riesgo podría desterrarse para siempre de nuestras vidas mediante leyes adecuadas, normas estrictas y un cambio radical de nuestro comportamiento cotidiano, lo que equivale a obligarnos a aceptar un cambio profundo de nuestra visión de la vida y del mundo, y, más aún, de nuestra forma de vivir libremente. Este engaño ha conducido gradualmente a la creación de una nueva prisión. Nuestra sociedad la construyó ella misma, con espléndidos barrotes dorados... No ha actuado ningún enemigo externo. En cierto modo, hemos sido nuestro propio enemigo, provocando, por una especie de contravoluntad inconsistente y perversa, nuestra asfixia y progresiva sofocación. Los hombres libres luchan por respirar.
Podríamos añadir que, en la medida en que nunca se nos ha pedido que demos nuestro consentimiento colectivo a este estado de cosas, se trata de una especie de negación democrática que hay que cuestionar.
Nuestras vidas están enmarcadas por normas hasta el más mínimo detalle. ¿Por qué vemos esto como una "pesadilla civilizatoria"? ¿Se verá todo ello acelerado por el auge de la inteligencia artificial?
Vivimos asediados, como usted precisaba antes, por una prodigiosa cantidad de normas carcelarias, precauciones inútiles y formateos infantilizantes, nunca vistos en nuestra civilización. Siempre se promulgan "por nuestro propio bien", por supuesto. Todo ello forma una red entre cuyas mallas es cada vez más difícil deslizarse si queremos seguir siendo dueños y señores de nuestro propio destino.
Al final, vivimos con un reumatismo que recibe los nombres de burocratización desenfrenada, judicialización de nuestra vida cotidiana, vigilancia generalizada de nuestro comportamiento, robotización de nuestras vidas... La lista no es exhaustiva, ya que vivimos bajo algoritmos... Sin embargo, nadie ha decidido, en algún lugar, llegar a este punto. No hay ningún Gran Hermano escondido en alguna parte, moviendo los hilos del juego de máscaras de nuestras vidas. Si existiera tal tirano, sería fácil volverse contra él. Por desgracia, las cosas han sucedido lentamente, a través de las decisiones dispersas de un número indeterminado pero considerable de actores a todos los niveles. Perversión de las tiranías blandas.
Ni que decir tiene que las normas, en sí mismas, son algo bueno. ¿Quién querría volar en aviones mal diseñados o dar a sus hijos juguetes que les harían daño si no estuvieran bien hechos? El problema no es la existencia de normas, sino su inflación excesiva, más allá de toda medida. En un deseo patológico de protegernos a toda costa, hemos construido sistemas administrativos que sólo pueden justificar su existencia produciendo un flujo constante de normas, cuya suma total nos obliga a vivir constreñidos. La mayoría de estas normas son injustificadas o muy exageradas; todo el mundo es consciente de ello, pero no puede hacer nada para oponerse a ellas. En cierto modo, se nos dice que aceptemos una vida barata, que en el mejor de los casos nos conformemos con migajas de existencia. El canto de la vida está amordazado. Cualquier aventura que sea remotamente emocionante se corta de raíz. Y, sin embargo, necesitamos vivir sin demora porque el tiempo es muy fugaz. Hoy en día, a Cristóbal Colón se le prohibiría partir: destino desconocido, regreso improbable... Hemos llegado a un punto en el que las libertades individuales están amenazadas de extinción. Ése es el gran peligro existencial de este asunto.
La inteligencia artificial no va a mejorar las cosas, ya que podrá afinar este sistema tan suave como perverso. En la medida en que es indoloro, pocos ciudadanos están dispuestos a resistirse a él. Los demás, aunque compartan la constatación de que están desapareciendo ontológicamente, prefieren resignarse antes que luchar. El resultado final es una forma de servidumbre voluntaria cuya ambición se limita a la libertad de consumir.
En su opinión, incluso la forma en que hacemos la guerra se ha contaminado de nuestra aversión al riesgo. ¿Qué significa esto?
En lo que respecta al ejército, todo se ha acelerado con la extensión del "principio de precaución". Desde el momento en que cometimos la inconsecuencia de consagrar dicho principio en la Constitución, estaba destinado a ir más allá de su marco inicial y apoderarse de todos los sectores de la sociedad, incluido el ejército. Se trataba de una pendiente jurídicamente ineludible. El principio de precaución se refería a la protección de la naturaleza para las generaciones futuras. Era un principio excelente y sigue siéndolo para siempre. Simplemente no pertenecía a la Constitución, sino al trabajo cotidiano de los poderes públicos.
El principio de precaución se ha convertido así en un moloch. Ha dado lugar a una serie de aberraciones lógicas, la más fascinante intelectualmente de las cuales es el concepto de "guerra de muerte cero". Que la guerra ya no mate a nadie —y con ello nos referimos a nosotros mismos— es un objetivo tan loable como inalcanzable por definición. Dar a los soldados este objetivo, incluso inconscientemente, les lleva automáticamente a dar prioridad no al éxito de su misión militar, sino a volver a casa intactos. El resultado: todas nuestras guerras se libran "a medias", y las perdemos sin excepción, de un modo u otro.
En este ámbito, los responsables no son los propios soldados —la mayoría de ellos, sobre todo los jóvenes, no desean otra cosa que cumplir su vocación de defender lo que les es querido—, sino los dirigentes, en particular los políticos, ya que en nuestras democracias los militares siguen estando subordinados a los políticos.
Porque esta oposición siempre ha sido evidente. La imagen de un vaso comunicante entre seguridad y libertad es más pertinente que nunca: cuanta más seguridad pones en algún sitio, más libertad quitas, y viceversa. En El gusto del riesgo nunca afirmamos que para vivir libremente haya que acabar con el deseo de seguridad. Eso sería muy insensato. Lo que decimos es que lo que está en juego es el "justo medio" entre estos dos opuestos. El fiel de la balanza se ha desplazado hacia "toda seguridad" en detrimento del deseo de libertad. Necesitamos restablecer el equilibrio si queremos vivir con dignidad.
El miedo a la muerte es uno de los principales factores que inhiben a la gente de asumir riesgos. ¿Lo ilustra la forma en que se gestionó la crisis de Covid?
En las sociedades occidentales, la muerte se ha convertido en un tabú. La ocultamos, la endulzamos, la eufemizamos: ya no nos resulta tan familiar como en los malos tiempos. Ya no la aceptamos. Ésta es otra de las consecuencias de nuestras sociedades confortables e individualistas. El tabú de la muerte se ha convertido en un tótem inexpugnable, ya que la muerte estropea el pleno disfrute de un consumismo absoluto que pretende ser un modelo de vida.
Nunca en nuestros dos mil años de historia hemos tenido tanto miedo a la muerte
Nunca en nuestros dos mil años de historia hemos tenido tanto miedo a la muerte. Ésta es también una de las razones por las que el primer principio de nuestros ejércitos es evitarla para sus soldados, cueste lo que cueste, es decir, en detrimento de la eficacia en combate si es necesario, hasta el punto de que sus conciudadanos, al igual que sus dirigentes políticos, les reprochan el menor derramamiento de sangre. Si hubiéramos tenido esta mentalidad durante la Segunda Guerra Mundial, no habría habido De Gaulle, ni Francia Libre, ni Jean Moulin, ni redes de Resistencia. Por desgracia, la libertad suele tener un alto precio. Debemos consentir una vez más morir por lo que es más grande que nosotros mismos, especialmente en un momento en que las tormentas de la historia se ciernen sobre nosotros.
Hoy, el soldado que muere en combate defendiendo a los suyos se ha convertido en un problema político casi insoluble, el problema de una sociedad que ya no puede soportar la desaparición de nadie, por ningún motivo. Es el Zeitgeist, el espíritu del tiempo... Nuestra sociedad ha evacuado el hecho principal de la condición humana: la tragedia contenida en esa condición. Y sólo el sentido de la tragedia nos permite superar nuestras pruebas.
Como dijeron con tanta lucidez los filósofos griegos que moldearon nuestro pensamiento durante siglos,
El miedo a la muerte es el comienzo de la servidumbre
el miedo a la muerte es el comienzo de la servidumbre. El mandato de estos pensadores al incitarnos a vivir sin tener en cuenta el miedo provocado por nuestra finitud es una lección que debemos reapropiarnos. Añadamos a esto el hecho de que de lo único que realmente debemos tener miedo es de malgastar el poco tiempo que nos da la vida antes de que el destino nos obligue a abandonar el escenario de la existencia. El tiempo de vida, en efecto, no debe medirse por la duración, sino por la intensidad.
La gestión de la crisis de Covid ilustró este punto. Fue el miedo a la muerte lo que dictó nuestro comportamiento en esta prueba, no el deseo de preservar la libertad y la voluntad de vivir. Y todos sabemos que ser gobernado por el miedo es la peor política a la que puede verse sometido un ciudadano en una democracia aceptable.
¿Cuáles son los antídotos contra la "enfermedad del riesgo"?
Ante todo, la sed de libertad. Poder decir: vive libre o muere. Y redescubrir así el ímpetu vital del principio de existencia más poderoso que jamás se haya pronunciado en este mundo. El segundo antídoto: el amor a la vida, poderoso e íntegro.
En última instancia, tenemos que ser capaces de decir no a todo lo que degrada nuestra humanidad, y estar dispuestos a pagar el precio, porque el mayor riesgo de todos es la libertad.
© Le Figaro