Nos dice Roberto Calasso que en sánscrito el término “religión” no existe. Sin embargo, agrega, todo era religión en la sociedad védica. Fácil nos resulta concluir que, cuando una idea, un ente, un principio se halla inmerso en una sociedad, (una cosmovisión diríamos) su carácter innominable, su naturaleza tácita se hace obvia. Baste agregar que lo que deriva de su búsqueda (la lente puesta sobre la tradición con anhelo de investigador privado), no requiere sino de la lectura de la fuente, o de la observación de su arte y de sus ritos.
He iniciado este artículo con esta pequeña cita a la cultura védica no por muestra de pedante intelectualidad, sino porque el ser humano contemporáneo abreva su existencia en el acto de caratular, en el acto de diversificar, o en el de reunir de manera descabalada. Más allá de los nobles intentos de Ferdinand de Saussure por aventar todo enigma sobre el lenguaje y / o la lengua, la naturaleza de esta herramienta básica de la humanidad se silencia con arrobo místico ante lo que la supera, al menos en su dimensión más profunda. Sólo le está reservado a la poesía, como hija dilecta del mito, acercarnos con sus recursos más exquisitos ese mundo de trascendencias del que se alimenta la verdadera naturaleza del lenguaje. Pero (y siempre hay un pero en toda argumentación) hasta la poesía ha sido encapsulada en el ámbito de lo inconsciente, del delirio, de los complejos. Lejos del vaticinio que le diera su nombre original de vate, el poeta (o los que así se llaman en algunos casos) se regodea en sus pesadillas. Monstruos propios ondean en los escritos sin luz hacia la cual dirigir nuestra plegaria. Para esos ejercicios hay palabras: dado que el símbolo es múltiple en su interpretación y por ende, liberado;, su contrapartida, su inversión acarrea imágenes tan subjetivas que todo intento de universalidad se obtura en el propio balbuceo. ¿Por qué un fragmento de los Vedas, del Tao te King, de la Ilíada, de la Antígona de Sófocles siguen hablándonos con prístina delicadeza de ángel, mientras que la jerga de muchos contemporáneos nos resulta un caldo enlodado? Cuando el lenguaje se corrompe de la materia más llana (es decir, de nuestras propias miserias), lo que se manifiesta es un detritus que todo ser humano sano se niega a digerir. En oposición a tanto hablar, está el decir de la verdadera manifestación. O el silencio, sobre el que cito un bello texto de Raimon Pannikar: “El silencio asoma en el momento en el que estamos situados en la fuente misma del Ser; la fuente del Ser no es el Ser, sino la “fuente del Ser” –el Ser ya está de este lado de la cortina-. Este locus previo, anterior, originante es el Silencio de la Vida.”
Muerte y vida están en poder de la lengua, dice la regla de san Benito
En esa fuente van a beber los poetas. De esa no manifestación, en esa tarea inmóvil que contempla la absoluta religión de los arquetipos, sólo es capaz de extraer lengua la poesía. ¿Para qué será necesario, entonces, definir lo obvio? Como la vida está hecha de tiempo – entre otras substancias, como los sueños invocados por Shakespeare, el lenguaje está inmerso en los símbolos, a los que acaricia, pero a los que no resume jamás. Tal vez, por ello, la posmodernidad imponga su discurso nominal: es necesario que se rotule, que se nombre, para que eso no signifique nada. Vacío. Como esas palabras que ya han perdido totalmente su referencia: libertad, democracia, igualdad. Agregue el sabio lector más. Le recuerdo que el Diccionario de la Real Academia Española (que no contiene todo el léxico castellano por diferentes decisiones políticas lexicales) posee 100.816 vocablos. Está en su derecho quien tache las que ya no crea significativas. Me temo, sin embargo, que con un hablante que apenas utiliza doscientas, las tachaduras implícitas nos dirigen a otro silencio.

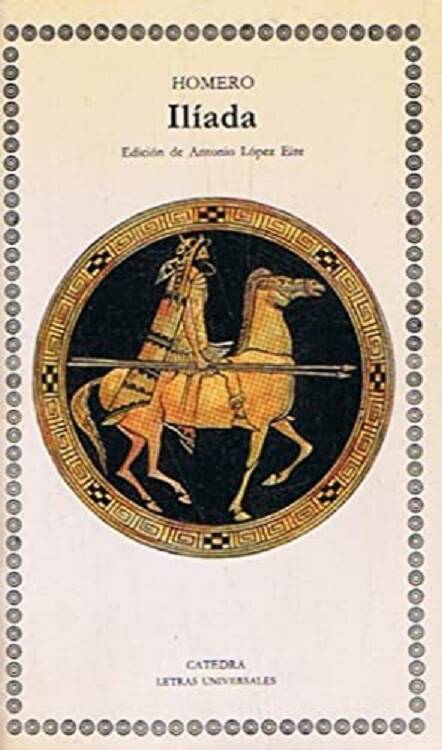
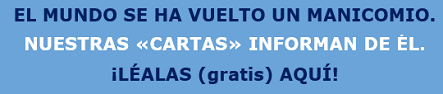






Comentarios