A su llegada a Eleusis, en el segundo episodio de Las suplicantes, Eurípides hace que el heraldo de Tebas inquiera a quién ha de rendir cuentas en la ciudad de Atenas: «¿Qué señor manda en este país? ¿A quién debo transmitir las órdenes de Creonte, que reina en el país de Cadmos?» Los que ante el templo deambulan parecen desconcertados. Y habrá de ser Teseo quien sugiera al foráneo lo impropio de su pregunta: «En el error estás, extranjero, al buscar un mandatario aquí. Nuestra ciudad no está en poder de un solo hombre. Es libre. Su pueblo la gobierna. Sus jefes son elegidos por un año».
Un viejo profesor, sabio y cansado, se enfrentaba ayer a las piruetas de dos trajeadísimos –él como ella– jóvenes maniquíes. Era un juego insensato: intelectual contra instagramers. Nada gana nunca el sabio en discutir con el ignaro. El sabio duda: esa es su esencia. El ignaro es tan inmune al dilema moral cuanto un adoquín pueda serlo. Y, si hablamos de un político, invulnerable será también a la letra impresa. Frente a la vanagloria empalagosa de presidente y de ministra instagramers, la lectura de Eurípides fue ayudándome a olvidar que ese tipo de mala gente existe siempre. Y a retornar a lo único por lo cual la vida sigue siendo, pese a todo, interesante: entender que nada existe más maléfico que un político. Es algo que golpea a cualquier ciudadano que no haya sido aún completamente lobotomizado por los televisores.
La admonición de Teseo en Las suplicantes ponía en marcha un tropel de fantasmas que son, aún hoy, los nuestros. ¿Con qué motivo, que no sea el puramente técnico, estaría justificado tolerar que un hombre posea potestad para mandar sobre los otros? ¿Por qué razón hablar de eso como si se tratara de un oficio específico y aun honorable? ¿Quién tan loco como para fantasear que tal «oficio» merezca incluso un sueldo? ¿Y quién tan, tan suicida como para avenirse a prolongar en el tiempo ese mando? Que al gobernante se le designe, bien por elección, bien por lotería, es secundario: poca diferencia de calidad habrá entre los hombres resultantes de un filtro u otro. Lo esencial, aquello en lo cual se juega la supervivencia común, está en que su lapso de autoridad sea breve e improrrogable. En aquel decurso de un solo año del que hablaba Teseo, hasta un horror como Sánchez resultaría inofensivo. O, si ofensivo, no mortal. Buena parte de sus dislates, caprichos o canalladas, podría ser revertida. La repetición –peor, la repetición sin límites– es la política de la muerte.
Primorosos en sus fashion revestiduras, los dos figurines –ella y él, él y ella– danzaron sobre sus majestuosos vacíos. Es la ley de la política moderna: nadie va a escuchar lo que dices, menos aún va a leerlo. Así que el éxito del espectáculo se juega en ser más guapo –o parecerlo– que tu contrincante. Y la imagen más joven, por supuesto. Ramón Tamames cometió el error de hablarles como adultos. Ellos desplegaron sus frescas artes de volatineros. No ganó ni perdió ayer un programa. Ganó –o perdió– un equipo de maquilladores, modistos y domadores circenses. El escenógrafo que concibió ese gran guiñol acertó. Quien se sienta delante de una pantalla –a eso ha quedado reducido hoy el ciudadano, al que se sienta delante de una pantalla– no espera que lo aleccionen, no desea que le den a conocer cosa ninguna. Ansía malabaristas gráciles. Tanto más gráciles cuanto más estúpidos. Mejor, si en parejita chica-chico.
Hace mucho ya que la ética humana dejó de ir de realidades. Para sólo ocuparse de escenografías, a través de las cuales poner espejo a la idiotez propia. Abyectos contorsionismos, que exhiben sólo lo que ocultan. Sentí vergüenza ayer. No fue algo inesperado. Lo normal, lo de siempre, aunque esta vez a más escala: la Carrera de San Jerónimo convertida en ajado circo de galas mugrientas. Comprendí que no hay cura. Y acabé por desconectar aquel horror. En homenaje a Eurípides: «El sabio sabe cuándo debe abstenerse». Ahora.
© El Debate


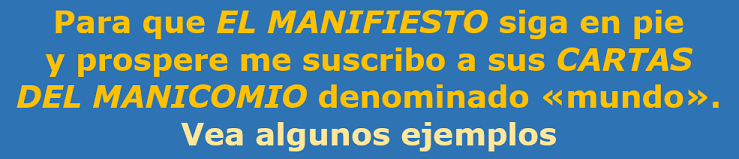






Comentarios