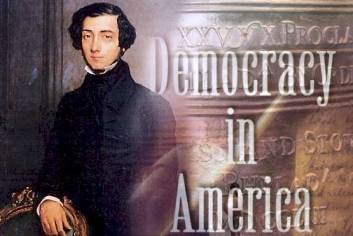Si se habla de Ortega y de la democracia es inevitable hacerlo también de Alexis de Tocqueville, a quien nuestro filósofo dedicó unos apuntes que se publicaron con carácter póstumo bajo el título “Tocqueville y su tiempo”. Tocqueville, quien según Ortega era incapaz de escribir por escribir, contempla los acontecimientos históricos y la conducta de los pueblos sin prejuicio ni pasión, y tras un lúcido e inteligente análisis establece unas conclusiones que se imponen con la inexorable fuerza de la lógica.
Tocqueville vio con lucidez que, después de la Revolución, la organización de la vida política en democracia sería el mayor problema de la humanidad, y que este sistema de gobierno se perfila como una peligrosa encrucijada que puede conducir a la libertad pero aún con mayor facilidad al despotismo.
Y es que el poder en los regímenes democráticos tiende a ser absoluto: «No hay nada más irresistible que un poder tiránico que manda en nombre del pueblo, pues al estar revestido del poder moral que corresponde a las voluntades del mayor número, actúa con la decisión, la rapidez y la tenacidad que tendía un único hombre», dice en su célebre De la démocratie en Amérique (Libro I, II, V).
Y más adelante se cuestiona si está en contradicción consigo mismo: “Considero impía y detestable la máxima según la cual en materia de gobierno la mayoría de un pueblo tiene derecho a hacerlo todo, aunque emplazo en la voluntad de la mayoría el origen de todo poder”. La solución estriba en limitar y moderar dicho poder: «Pienso, así pues, que siempre hay que colocar en algún sitio un poder social superior a todos los demás, pero creo que peligra la libertad cuando este poder no encuentra ante sí ningún obstáculo que pueda retener su avance y darle tiempo para moderarse a sí mismo». (De la démocratie en Amérique, Libro I, II, VII).
El pensamiento del jurista francés es tan nítido y está tan precisamente formulado que debe ser leído en su formulación original, sin ayuda de intermediarios ni glosadores. Pero sí me gustaría destacar en Tocqueville la descripción profética del futuro de los pueblos en el Capítulo VI del Libro II: «¿Qué tipo de despotismo deben de temer las naciones democráticas?».Allí leemos: «El tipo de opresión que amenaza a los pueblos democráticos no se parecerá a nada de lo que le ha precedido en el mundo: nuestros contemporáneos no podrían hallar esa imagen en sus recuerdos. Yo mismo busco en vano una expresión que reproduzca exactamente la idea que me hago de ello y que lo exprese; las viejas palabras de despotismo y tiranía ya no sirven. La cosa es nueva. Hace falta, pues, intentar definirla, puesto que no soy capaz de darle nombre. Si trato de imaginar cuáles puedan ser los nuevos rasgos con los que pueda llegar a implantarse el despotismo, veo una multitud ingente de hombres semejantes e iguales que giran incesantemente sobre sí mismos a la busca de pequeños y vulgares placeres, con los que satisfacen las necesidades de su alma. […] Por encima de ellos se eleva un poder inmenso y tutelar que es el único que se encarga de asegurar su disfrute y de velar por su suerte. Sería como la patria postestad si, al igual que ella, tuviese como finalidad preparar a los hombres para la edad viril; mas, muy al contrario, no persigue otra cosa que fijarlos irrevocablemente en la infancia; lo que desea este poder es que los ciudadanos gocen, con tal de que no piensen sino en gozar; se esfuerza de buen grado en hacerlos felices, pero quiere ser el único agente y el único árbitro; se ocupa de su seguridad, sale al paso de sus necesidades, las cuales resuelve, facilita sus goces, gestiona sus principales asuntos, dirige su industria, regula sus sucesiones, divide sus herencias. ¡Ah, si pudiera evitarles del todo la molestia de pensar y el dolor de vivir!».
Después de haber amaestrado al individuo, continúa Tocqueville, el nuevo soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera; cubre su superficie de una red de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes a través de las cuales los espíritus más originales y las almas más vigorosas no sabrían abrirse camino; no quebranta las voluntades pero las ablanda, las pliega y las dirige; rara vez obliga a actuar pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, sino que impide que algo nazca; no tiraniza, entorpece, comprime, enerva, apaga, adormece, reduce cada nación a no ser más que un rebaño de animales tímidos e industriosos, de los que el gobernante es el pastor.
Este régimen de servidumbre, continúa diciendo, es compatible con algunas formas externas de libertad; no tiene dificultad para conciliarse con la soberanía del pueblo.
«Nuestros contemporáneos se ven asediados por dos pasiones contrarias: sienten a la vez la necesidad de ser guiados y el deseo de ser libres. Al no poder destruir estos instintos contrarios, se esfuerzan en satisfacer ambos. Imaginan un poder único, tutelar, omnipotente, pero elegido por los ciudadanos. Concilian la centralización del poder con la soberanía del pueblo. Se consuelan de estar bajo tutela, pensando que han escogido a sus tutores. Todo individuo soporta que se le ate, porque no es un hombre ni una clase social, sino el pueblo mismo, el que sujeta la cadena.»