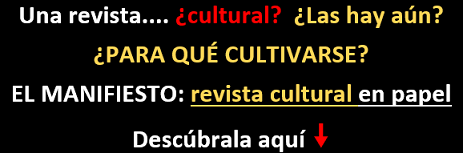Es una suerte que se acabe el verano; pues, aunque España sea la misma pocilga durante el resto del año (y seguirá siéndolo hasta que nos comamos las algarrobas de los puercos), el verano nos lo recuerda a cada segundo. Es durante el verano cuando los españoles, que visten siempre con una elegancia digna por lo menos de Tahití, chapotean de forma más ignominiosa en los albañales del impudor. Parece como si el verano infundiese a los españoles la creencia turulata de que pueden convertirse sin rebozo en adefesios patéticos, con e
Esas camisetas para el nene y la nena que muestran lorzas grimosas y tetorras como albardas
sas camisetas para el nene y la nena que muestran lorzas grimosas y tetorras como albardas y esos pantaloncitos cortos que exhiben unas pantorrillas birriosas, tupidas de un vello que espanta (o, peor todavía, glabras como piel de culebra) y muslos llenos de cráteres lunares. Y, junto a las camisetas apretadas y los pantaloncitos cortos, gorras viseras zascandiles, bañadores con pretensiones de tanga, chanclas que dejan asomar sin rubor unos dedos protuberantes de callos... ¡Una pasarela del horror!
Cuando el calor aprieta, el reguetón se enseñorea lo mismo de los patios de vecindad de los pobres que de las urbanizaciones de los ricos (pues, en el Régimen del 78, ricos y pobres sólo se dan un abrazo en la chabacanería), Y, en general, triunfan canciones que, bajo la coartada de la frescura y el desenfado, acogen melodías ratoneras y letras abyectas que en circunstancias normales promoverían nuestro rubor, quizá incluso nuestra náusea. En verano, sin embargo, el rubor y la náusea son suplantadas por una especie de complacencia benévola; y a veces, incluso, nos sorprendemos tarareando tales canciones pachangueras, y no es raro que, en un acceso de estupidez o entusiasmo lelo, aprendamos el repertorio de movimientos cantamañanas y botarates que exige su baile. Sabemos que, al tararear y seguir el compás de tales bodrios, estamos haciendo el ridículo; pero el verano nos transmite un espejismo de impunidad y deroga nuestro sentido del ridículo. Luego, cuando hacemos memoria de aquellos meses de enajenación en que nos refocilamos en la vulgaridad, bebiendo brebajes empalagosos en las terrazas y pegándonos chapuzones en piscinas recalentadas por las meaditas de los vecinos y entablando conversaciones chuscas —a grito pelado, además— en cualquier chiringuito de playa, sentimos que
El alma se nos cae a los zancajos, y sentimos crecer una suerte de sonrojo retrospectivo que duele como un flemón
el alma se nos cae a los zancajos, y sentimos crecer una suerte de sonrojo retrospectivo que duele como un flemón o una almorrana.
Ni siquiera el escritor se libra de esta decadencia estival. Sin saber cómo ni por qué, crece en él la propensión a hacer costumbrismo barato y siente un desmayo o modorra en su escritura, una mezcla de fastidio y voluptuosidad que lo empuja a escribir sobre cosas inanes, como quien se abanica lánguidamente o espanta moscas burreras. Aunque desde mañana nos toque volver a la misma pocilga de siempre, nos consuela saber que el verano toca a su fin.
© ABC