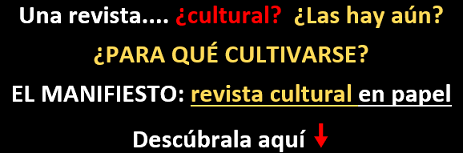Los perdedores de la guerra cultural —llamémoslos, por mor de una inercia irritante, la ‘derecha’— han desarrollado un mecanismo psicológico de defensa, labrado a golpe de derrota, que consiste, básicamente, en sentirse más seguros en el fracaso que en la esperanza de victoria.
Un grupo no desdeñable teme ganar, y ha aprendido a desconfiar de todo avance que les favorezca y todo movimiento que, ilusionándoles, pueda volver a decepcionarles. Son los amantes de la extrema pureza, los que exigen partidos incontaminados y casi etéreos, y llaman a cualquier aliado imperfecto «disidencia controlada». Están enamorados de una suerte de épica de la noble derrota.
Ese lamentable estado de cosas es lo que hace tan fascinante el caso de Donald Trump.
Supe por primera vez de Trump hace muchos años, cuando yo trabajaba para un diario económico y el aún joven magnate inmobiliario era el espejo y la envidia de todos los yuppies, de esa inocente, casi pueril, adoración del rico que ha movido a Estados Unidos a convertirse en la primera potencia mundial.
Entonces Trump era admirado casi universalmente, pero ni forzando al límite la imaginación se hubiera podido pensar en él como otra cosa, políticamente, que lo que allí llaman un liberal, un progresista. Se movía entre los grandes como pez en el agua, era amigo de los Clinton, de toda la crême del Beltway de Washington, del puro establishment.
Y, en un sentido, podría decirse que no había personaje popular menos adecuado para encabezar el populismo, para ponerle nombre al sordo descontento de los perdedores de la globalización, para decir en alto, desde una plataforma política, lo que los dos grandes partidos habían acordado callar y eran, precisamente, las principales preocupaciones de una parte enorme del pueblo estadounidense.
Pero así ha sido, no por las ideas de Trump, sino más bien a su pesar. Es como si esos deplorables le hubieran adoptado, le hubieran acabado obligando a convertirse en su cabecilla. Las ideas de Trump —las más vitoreadas, al menos— no son exactamente ideas de Trump. Trump no tiene ideas, tiene intuiciones, instinto.
Cuando la Administración Biden acaba de lanzar sobre el expresidente Trump la cuarta acusación penal de una serie ridícula, bochornosa y patentemente bananera, volvemos a recordar el mensaje que ha repetido el acosado rebelde desde el primer intento de instrumentalizar los tribunales para deshacerse políticamente de él:
«No van contra mí, van contra vosotros; yo sólo estoy en medio»
«No van contra mí, van contra vosotros; yo sólo estoy en medio».
Uno podría desdeñar estas palabras como un intento de quitarse el muerto de encima y universalizar su persecución. Al fin, es un narcisista que dejó tirados a sus más leales seguidores cuando la administración demócrata entrante decretó que los disturbios del Capitolio habían sido un intento de golpe de Estado y no una manifestación que se fue de madre.
Y, sin embargo, Trump sigue siendo Trump porque sus palabras resuenan en su público, porque son ciertas: cuando el propio gobierno retuerce la ley y usa a los tribunales para deshacerse de un rival político con cargos absurdos, es la gente común la que tiene que temer. Si esto hacen con un tipo tan poderoso como Trump, ¿qué no harán con ellos? Si la justicia combate dentro de uno de los bandos en la batalla electoral, hablar de democracia es un sarcasmo.
Por eso los trumpistas se lo perdonan todo a Trump. Por eso en las primarias republicanas no tienen nada que hacer aspirantes tan válidos y con tan buen historial como el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Trump es su capitán porque fue el primero en darles voz, porque dijo en alto lo que todo el estamento político callaba. No importa si lo dijo tras hacer un estudio de mercado, no importa su poco edificante vida personal, o que sea un multimillonario de Nueva York. No es como si Trump se hubiera inventado a los deplorables; es más como si los deplorables hubieran inventado a Trump.