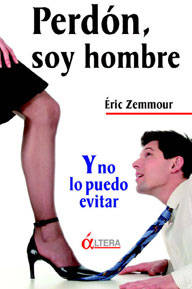La opulencia de una sociedad como la nuestra en la que los bienes básicos de la mayoría están más que garantizados ha tenido como consecuencia el que se originase un anacronismo tan grave como curioso: el consistente en entender la historia y sus desigualdades —en particular las existentes entre la condición masculina y femenina—en clave de o “derechos no reconocidos”, en lugar de entenderlo en términos de una lucha mucho más elemental y orgánica por la consolidación social de la existencia tanto frente a la naturaleza como frente a otras sociedades. Es en este contexto —el de una época empeñada en buscar por todas partes reconocimiento, “autoexpresión” y éxito personal— como debe entenderse el feminismo.
Vayamos, primero, al caso más fácil que pueda servir como reducción al absurdo. En las sociedades paleolíticas no existían prácticamente excedentes y la sociedad era absolutamente precaria. En estas circunstancias, la autoexpresión o el deseo de reconocimiento constituían un anhelo absurdo y por tanto inexistente. La mujer cuidaba a los niños mientras el hombre salía cazar —o a labrar, en el caso de neolítico— por la sencilla razón de que no había Estado de Bienestar, no había excedentes ni guarderías, y no se podía pagar una pensión para trabajadoras en excedencia por maternidad. Su pura fisiología determinaba esta básica y muy rudimentaria estructura social. Parece que, entonces, tiene su lógica que, en el origen, la situación social fuese la repartición sexual de labores.
Pues bien, lo importante de este primer argumento es lo siguiente: la desigualdad no es un “robo”, una opresión procedente de un estadio originario ideal, sino que, más bien, debería calificarse como el aprovechamiento de las inercias sociales cuando éstas ya no son necesarias. Es decir, el hombre pudo prolongar una situación de “desigualdad”, pero no se la inventó. ¿Se podría decir que en las sociedades animales, por ejemplo, las leonas están oprimidas por los leones? ¿No es más bien la dinámica biológica que sólo entiende de supervivencia, es decir, de prosecución de vida, y no de reconocimiento, la que impele esa estructuración en términos de optimización de recursos vitales?
Sin embargo, el feminismo es una ideología extremadamente normativa, y la normatividad estricta se lleva muy mal con los hechos. También la ideología radical de la igualdad que domina nuestro tiempo es absolutamente ciega ante la facticidad. La sociedad ha ido reconociendo derechos y posiciones en la medida de su crecimiento, más o menos lentamente de lo que hubiera sido justo, pero en la medida de su crecimiento. Y es que sólo en las sociedades opulentas se ha empezado a hablar del derecho a la inclusión.
Sin embargo, las posiciones que algunos declaran como privilegiadas no siempre se llevaron la mejor parte. Por ejemplo, sin negar el horror de las violaciones, las madres con hijos muertos, etc., el hombre ha sido el que se ha llevado la peor parte en el más horrible y universal fenómeno de la existencia: la guerra. Ya puedo oír la respuesta de algunas feministas diciendo que es que la guerra la hicieron los hombres, a lo que respondería que, con ese argumento, también la filosofía, el arte o la ciencia fueron un producto masculino. En cualquier caso, la peor parte que el hombre tomó en la guerra no fue ni una opresión de la mujer, ni una elección arbitraria. Simplemente, por razones de supervivencia, una vida de mujer es —como reproductora de la especie— infinitamente más valiosa que una de hombre.
Y esta misma razón es la causa de muchas otras diferenciaciones sexuales. De que en el origen de los tiempos, cuando el entorno era extremadamente hostil, las mujeres no participasen en cazas o actividades fuera del núcleo más protegido. De que la poligamia haya sido mucho más frecuente en la historia que la poliandria, pues es mucho más costosa a nivel reproductivo la exclusión de una mujer del círculo reproductivo que la de un varón. De que las labores espirituales y religiosas que requerían castidad y separación de la sociedad civil se reservaran a los hombres.
Por otro lado, estas reparticiones hacen que mujeres y hombres difieren en sus formas más elementales de percepción de las realidades sociales. Por ejemplo, la mujer tiene una tendencia más acentuada a los celos emocionales en pareja, y el hombre a los celos sexuales. Simple adaptación ante el hecho de que la mayor preocupación del varón era la de alimentar crías que no fueran suyas, y la de la mujer era evitar la implicación del varón con otro núcleo familiar que dejase desatendidas sus necesidades. O, por ejemplo, que la mujer es menos promiscua que el varón por la sencilla razón de que debe ser más selectiva, pues su unidad de reproducción es infinitamente más costosa y escasa que la del varón.
En definitiva, la vida es diferencia, y la principal diferencia sexual, a saber, la de que un sexo lleva dentro las crías y el otro no, no pudo ser un rasgo aislado, sino que vino acompañado de infinidad de diferencias en torno a esta elemental realidad. Todo lo cual es ignorado por las ideologías de la igualdad, que pretenden erigir un hombre abstracto inexistente como modelo. Este hombre abstracto que no tiene país, ni sexo, ni orientación sexual, ni religión, es la nada, es el vacío, es el clon de 1984. Pero, paradójicamente, esta ficción de la neutralidad constituye, en realidad, la asimilación de unos rasgos muy definidos como modelo. Así, para que la mujer sea igual al hombre debe ser un hombre, manejar los mismos valores de dominación, competencia, etc.
Por ello, no cabe duda de que el auténtico feminismo es el que permita a las mujeres ser mujeres, es decir, el que no vea en la diferencia un obstáculo para la dignidad. Y esto, a pesar de los parches multiculturalistas y nacionalistas de la izquierda actual, es lo que siempre habían reivindicado los herederos ideológicos de la Revolución francesa. El problema es que la izquierda siempre había luchado no sólo contra la desigualdad, sino también contra la diferencia, pues, según ésta, ambos fenómenos iban unidos. Y la ausencia de diferencia –que no de desigualdad– es la que lleva a la muerte del espíritu y del mundo. A un mundo sin vida en el que los padres se llaman “progenitor A y B”, los plurales se escriben con arrobas, y la palabra “miembra” existe.