Las lenguas enferman cuando dejan de ser útiles. La desigualdad se parece a la de las personas. Unas sucumben jóvenes, otras se mantienen más o menos achacosas, otras se afianzan con garra y otras son especialmente longevas. La selección se realiza con naturalidad, pues a nadie se le ocurre estudiar gascón, pongamos por caso, para comunicarse mejor, ni meterse en el fondo de un pozo para respirar con ligereza. Miles de lenguas han muerto abandonadas por sus hablantes sin que lápida alguna las recuerde, y también millones de personas y de elefantes y de trilobites... Y aunque hemos sido capaces de dar nombre, decenas de millones de años más tarde, a muchas especies de dinosaurios, será muy difícil repetir la proeza con las lenguas porque si no se escriben, no dejan huella.
El primer síntoma de afección es la indolencia de sus usuarios. El vascuence roncalés murió a finales del siglo XX. Otras dos variedades del vascuence, también en su dominio francés, el labortano y el suletino, se acercan a su desaparición, mientras guipuzcoano y vizcaíno, variedades españolas, sobreviven vigorosamente medicadas en la unidad de cuidados intensivos. También se acerca a su final el catalán rosellonés porque los hablantes jóvenes se muestran distantes de las hablas de sus antepasados. En los dominios franceses, está claro, vascuence y catalán son eclipsados por el francés. En los españoles, catalán y vascuence luchan por recuperar espacios con indisimulado desprecio a los ocupados por el castellano.
La edad del vascuence resulta imposible de fechar. Se pierde en un pasado turbio, que no turbulento. Sus hablantes convivieron en armonía con el íbero, con el latín y con el castellano, que le sirvieron de complemento para ampliar su horizonte. Fue lengua ágrafa hasta 1545 y poco escrita desde entonces, salvo publicaciones recientes socorridas por el gobierno autonómico.
Las otras lenguas de España son herederas del latín y nacieron al mismo tiempo, pero nadie estaba allí para contarlo. Han cumplido unos diez siglos, que equivalen a unos treinta y cinco años en la edad del hombre. Las huellas que acreditan su existencia son los textos escritos, pero fueron ágrafas en su juventud. No me refiero al analfabetismo de sus hablantes, aunque también, sino a que éstos escribieron en latín, lengua culta y de renombre capaz de llegar a más lectores. Y a partir del siglo XV y hasta el XIX, e incluso después, gallegos, asturianos, vascos, aragoneses, catalanes y valencianos escribieron en castellano, lengua útil y ventajosa. La elección cargó de vitalidad a la lengua de Castilla.
Padecen estas lenguas sin hablantes monolingües y complementadas con el español la misma enfermedad que llevó a la muerte, a finales del XIX, al córnico, lengua la propia de Cornualles, al este de Inglaterra. Sus hablantes dejaron de ser monolingües porque el inglés les abría las puertas. En ese momento la lengua cayó en desgracia. Unas cuantas generaciones más y acabó por desaparecer. Cuando dos lenguas comparten espacios, la más fuerte va oscureciendo a la débil. Sin poderlo evitar, los usuarios dan prioridad a la más útil y arrinconan la constreñida. Prefirieron la utilidad del inglés, lengua que también echó raíces en Cornualles como propia.
Entre el siglo II y el III desaparecieron, eclipsadas por el latín, tres lenguas de gran influencia, algo así como si hoy tuviéramos que lamentar la muerte del francés, el italiano y el ruso. Expiraron el etrusco, el galo y el íbero. En el siglo IV dejó de hablarse fenicio, lengua del comercio del Mediterráneo. En el siglo XVI agonizó el mozárabe, dialecto latino hablado en los territorios conquistados por los musulmanes en la península Ibérica. En el XVIII se extinguió el gótico, lengua asociada al mundo medieval. En el XIX el dálmata, en tierras de la actual Croacia. Y en el XX el manés, que a principios de aquel siglo contaba con unos cuatro mil usuarios, los que ahora tiene una lengua española: el aranés.
El catalán–valenciano sentenció su destino cuando sus hablantes se adueñaron del español el en siglo XVI para intervenir con la lengua de moda en el intercambio social, comercial y cultural. Y no lo hicieron presionados, sino conscientes de los beneficios que obtenían para su ascenso social, de la misma manera que muchos pueblos y naciones acuden hoy al inglés. Una vez que una lengua pierde sus hablantes monolingües ya no hay marcha atrás. Ninguna los recupera, y tampoco rectifica su curso natural.
Entre las lenguas más longevas, el griego, que ha cumplido treinta siglos, y que padeció tan grandes achaques a mitad del siglo XX que se sometió a una cirugía estética. Hoy se distancia del clásico, pero conserva el mismo nombre y muchos de sus rasgos. Entre las lenguas más jóvenes, el criollo jamaicano, que nació hace unos trescientos años, y entre las que son unas niñas, el cumauní o el boipurí, escisiones del hindi. Algunas lenguas africanas como el sango apenas tienen unas decenas de años.
Le deseamos larga vida al vascuence, al catalán–valenciano, al gallego y al asturiano, recién incorporado al patrocinio. Unas cuarenta lenguas europeas más, en el mismo estado que las cuatro tuteladas, esperan un milagro para preservar su estado. Achacosas también desde hace siglos, no han corrido la suerte de ser tratadas con la generosidad y el mimo de los gobiernos autonómicos españoles.
Rafael del Moral es profesor de lingüística y presidente
de la Asociación Europea de Profesores de Español

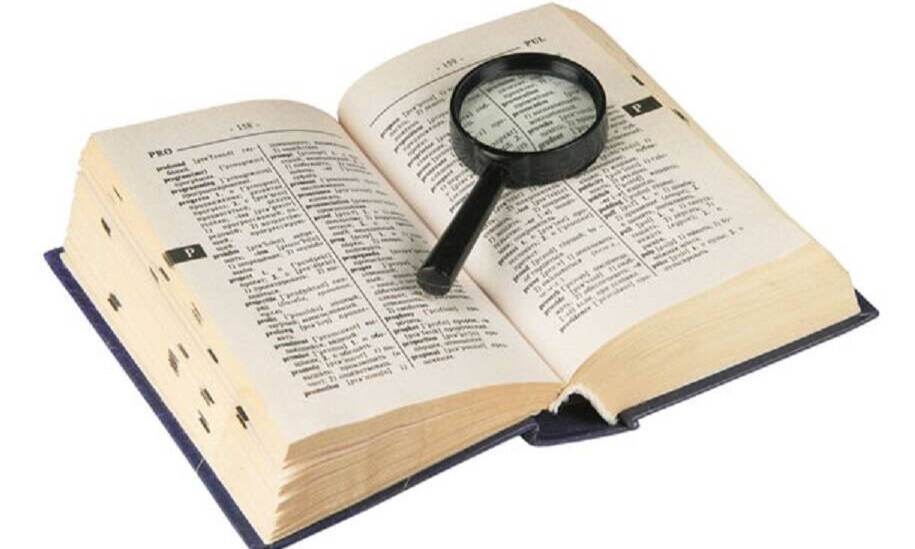







Comentarios