Hemos descubierto que si les explicamos a nuestros alumnos el Siglo de Oro español, ¡nos salen conservadores!». Quien así hablaba no era un activista de izquierda ni un político progresista. O quizá sí era ambas cosas, pero cuando eso dijo ejercía a la sazón como decano de cierta Facultad de Historia de nuestro país.
Me gustó esa su declaración pues mostraba, cándida, su proyecto: no el de contar a los jóvenes españoles su pasado, ¡no vayamos ni a imaginar que la disciplina histórica verse sobre tal cosa! Sino más bien moldearlos.
«Nos salen conservadores». Me cautiva el uso de ese «nos». Los gramáticos lo llaman dativo ético o de interés. Se utiliza cuando no es necesario para la frase (el decano bien podría haber dicho, sin más, «salen conservadores»), pero el hablante tiene un interés especial en que las cosas funcionen justo como él desea. «Mi niño no me come” significa que yo ansío que mi niño coma. «Estúdiame más, hijo» significa que anhelo que mi vástago se aplique. «Nos salen conservadores» implica que el decano quiere que le salgan a él y a los suyos de otra manera, más progres, más correctos; aunque, para ello, hayan de cultivar mayor ignorancia sobre las glorias de España. Lo primero es lo primero.
¿Estamos ante una anécdota irrelevante? Acudamos a los nuevos planes de estudio de bachillerato diseñados por nuestro Gobierno. Los alumnos estudiarán Historia de España, sí; pero solo a partir de 1808. Es decir, se les privará de la Conquista y Evangelización de América, de la España que fue potencia mundial, de cómo Recaredo nos unió bajo una misma fe y de cómo los Reyes Católicos reunificaron múltiples reinos. A Isabel la Católica de poco le habrá servido ser la mujer más relevante de nuestra estirpe, y no se prevén manifestaciones feministas para reivindicarla: simplemente, se la ignorará.
Nuestros jóvenes empezarán a saber de nuestro país justo cuando nos sometimos a un napoleónico poder extranjero; empezarán a conocer los reyes hispánicos justo con dos de sus representantes menos lustrosos (Carlos IV y Fernando VII). Se toparán con una España que parece surgir de la nada en el siglo XIX. Y que enseguida comenzará a ser desafiada, esa misma centuria, por separatistas periféricos.
También se les informará de que perdimos un imperio transatlántico con el que, es curioso, no se les había dicho que contábamos antes. Se les narrará el desastre del 98 sin saber mucho del logro de 1492. O de 1582, cuando el sol no se ponía en nuestro imperio. (Los Nikis cantaban, cuando yo era joven, que les gustaba mucho esa frase; de una verbena suya en los 80 se saldría, pues, con más datos sobre Felipe II que del bachillerato actual).
A nuestros alumnos se les hablará de una monarquía que enseguida es puesta en cuestión (e incluso desterrada, con Isabel II). Se les adentrará de improviso en un siglo repleto de guerras y enfrentamientos civiles.
Se les narrará el desastre del 98 sin saber mucho del logro de 1492
(De hecho, 1808, la fecha elegida para dar inicio a nuestra Historia, marca el principio de una de ellas). Entre 1868 y 1874 detectarán incluso cierta querencia por el esperpento: reyes que se largan del país porque no nos aguantan, golpes de Estado, cantones como el de Jumilla que le declara la guerra al de Murcia. Y que promete «no dejar piedra sobre piedra». Algunos parece que siguen ahí.
En pocas palabras, nuestros jóvenes irrumpirán en la historia de España justo cuando esta más traquetea. No nos vayan a salir pensando, qué sé yo, que merece la pena ser español.
Ahora bien, no permitamos que nos venza la nostalgia. Nos engañaríamos al creer que los educados en los años 80, 90, 2000 o 2010 han salido de nuestras aulas, por el contrario, con datos suficientes para hacer esa cosa que en España parece impúdica, pero en otros lugares es un amor de lo más normal: querer a tu país. Lo ha repetido, incansable, uno de nuestros grandes intelectuales (que, por supuesto, no aparecerá en la bibliografía del nuevo bachillerato), José María Marco. Nuestra patria es un experimento extraño desde 1978, un experimento en que se intenta mantener una democracia sin nación. Y quizá no nos esté saliendo del todo bien.
¿Cuántas horas de la asignatura de Historia hemos recibido los que tenemos cuarenta y tantos, treinta y tantos, veintitantos años? Y bien, en tantos cientos de horas, ¿nos han dejado claro que contamos, según la Unesco, con el primer parlamento del mundo, allá por 1188 en León? ¿Nos hemos enorgullecido de que la primera biblioteca universitaria se fundó un poco más abajo, en Salamanca, ya en 1254? ¿Las clases feministas han resaltado que entre nosotros surgió la primera alumna universitaria del mundo, Beatriz Galindo, o las primeras profesoras de igual nivel (Luisa de Medrano y Francisca de Nebrija), en la renacentista Salamanca también? ¿Saben nuestros estudiantes que sin la Escuela de tal ciudad ni el libre mercado ni los derechos humanos se entenderían de igual modo? El lector acaso percibirá que me estoy concentrando en las hazañas acaecidas allá cerca de mis tierras salmantinas; pero es que, de tener que narrar todos los logros históricos a lo largo de toda nuestra península, enclaves e islas, este artículo se alargaría más allá de la cuenta.
Si tamaña es nuestra ignorancia sobre lo acontecido a este lado del Atlántico, qué decir de lo que España significó en el resto del mundo. Nos hablan de la romanización de nuestras tierras hace 20 siglos, pero nadie nos cuenta la que por nuestra parte efectuamos hace cinco en América. 33 universidades, incontables hospitales y colegios, urbes a menudo más pujantes que las peninsulares, bibliotecas y catedrales… Si algún sentido tiene llamar a aquel continente «Latinoamérica» no es porque franceses o italianos hiciesen aporte en modo alguno equiparable al de españoles y portugueses, sino más bien porque los nuestros hicieron algo comparable a lo que los latinos habían hecho antes con nosotros: instaurar una civilización.
(Oigo ya, lejanas, algunas quejas: «Ah, pero es que esa civilización no se implantó en América solo mediante clases de latín en aulas universitarias o pacíficas homilías desde los púlpitos; ¡es que hubo sangre y fuego y sudor y lágrimas!». Claro, concedo a quien así se queje: civilizar no es una partida de Risk. Pero igual que yo, salmantino, no lloriqueo por los pobres vacceos o vetones de mi tierra, subyugados antaño por los romanos, más nos valdría a todos los romanizados de una u otra orilla del Atlántico dejar de lamentar dolores antiguos; un poco más de dignitas latina vendría bien aquí).
Si es en medio de tanta ignorancia como andamos; si acaso incluso andemos peor (el vacío de saberes sobre nuestra patria se ha llenado a menudo de falsedades negrolegendarias: en el mundo de las ideas, como en el de la física, el vacío tiende a rellenarse);
Hoy solo queda un camino prometedor para nuestra sociedad de masas. La acción cultural de masas
si son ya tantas las generaciones a las que hay que contar la herencia que se les ha escatimado; si el nuestro es un país de menesterosos que en realidad son ricos, pero lo desconocen, y buscan en aguas extrañas (la identidad otaku, el regionalismo agresivo, el género fluido-queer-trans-asexual) las fuentes identitarias que ya poseen, ¿nos queda alguna vía, para arreglar tales desatinos, que emprender?
Desde luego, una vez descartados los campos de reeducación intensiva a millones de compatriotas (por motivos logísticos, más que moralistas), y con todos mis respetos para cuanto podamos aportar los que escribimos artículos, impartimos clases o pronunciamos conferencias, hoy solo queda un camino prometedor para nuestra sociedad de masas. La acción cultural de masas también.
Entran ahí sin duda los libros de historia que llevan años llegando a superventas. Y que por sí solos son una señal de que hay muchos connacionales nuestros que se resisten a no tener nación. Podcasts y canales de YouTube como La Contrahistoria (de Fernando Díaz Villanueva) o Academia Play (de Javier Rubio Donzé) ejercen también ahí encomiable labor.
Pero nos faltaba un gran espectáculo que recogiese todo ese trabajo intelectual en formato épico. Y ha sido Nacho Cano el indicado para ello. El mismo Nacho Cano que componía «Hoy no me puedo levantar» en los años 80, poco antes de que Los Nikis recordaran 1582 y aquel sol que, en nuestro imperio, no se quería poner.
El resultado ha sido el musical Malinche. Antes de ponernos pedantes, reconozcamos su principal virtud: es un espectáculo donde uno se lo pasa muy bien. Mentemos ahora ya la segunda: usted saldrá conociendo mucho mejor una de las mejores páginas de la historia de España, que es también la de México. Y citemos, rápido, un tercer mérito: no habrá nada de caspa en todo lo anterior.
Cuando usted visite Malinche podrá asistir a un musical de ritmos pegadizos y alguna que otra escena emotiva, pero también podrá tomarse antes, al más purito estilo mexicano, unos nachos canos con salsa, quizá con algún tequila, en los locales que rodean el patio de butacas. Podrá también quedarse en ellos para escuchar una DJ con ritmos de Mecano o C. Tangana, una vez terminado el evento. Y es que seguro que se remoloneará en vez de alejarse de allí de inmediato. Nacho Cano y su habilidosa compañía habrán sabido brindarle algo inédito.
La historia de Hernán Cortés y Malinche es de por sí apasionante. Pero en pleno 2023 entra mucho mejor si se narra con bromas, cuerpos hermosos y coreografías sorprendentes. El musical reivindica el mestizaje: de ahí su abrupta conclusión, que dejó insatisfecho a mi acompañante, J.H., pues él quería que se narrara hasta el final la conquista. Pero Cano ha preferido terminar la obra con un inicio: el nacimiento del mestizo hijo de Cortés y Malinche, Martín.
«Se trata de un musical mestizo, como es mestiza la España y son mestizos los católicos de hoy»
Y es que, de hecho, todo el espectáculo es en sí mismo un curioso mestizaje de desenfado y espiritualidad, que no se atemoriza a la hora de ponerse religioso. En sus tiempos de Mecano, Nacho Cano ya introducía en sus álbumes algunas canciones (Hermano sol, hermana luna o J.C., por ejemplo) con tintes espirituales, que no siempre entendíamos los adolescentes que éramos entonces. Hoy, sin embargo, se entienden mucho mejor las referencias a la cruz o al mismo Cristo que hace Malinche. Con el curioso resultado de que en este musical no solo aprenderá usted Historia, sino más religiosidad que la que hoy enseñan en esas clases de Reli, donde solo se hacen murales por la paz del mundo y se reverencia la Agenda 2030, viva-la-gente-la-hay-donde-quiera-que-vas.
Pero no espere usted tampoco asistir a un concierto de monjes gregorianos o a una misa- guateque setentero (tú-has-venido-a-mi-orilla): hemos dicho que se trata de un musical mestizo, como es mestiza la España y son mestizos los católicos de hoy. Así que tras aludir a la sangre que nos da la vida, es probable que surja sobre el escenario un bailarín descamisado o que se haga alguna ironía casi procaz. Nacho Cano sabe que la historia está hecha de lo alto y de lo bajo (los intereses monetarios de la conquista no solo no se disimulan, sino que copan una de sus sintonías más pegadizas, cling, clong).
Sí, la historia, como la vida, está hecha de lo alto y de lo bajo. Y acaso ese sea el principal mensaje del musical: tanto lo excelso como lo vulgar nos hacen quienes somos. Y si alguien nos quiere convencer de que somos tan solo ángeles o tan solo demonios, es que en alguna trampa nos buscará aprisionar.
¿Sale uno más conservador de ver Malinche, como temería el decano de Historia con que iniciábamos este artículo? Tengo malas noticias que darles a él y a nuestro Gobierno: no sé si uno saldrá conservador, pero sí más sabio y más divertido. Que son dos cosas, la primera, que nuestras universidades ya apenas logran; la segunda, que nuestra farándula ya apenas consigue.
Así que vayan a ver Malinche, ándale, ahoritita ya.
© The Objective



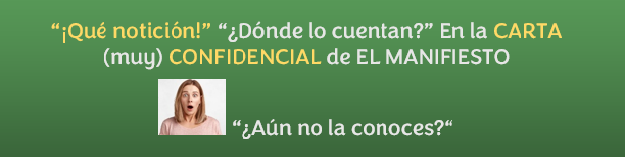









Comentarios