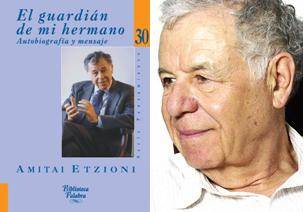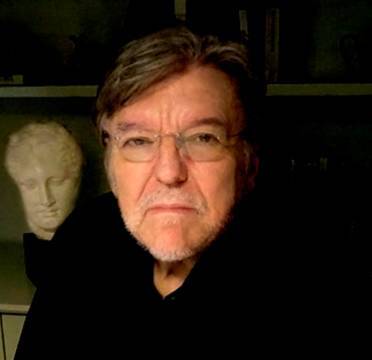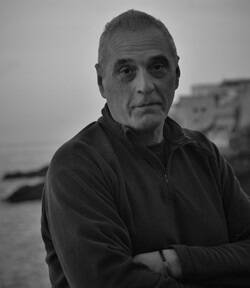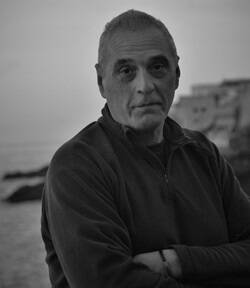El comunitarismo es una corriente de filosofía moral y política nacida en América del Norte a principios de los años ochenta. Su mensaje es el siguiente: el modelo social del liberalismo, basado en el individuo, es un error; el hombre es un animal político y social y, por tanto, su vida es inseparable de la vida de su prójimo, de su comunidad.
Los principales representantes de esta corriente no son intelectuales anónimos ni predicadores minoritarios, sino pensadores y estudiosos conocidos desde hace tiempo en todo el mundo y de notable prestigio: los profesores Amitai Etzioni, Alisdair MacIntyre, Charles Taylor y Michael Sandel. Su objetivo teórico y práctico puede resumirse del siguiente modo: restaurar la comunidad. Lo que nos anuncian podría perfectamente ser definido como una nueva revolución social.
Pero, ¿qué entendemos por comunidad? ¿Y qué diferencia hay entre la comunidad y otro concepto como el de sociedad? La cuestión nos introduce en una de las querellas clásicas de la sociología y la filosofía social, y concretamente en la distinción formulada por el alemán Ferdinand Tönnies desde 1887. Lo que se ventila es muy importante: nada menos que la forma en que los hombres están juntos, la filosofía de la convivencia. Así, Comunidad significaría una voluntad común basada en esencias, en rasgos permanentes: la cultura, la lengua, un destino histórico compartido, etc.; eso supone que la comunidad no es voluntaria, porque uno nace en ella, pero el sujeto la abraza porque, fuera de ella, su existencia no tendría sentido. El término Sociedad, por el contrario, sería la voluntad individual basada en rasgos meramente racionales: el interés, el provecho; en esta perspectiva, la vida en común es un mero accidente en el camino de la humanidad, una imposición obligada para hacer frente a determinados peligros (un tirano, una naturaleza hostil), pero que no determina vínculos esenciales; por tanto, el lazo puede romperse desde el momento en que el individuo decide que no le interesa, y en esto reside la libertad del sujeto.
Ambas formas de vida en común se han sucedido una a otra en la historia: al mundo antiguo le corresponde la existencia comunitaria, mientras que el mundo moderno se caracteriza por la existencia societaria. En el mundo antiguo, el protagonista de la vida social no era el sujeto, sino el conjunto de los hombres; pero no sólo de los hombres vivos, sino también los antepasados, los héroes, la memoria común y las narraciones que forjaban la identidad colectiva. Así que la comunidad antigua es una totalidad, y por eso el antropólogo francés Louis Dumont ha llamado holismo (del griego holon, “todo”) a esta forma de concebir la convivencia. La sociedad moderna, por el contrario, no se define en términos de totalidad, sino en términos de individualidad. Para los modernos, todos los vínculos que atan al individuo (el clan, la religión común, las relaciones de jerarquía, la pertenencia étnica) son obstáculos que impiden el libre despliegue de la autonomía del sujeto. De ahí se deduce una sociedad cuyo único eje es la voluntad individual, y ése ha sido el modelo del liberalismo. Pues bien: los comunitarios acusan a la sociedad moderna, individualista y liberal, de haber conducido a una situación de profundo malestar y, en último análisis, a un sistema inhumano de convivencia.
Las sociedades liberales se ven acusadas de producir necesariamente la pérdida del sentido de la vida, el narcisismo del sujeto y el hiperdesarrollo enfermizo de la razón instrumental (la técnica, el consumo, etc.) en detrimento de la vida real. ¿Por qué? Porque las sociedades liberales encierran al individuo en una forma de vida donde sólo tiene cabida la búsqueda de su bienestar material (su interés), cuando, en realidad, lo único que puede dar sentido a la vida del sujeto son los valores compartidos y vividos, y eso es precisamente lo que niega el liberalismo. El hombre, para vivir su humanidad, necesita estar inscrito en un contexto social. Pero el liberalismo “descontextualiza” al individuo, porque sitúa su identidad en una libertad desarraigada de toda pertenencia colectiva (esto es, de todo vínculo social), con la mirada puesta en una hipotética autonomía de la voluntad subjetiva. ¿Qué se consigue? ¿Acaso un ser libre e independiente de todo lazo, feliz en su existencia individual? No. El hombre no puede vivir fuera de un contexto social determinado. Pero al negarse a reconocer esta evidencia, lo único que consigue el liberalismo es incluir al individuo en un nuevo contexto desencarnado, artificial y sin raíces: el mercado, donde cada cual ha de lograr su prosperidad. Nuevo problema: ¿Y qué ocurre con quienes no la logran, qué ocurre con quienes no alcanzan el grado óptimo de eficacia en el mercado? ¿Quedan fuera de la sociedad? En cierto modo, así está ocurriendo.
La crítica de la sociedad moderna es común en muy diferentes sectores de opinión. Sin embargo, más difícil resulta proponer un modelo social alternativo que pueda gozar de un cierto consenso. La propia ideología liberal ha definido sus virtudes ex negativo, como mal menor, al obligarnos a elegir entre dos extremos: o el individuo o el Estado; es decir: o un sujeto libre y abstracto, con todos sus inconvenientes, o un monstruo burocrático que digiere la subjetividad en nombre del bienestar. Pero los comunitarios no se dejan encerrar en esa disyuntiva y proponen una instancia media: la sociedad civil. En efecto, más allá de su aparente oposición, el Estado-dinosaurio de nuestros días no sería, en el fondo, sino una consecuencia del individualismo liberal: la sociedad moderna arroja al sujeto en una bañera llena de pirañas, pero luego tiene que recoger los pedazos y tratar de que el individuo sobreviva a tan dura experiencia. Dicho de otra manera: en una sociedad menos individualista y menos economicista, no sería tan necesario el gigantesco aparato estatal.
De modo que ni individuo, ni Estado: sociedad civil, o sea, comunidad. Esa es la posición de los comunitarios, que pretenden la desaparición de las burocracias estatales y de los mercados globales en beneficio de un resurgimiento de las comunidades reales, directas, las que construyen cotidianamente los ciudadanos. Lo relacional (la relación entre unos sujetos y otros) prima sobre lo racional (la razón utilitaria e individual de un sujeto). El bien común prima sobre los intereses particulares; lo que es bueno para la totalidad debe pesar más que lo que es bueno para una individualidad.
¿Cómo hacerlo? Para empezar, habría que organizar nuevas formas de participación de los ciudadanos. Frente al acaparamiento de lo político a manos de los partidos, sería preciso instaurar vías de democracia de base que permitan a los individuos participar en las decisiones de aquellas instancias sociales de las que forman parte: las asociaciones de barrio, los grupos familiares (de padres de alumnos o de telespectadores, por ejemplo), el marco laboral y profesional…
Estas nuevas comunidades serían de naturaleza electiva, construidas a partir de la proximidad de las personas y con vistas a un fin discutido y compartido, asumiendo las funciones de ayuda, asistencia y solidaridad que hoy poseen los funcionarios de la generosidad pública. El fenómeno del voluntariado es un buen ejemplo de actitud comunitaria. Ahora bien, ello exigiría una serie de nuevos puntos de consenso social, empezando por una redefinición de la vida social a partir de deberes, y no sólo de derechos.
Estos planteamientos han levantado el temor en los defensores del actual sistema, que ven cómo sus dos ídolos (el individuo para los liberales, el Estado-protector para los socialdemócratas) se ven acusados de inhumanidad. Por otro lado, el comunitarismo es incompatible con la partitocracia, con el monopolio privado de los medios de comunicación, con el sueño moderno de homogeneización mundial en un gran mercado planetario... El comunitarismo supone una crítica radical del modelo social moderno, y ello significa, en última instancia, que debe cambiar no sólo la estructura de poder actualmente dibujada, sino también la filosofía de la vida social.
¿Qué futuro espera a las tesis comunitaristas? Difícil saberlo. En todo caso, no cabe duda de que el comunitarismo pone el dedo en la llaga al denunciar las gravísimas carencias de nuestra vida colectiva. No es pecado escuchar sus ideas.