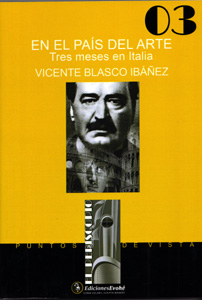Salvo cataclismo, los lugares permanecen. Cambian, naturalmente, las gentes, las costumbres, las condiciones sociales y políticas y cuantos trazos conforman el paisaje humano que encuentra el viajero en todo destino. Sin embargo, pareciera que hay un sustrato también inalterable en ese gran mural donde lo perdurable y lo transitorio se conjugan para instituir la realidad manifestada de ciudades y naciones, una esencia o espíritu del lugar que es inmune al paso del tiempo y que actúa como testigo soberano del enclave, de su realidad primera y última (invisible, aunque perceptible a la sensibilidad del viajero inquieto), y, por supuesto, de su razón de ser en el mundo.
Salvo cataclismo, los lugares permanecen. Cambian, naturalmente, las gentes, las costumbres, las condiciones sociales y políticas y cuantos trazos conforman el paisaje humano que encuentra el viajero en todo destino. Sin embargo, pareciera que hay un sustrato también inalterable en ese gran mural donde lo perdurable y lo transitorio se conjugan para instituir la realidad manifestada de ciudades y naciones, una esencia o espíritu del lugar que es inmune al paso del tiempo y que actúa como testigo soberano del enclave, de su realidad primera y última (invisible, aunque perceptible a la sensibilidad del viajero inquieto), y, por supuesto, de su razón de ser en el mundo. Esa es, desde mi punto de vista, la diferencia capital entre un turista y un viajero. Los turistas acuden para ver lugares, en tanto el viajero busca y se complace en la índole latiente, esencial, del territorio que visita. Decía Aristóteles, en una definición más que conocida, que el arte no consiste en representar las cosas sino la esencia de las cosas. Trasladando el aserto (tan evidente) al “arte de viajar”, podemos decir que el turista va a lugares para hacer muchas fotografías (la representación de “la cosa”), en tanto el viajero ventea ávido el alma intraducible y desde luego imposible de fotografiar de cada sitio, el cual recorre, por instinto, con la mirada del corazón bien atenta y muy despierta.
He largado este preámbulo (mis disculpas) porque la primera impresión que tuve mientras leía “En el país del arte” (Ed. Evohé, Madrid, 2011), fue que Vicente Blasco Ibáñez, en 1886, estuvo en el mismo país que hoy día puede recorrer cualquier otro viajero avisado. Su percepción de Italia, narrada a partir de la experiencia en sus principales ciudades, capta con extraordinaria precisión ese “espíritu” imborrable de aquel país.
Génova como ascensión y desmesura en los esplendores del mármol (magistrales las páginas que dedica al cementerio genovés); el aura gótica y boreal de Milán, como rotunda incursión del norte europeo en el delicado argumento mediterráneo de Italia; Nápoles, a la que define como “la ciudad cantante”; la Florencia de los Medici que apabulla al escritor con la demasía estética de los Uffici; Venecia, Pisa... y sobre todo Roma, se constituyen en escenario revisitado, casi siglo y medio después, por todo aquel que haya viajado a Italia con intenciones y anhelo de ver lo mismo que vio Blasco Ibáñez. Porque la mirada es la misma.
Balsco Ibáñez vivió aprisa, con intensidad y pasión. Este libro de viajes por Italia fue redactado cuando el autor contaba diecinueve años de edad. Parecen épocas muy prematuras de la vida para ofrecer a los lectores un compendio tan amplio de experiencia y reflexión, pero el caso de Blasco Ibáñez tiene, como toda su obra, algo de excepcional. Con tan sólo 16 años ya había fundado su primera revista (“El Miguelete”), de pensamiento y política, orientada en la que sería constante línea de republicanismo radical. Tres años más tarde, con motivo de ciertos desórdenes públicos producidos en Valencia tras un intento de manifestación antiamericana, en plena crisis previa a los desastres del 98, tiene el autor que salir huyendo para eludir el presidio. Tras una rocambolesca fuga y un corto viaje por mar, acaba en Génova, y desde esta ciudad se propone recorrer toda Italia, sustentándose con lo que algunos diarios españoles le pagaban por las crónicas de su viaje. Este es el origen de “En al país del Arte - Tres meses en Italia”, una aventura en unos tiempos en los que la aventura aún era posible.
No faltan en el libro profusas referencias a las convicciones republicanas, laicistas y vehementemente democráticas de Blasco Ibáñez, traídas siempre a colación como enseñanza o corolario de sus observaciones sobre el pasado en “el país del arte”. La voz del republicano ferviente, sin embargo, no ahoga a la del escritor fascinado por la potestad evocadora del pasado, también por las peculiaridades políticas y culturales de Italia, por más que éstas contradigan sus principios ideológicos. Así por ejemplo, no oculta Blasco Ibáñez su humana simpatía hacia los reyes de la casa de Saboya, sobrios en sus costumbres y “populares” en su forma de ser, saliendo con bien de la comparación que establece con las altivas monarquías del imperio austrohúngaro (por otra parte, enemigas históricas de la unificación italiana, gesta nacional que fascina a Blasco Ibáñez). Detesta el abuso y expolio que los papas de Roma cometieron contra el legado monumental de la Ciudad Eterna, pero al mismo tiempo reconoce la vigencia del legado de la cultura latina en el poder tanto terrenal como espiritual de la iglesia católica. Descalifica a los emperadores romanos, por soberbios, dispendiosos y crueles, mas le subyuga el vibrante esplendor de su dominio. Reniega de la superstición religiosa, pero exalta el sacrificio de los primeros cristianos, a los que califica de “revolucionarios”. En fin, todo un cúmulo de pequeñas contradicciones, en el buen sentido del término, que suponen la evidencia de dos hechos innegables: la realidad (y la historia forma parte de la realidad, lo queramos o no) siempre es ambigua; y, por otra parte: se nota que Blasco Ibáñez tenía 19 años cuando escribió este libro. Su pensamiento, a menudo, recorre con urgencia los extremos de estas contradicciones, de un lado a otro, y en ambos lugares parece encontrarse muy en acomodo. Para último ejemplo: la desautorización moral y política que mantiene contra las monarquías europeas no menoscaba la admiración que siente ante el gran Napoleón, emperador de los franceses.
No admite segundas lecturas en esta obra, por supuesto, la rendida estima y devoción hacia la figura de Garibaldi. No podía ser de otra manera. Siempre he pensado que en las biografías de Blasco Ibáñez y del unificador de Italia hubo algunas concomitancias, quizás buscadas por el primero al tener como héroe personal y ejemplo al que seguir, al segundo: las ideas republicanas, el sentido universal de la patria, la inclinación a la acción como elemento de superior naturaleza ética, la aventura, los viajes... incluso las estancias en América, durante las cuales intentó Blasco Ibáñez hacer realidad, sin conseguirlo, algunas de sus utopías.
En definitiva, nos encontramos con un apasionado libro de viajes, escrito en pleno arrebato intelectual y estético por un autor joven y lleno de talento, a través del cual disecciona la reciente historia italiana, expone sus ideales democráticos, pacifistas y republicanos, y cuenta, a menudo con encendida prosa, no lo que todo el mundo puede ver, sino lo que necesita ser explicado: sus emociones ante el pasado glorioso de la península itálica y el desafío histórico de su presente. No es este el Blasco Ibáñez maduro, experimentado y magistral de “Los cuatro jinetes del Apocalipsis”; es un Blasco Ibáñez joven, trotamundos y apasionado. Quizás, por eso mismo, y desde cierto punto de vista, mucho más interesante.