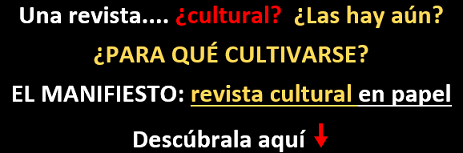Érase una vez un anciano matrimonio, Filemón y Baucis, que vivía retirado en una ermita lejos de la civilización. Filemón y Baucis nunca habían molestado a nadie, ni nadie se había molestado por su existencia: sólo eran dos viejos que veían agotarse sus días al margen de la sociedad y sus afanes. Pero entonces llegó un poder nuevo a aquel país: un hombre que se llamaba Fausto y que había construido todo un mundo sobre la base de su sola voluntad. Filemón y Baucis quisieron mantenerse al margen del nuevo poder. Al fin y al cabo, ellos no eran nadie: apenas unos nombres comunes, un pequeño e irrelevante punto en el mapa, sólo un número en el censo. Tampoco estorbaban en nada los planes formidables de Fausto. Pero Fausto no podía soportar que Filemón y Baucis estuvieran allí. Su mera existencia era un desafío para el gran dominador. Nada podía escapar a su voluntad de poder, tampoco aquellos dos ancianos irrelevantes. Tanto le exasperaba a Fausto la presencia de los ancianos que un día, entre sollozos de impotencia, desató su ira ante Mefistófeles. El fiel Mefistófeles entendió: esa misma noche se hizo acompañar por una cuadrilla de esbirros, acudió al lugar y quemó la cabaña de Filemón y Baucis con los ancianos dentro. Así se solucionó el «problema» de Filemón y Baucis.
La violencia política moderna
La historia de Filemón y Baucis es uno de los episodios más impactantes de la segunda parte del Fausto de Goethe. Es una prefiguración extremadamente gráfica de la violencia típicamente moderna y una premonición alucinante de lo que luego se llamaría totalitarismo. Ahora estamos recordando el centenario de la muerte de Vladimir Ilich Ulianov, más conocido como Lenin, y al repasar su trayectoria es imposible no recordar ese episodio fáustico. Porque Lenin fue, en realidad, Fausto y Mefistófeles a la vez, y en su llameante trayectoria arrasó innumerables cabañas de innumerables Filemón y Baucis; porque, en efecto, tampoco Lenin podía soportar la mera existencia de cualquier cosa que viviera al margen de sus planes formidables.
Prototipo absoluto del revolucionario moderno, más incluso que sus abuelos jacobinos, Lenin encarna todo lo que de criminal hay en el despliegue de las ideologías de nuestro tiempo. Por supuesto, todos los hombres de todos los tiempos han dado y recibido muerte, sufrimiento, violencia, tiranía. Pero la violencia política moderna tiene un rasgo único, singular: no mira a la víctima como a una existencia física —un enemigo al que odiar, un campo que saquear, unas personas a las que esclavizar—, sino que la considera como un problema esencialmente técnico, un número en la estadística, una incógnita en la ecuación, un punto mudo en el mapa. Con frecuencia se dice que Lenin es el inventor del totalitarismo. Ciertamente, nadie como él sistematizó el procedimiento, pero esa idea de que la víctima sólo es un número tiene un antecedente remoto: Jean-Baptiste Carrier, el ejecutor del «sistema de despoblación» con el que la Revolución Francesa exterminó a decenas de miles de campesinos y religiosos en La Vendée. Ellos, como Filemón y Baucis, sobraban en el «plan formidable» de la Revolución. Y por eso su exterminio era «legítimo».
Lo que singulariza al tirano moderno es esa conciencia de la legitimidad racional del exterminio. Lenin no era un criminal sediento de sangre. Criminal lo fue, ciertamente, pero sin sed, o sea, con la perspectiva fría y neutra de quien considera el crimen como un procedimiento mecánico eficiente al servicio de una finalidad mayor. Esa finalidad es ideológica, evidentemente: la consecución de un plan que, además, se pretende redentor. La demencia objetiva del totalitario radica ahí: existe una idea que se considera superior, aún más, necesaria, y todo —«todo» quiere decir todo— está permitido para cubrir el objetivo. Todos los habituales tópicos leninianos (el de la «mentira como arma revolucionaria», por ejemplo) circulan en el mismo registro. En esto Lenin aporta un color muy particular a la tradición revolucionaria rusa de finales del XIX; esas gentes que Dostoievski retrató en «Los demonios», por ejemplo. El revolucionario nihilista comparte la fe alucinada en la idea como algo sagrado, pero afronta la violencia con un no sé qué de sacrificial, algo que todavía conserva un mínimo aliento humano. Lenin y los que después le seguirán, no: para él, para ellos, el asesinato es un instrumento técnico. Por eso todos los totalitarismos conocidos han desplegado mecánicas institucionalizadas de exterminio sin el menor rubor, sin el menor dolor.
Poder, poder, poder
¿Qué mueve a alguien a convertirse en semejante tipo de monstruo? Sobre Lenin se ha escrito muchísimo. Stephane Courtois ha explicado cómo y por qué es el padre del totalitarismo. Ahora Santiago Armesilla publica un libro sobre el derecho de autodeterminación en Lenin, y el tema va mucho más allá de la autodeterminación de los pueblos o las naciones, es más: muy posiblemente, en la interiorización individual del derecho de autodeterminación descansa buena parte de lo más cruento del mundo moderno. Esa idea de que uno es causa de sí mismo, que uno puede literalmente determinarse en sí y por sí, que uno puede afirmarse al margen de la existencia de otro… En suma, la idea de autodeterminación implica que la realidad objetiva exterior no tiene un valor significativo; en todo caso, su valor se subordina a la afirmación de uno, y si se opone, ya se sabe: tanto peor para ella. Por eso el totalitarismo termina siendo un recurso inevitable: la única forma de que la realidad responda a los propios deseos es apoderándose de ella por entero, en todos los aspectos de la vida, y suprimiendo sin contemplaciones cuanto quede fuera del plan. Filemón y Baucis.
Desde el marxismo clásico siempre se le ha reprochado a Lenin que desdeñara la realidad material objetiva en sus análisis y, sobre todo, en su práctica política. Es verdad que Lenin, en eso, siempre falló: ni los pequeños campesinos libres se unieron a la revolución (al revés, hubo que matarlos a mansalva) ni el proletariado mundial se alzó siguiendo el ejemplo soviético. Pero si Lenin falló como teórico, por el contrario demostró una extrema eficiencia como práctico: su capacidad para hacerse con el poder, seducir a las masas (sus masas) y construir un implacable aparato de dominación es en verdad asombrosa. Mediocre a la hora de ser Fausto, pero muy eficaz en el papel de Mefistófeles, Lenin es la más alta expresión del tirano moderno: fe ciega en las propias ideas (indistinguibles del propio interés), falta de prejuicio alguno a la hora de emplear cualesquiera métodos, dispuesto a invadirlo absolutamente todo con su sola voluntad de poder. Y al fondo, todavía humeando, millones de cabañas de Filemón y Baucis en un mundo uniforme y oscuro. El sueño de Fausto convertido en pesadilla y las víctimas del gran mal, hechas espectros, arremolinándose en torno a la momia de Validimir Ilich Ulianov en Moscú. Hace cien años que murió Lenin. Nadie le deseará que descanse en paz.
© La Gaceta