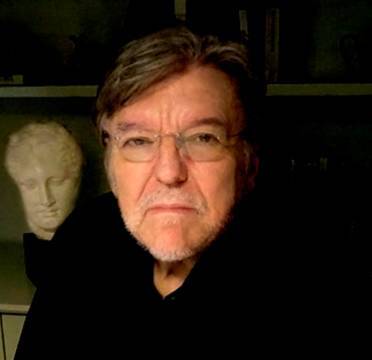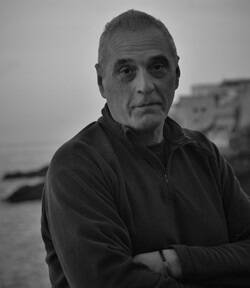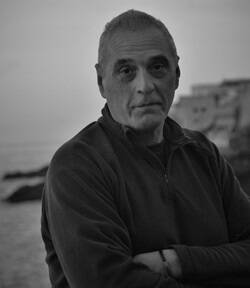Desde que Theodor Mommsen, el gran historiador de Roma, imbuido del escepticismo que dominó las ciencias a lo largo del siglo XIX (por obra del racionalismo y del positivismo dominantes), relegó el relato tradicional de la fundación de la Urbe –consagrado por Catón el Censor– al dominio de la leyenda con aquella frase palmaria de “Roma no se construyó en un día”, la historia de Rómulo y Remo ha sido vista con una indulgente pero firme incredulidad. Es, por supuesto, claro que ciertos elementos de ésta, tomados de la mitología (la filiación divina de los gemelos, por ejemplo), han de verse como frutos de la humana inventiva, pero otros son perfectamente verosímiles. En todo caso, los mitos –especialmente cuando se trata de los fundadores, como el que nos ocupa– proporcionan explicaciones de la realidad con un fondo más o menos importante de verdad, ya que no son sino expresiones del subconsciente de los pueblos, que reelabora los datos de su pasado remoto, trasmitidos de generación en generación.
En otro lugar ya nos referimos a cómo Arthur Schliemann desbarató los prejuicios positivistas que negaban la existencia de Troya, gracias a haber creído a Homero, cuyas epopeyas fueron la única guía de que se sirvió en sus expediciones. A principios del siglo XX, Sir Arthur Evans desenterró el Palacio de Cnossos en Creta, guiado por su instinto, que relacionó los descubrimientos de sus primeras excavaciones con el mito del Rey Minos y el Laberinto de Dédalo. El estadounidense Hiram Binham, bien que casualmente, descubrió en 1911 las extraordinarias ruinas de Machu Picchu en el Perú, revelando al mundo la realidad de la “Ciudad Perdida de los Incas”, que había quedado envuelta en las brumas de la leyenda. Ahora, un sensacional descubrimiento arqueológico en Roma parece confirmar que lo de Rómulo y Remo fue algo más que una historieta.
En efecto, al excavar bajo el monte Palatino, estudiosos italianos han descubierto restos de una cueva en el lugar tradicionalmente señalado como aquel en el que fueron criados los dióscuros. El profesor Andrea Carandino, historiador y arqueólogo de la Universidad de Roma, ha puesto esta cueva en relación con los restos de un muro y de un palacio en la misma colina (una de las clásicas siete sobre las que se asienta la ciudad), descubiertos por él y que pueden datarse como de mediados del siglo VIII a. de J.C., precisamente la misma época por la que, según la tradición, tuvo lugar la fundación de Roma. Por otra parte, los depósitos arqueológicos sugieren un súbito desarrollo respecto de los restos prerromanos, como si todo hubiera empezado después del 750 a. de J.C. El mismo investigador afirma que “no hubo una expansión gradual a partir de un núcleo primitivo, sino la súbita expansión de una ciudad que fue grande y conserva su grandeza”.
Las tesis del profesor Carandini han suscitado controversia y hay colegas suyos que disienten de sus conclusiones, pero, ¿acaso no fue lo mismo que pasó con Schliemann, con Binham, con Evans y con tantos otros, que fueron contestados por los científicos de su época hasta que éstos tuvieron que rendirse ante la evidencia? A nosotros, por supuesto, nos parece muy atractiva la idea de ver corroborada por la Arqueología la tradición inmortalizada por la Loba Capitolina, emblema indiscutible de Roma, y, en todo caso, decimos con los italianos que “se non è vero, è ben trovato”.
Así empezó todo
Para quien no recuerde o no sepa cómo empezó todo en la larga aventura de Roma, vale la pena consignar en estas líneas lo que dice la tradición. Para ello debemos remontarnos hasta la Guerra de Troya, que tuvo lugar aproximadamente en el siglo XII a. de J.C. Sabemos por Homero que durante diez años (que fueron los que duró el sitio de Ilión) se enfrentaron los aqueos (confederación de guerreros de las principales polis griegas) y los dárdanos (troyanos) por el honor de Menelao, rey de Esparta, cuya esposa Elena había sido raptada por Paris, hijo del rey troyano Príamo (y a quien se la tenían jurada Hera y Palas Atenea, despechadas por haberlas el príncipe desplazado a favor de Afrodita, a quien concedió la dorada manzana que la maliciosa Discordia había deslizado en su camino como galardón para la más bella de las diosas).
Parece ser que los motivos de los griegos eran más prosaicos que un mero punto de honor: Troya era la puerta de Oriente y su posición estratégica, a la entrada del Bósforo, hacía de ella una potencia comercial de primer orden, con poder para condicionar el tráfico en el Egeo. El caso es que mientras los dioses no se pusieron de acuerdo en el Olimpo (pues unos apoyaban a los aqueos y otros a los dárdanos), la guerra se mantuvo indecisa. Una vez que prevaleció el partido favorable a los sitiadores, la suerte quedó echada y Afrodita tuvo que soportar el espectáculo de la ruina de Troya. Sin embargo, tenía un as en la manga: su hijo Eneas, habido de sus relaciones con Anquises y emparentado a la familia real.
Aquí pasamos de Homero a Virgilio, el cual nos cuenta cómo la diosa hizo salir a Eneas –que, siendo piadoso, llevaba consigo los manes o dioses tutelares de Troya– indemne del incendio y saqueo de la ciudad, junto con su anciano padre y su hijo Ascanio, así como con un grupo de gente troyana. Los fugitivos emprendieron por mar un periplo (semejante y contemporáneo al del astuto Ulises, el autor de la estratagema que selló el destino de Ilión) que los llevó por el Mediterráneo, llegando hasta las costas de Cartago. Allí fueron objeto de la hospitalidad de la reina fenicia Dido, que se enamoró perdidamente de Eneas, al que quiso hacer permanecer junto a ella en calidad de esposo y rey consorte. Pero los oráculos ordenaban otra cosa y los troyanos partieron de Cartago, dejando a la pobre Dido presa de una desesperación que la llevó al suicidio. Quizás este episodio es el remoto origen de las Guerras Púnicas.
Eneas y su gente atravesaron el mar hasta llegar a unas costas bañadas por el Tirreno, territorio perteneciente a Latino, rey epónimo del Lacio, que concedió tierras a los troyanos y prometió a Eneas a su propia hija Lavinia. A la sazón, el rey de los rútulos, Turno, pretendía la mano de la princesa, por lo que el matrimonio de ésta con el extranjero fue el detonante de la guerra que declaró contra Latino y Eneas. Éste, en combate singular con Turno, lo mató y desposó a Lavinia, en honor de la cual fundó la ciudad de Lavinium y con la que tuvo posteridad, de la cual desciende la gens Iulia (que dio a Roma su primera dinastía imperial). Ascanio, el hijo que Eneas había tenido en Troya con Creusa (hija de Príamo), fundó, por su parte, la ciudad de Alba Longa.
Viene ahora el turno de Tito Livio. Pasaron los siglos y fue rey de Alba Longa Numitor, descendiente de Ascanio. Tenía éste, además de varios hijos varones, una hija, Rea Silvia, buen partido para quien quisiera hacer un matrimonio ventajoso. Pero Numitor tenía también un hermano, Amulio, que no se resignaba a ser el eterno segundón sin reino ni heredad, de modo que acabó destronando a aquél y matando a toda su descendencia masculina. Rea Silvia fue recluida entre las vestales, sacerdotisas vírgenes, encargadas de la custodia del fuego sagrado de Vesta. Amulio la hizo consagrar para privar de toda eventual descendencia a su hermano. No contó con la pasión del dios Marte, que la poseyó y engendró en ella a dos gemelos. La vestal fue mandada emparedar por su cruel tío, que ordenó la muerte de los retoños.
Rómulo y Remo
Como en el caso de Edipo y en el de Moisés, pudieron más en aquel que debía ejecutar la inhumana orden del rey usurpador los sentimientos de piedad y el santo temor religioso, de modo que los dos niños fueron dejados a su suerte en el interior de una cesta abandonada a la deriva en el río Tíber, que se hallaba en ese momento en el curso de una de sus crecidas. Sus aguas habían inundado las inmediaciones del Campo Boario y la cesta con los gemelos acabó deteniéndose en un charco en el Velabro, al pie de una higuera. Fue allí donde fueron descubiertos por la loba inmortalizada por la tradición. Ésta probablemente vagaba en búsqueda de sus cachorros, acaso víctimas de algún depredador, y acabó adoptando a los niños, a quienes llevó a una cueva al pie del monte Palatino (donde habría tenido a su camada) y los amamantó. El hecho en sí no es inverosímil y se han dado varios casos registrados de hembras de mamífero recién paridas que crían cachorros de otras especies como si fueran propios.
Este relato es perfectamente compatible con el que atribuye el hallazgo de los niños al pastor Fáustolo, que los recogió y los llevó a su mujer Acca Larentia, que se encargó de su crianza y educación. Algunos, por negar la versión de la loba, han manchado la reputación de esta buena mujer, a la que atribuyen costumbres ligeras, que habrían estado en el origen del apodo con el que suponen fue conocida: la Loba, en latín lupa (de donde viene el nombre de “lupanar” o lugar en el que se ejerce la prostitución). Fáustolo llamó a los niños Rómulo y Remo, que crecieron en la cabaña donde vivían él y Acca Larentia, en la zona llamada Cermalus.
Un incidente fortuito hizo que los hermanos se enteraran de sus verdaderos orígenes. Cierto día, durante las fiestas Lupercales en Alba Longa, los muchachos entraron en riña con los pastores del Numitor, que era mantenido por Amulio en una especie de jaula dorada. Remo fue llevado ante éste bajo la acusación de haber devastado los campos del ex rey, pero Amulio lo envió a Numitor para que lo juzgase él mismo, que era el directo interesado. El anciano se conmovió ante el parecido del joven pastor con su hija Rea Silvia y lo dejó marcharse. Fáustolo, entretanto, ignaro de la suerte de Remo, había decidido contar la verdad sobre su origen a Rómulo, el cual, conociendo la usurpación de Amulio, reunió a sus compañeros pastores y, en unión de Remo, apenas liberado, se enfrentó a Amulio y lo mató, devolviendo el trono a Numitor, quien se enteró de la supervivencia de sus nietos, en cuyo favor quiso abdicar. Rómulo y Remo le pidieron, en cambio, el permiso para fundar otra ciudad y se dirigieron a los parajes donde habían crecido, a orillas del Tíber.
En el monte Palatino sentaron los cimientos de la llamada Vrbs Quadrata, excavando el urvus o frontera sagrada, surco dedicado a las divinidades liminares que tutelaban los confines dentro de los cuales se encerraba la ciudad. Bajo el rey Servio Tulo (dos siglos más tarde) el urvus (probable origen de la palabra Vrbs, con la que se designa a Roma) pasaría a llamarse pomerium (vocablo derivado del latín post moerium, o sea “pasado el muro”). Su importancia la puso de relieve en el siglo XIX el historiador francés Fustel de Coulanges en su libro (de imprescindible lectura) La Cité antique (La Ciudad Antigua), donde subraya la importancia que tuvo la religión y el cumplimiento de los ritos en la Antigüedad y cómo la civilización se erigió sobre estos pilares.
Ello nos ayudará a comprender el episodio que refiere Livio al hablar de cómo se decidió dar nombre a la ciudad. Según él, como no podía saberse quién era el primogénito entre los gemelos, se confió a los dioses el señalar, por medio de los auspicios, a quién debía corresponder tal honor y convertirse en rey. Para interpretar los signos, Rómulo se situó en la cima del Palatino y Remo en la del Aventino. Remo vio seis buitres al anuncio del presagio, pero su hermano vio doce, aunque después que él. Ambos fueron proclamados reyes por sus respectivos grupos (unos, basados en la primacía del tiempo en que se vieron las aves; los otros, en su mayor número), que entraron en pelea, de la cual resultó vencedor el de Rómulo. Remo, despechado, fue al Palatino y en gesto desafiante saltó por encima del urvus. Esto constituía un verdadero sacrilegio, por lo cual Rómulo castigó a su hermano con la muerte y, al mismo tiempo, consagró el carácter ritualista de la religión romana, que dependió de la exacta observancia de las ceremonias. De ahí el epíteto de Pío que se le dio: Pius Romulus, a semejanza de su piadoso antecesor: Pius Aeneas. Lo que nos lleva al último capítulo de la hermosa tradición sobre la que se funda nuestra civilización y que destaca la filiación troyana de Roma.
Horacios y Curiacios
Como ya dijimos, Eneas llevó consigo los manes de la arruinada Ilión allí donde fue. Su hijo Ascanio los depositó en Alba Longa, la ciudad por él fundada y allí permanecieron hasta un siglo después de la fundación de Roma, cuando ésta (bajo el reinado de Tulo Hostilio) entró en guerra con aquélla. A fin de evitar un baño de sangre, se acordó que la contienda sería decidida en combate singular de tres representantes de una ciudad contra tres de la otra. Por Alba Longa se presentaron los hermanos Curiacios mientras que por Roma lo hicieron los hermanos Horacios. Los Curiacios perdieron a un hermano y mataron a dos Horacios, pero el último Horacio mató a los dos Curiacios restantes y dio el triunfo a la Urbe. Alba Longa fue a continuación destruida, pero sus dioses –que eran los manes de Troya– fueron llevados a Roma, donde se convirtieron en los genios tutelares de la ciudad del piadoso Rómulo. A ella fueron transferidos los albanos, que ocuparon el monte Celio.
Así vemos consagrada la herencia de la desaparecida Troya recogida por Roma: todo un símbolo. Roma fue la vengadora de Troya, pues acabó sometiendo a Grecia, pero de ésta recibió la cultura clásica, de modo que la guerra más famosa de la Antigüedad se resolvió en bien para la Humanidad, ya que Roma, gracias a su vocación de universalidad recibida de Ilión, difundió el saber helénico, que es la más alta cota a la que haya llegado jamás el espíritu humano guiado por la razón, preparando así al mundo para el advenimiento del cristianismo. Es éste el fundamento de nuestra civilización, irrenunciable si no queremos renegar de nuestra identidad. Por eso, el mito o, mejor, la tradición sobre la fundación de Roma, sea como sea, es y será siempre una explicación válida de esa identidad, a despecho del prurito de exactitud fría y desangelada de los científicos.