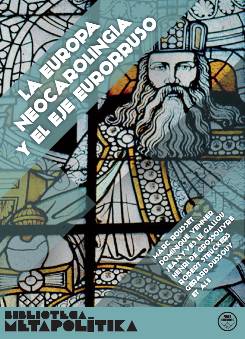La Unión Europea es cada vez menos apoyada por sus ciudadanos, cada vez menos eficaz frente a la crisis y cada vez menos poderosa en el mundo. Aparece como una sucursal mercantil de la mundialización, la cual destruye las identidades nacionales sin conseguir suscitar el surgimiento de una conciencia política europea y de una identidad europea. La Unión europea no tiene ni fronteras ni símbolos. No es portadora de ningún proyecto de sociedad que no sea el librecambio, la protección de los derechos humanos y el acceso al consumo. E incluso fracasa en garantizar la seguridad material y en defender un modelo social europeo, hoy amenazado por la mundialización que ella misma contribuye a desarrollar. ¿Hay que desear su desaparición y volver a los Estados–nación? El mal sería todavía mayor. Los Estados europeos, obsoletos y decadentes, se verían solos con sus propias armas para defenderse en la competición mundial. Frente a la vitalidad de los Estados–continente emergentes, sus soberanías nacionales pesarían muy poco.
Europa debe hoy fundar la doctrina de su propia supervivencia. En un mundo en mutación, cuyo centro de gravedad se desplaza hacia Asia y el océano Pacífico, no tiene otra elección que permanecer unida. Conviene adaptar las instituciones y aceptar la construcción de una Unión europea de varias velocidades.
Su corazón debería ser el núcleo carolingio. Desde la Edad Media, el corazón de la mayor parte de la riqueza material y espiritual de Europa ha residido en un espacio que los economistas denominan la “banana azul”, un dorsal que la corta de Lancashire a la Toscana. Para aquellos que conservan una larga memoria, esta zona económica excepcional corresponde al histórico espacio de los Carolingios, la vieja Europa franca, cuya unidad es anterior al nacimiento de Francia y Alemania. Fuimos europeos antes de ser franceses, alemanes, belgas, italianos o españoles. En este lugar elevado de Europa la excelencia industrial y comercial se marida con los viejos linajes de la cultura y de las artes, el derecho romano y la filosofía centroeuropea. Este corazón carolingio es también el que constituyó el origen histórico del proyecto europeo.
A partir de este núcleo duro, culturalmente homogéneo, es posible pensar en la fundación de un Estado europeo con total poder soberano y las atribuciones que de él se derivan: una fiscalidad común, una moneda común, una policía común, una justicia común, un ejército europeo, una diplomacia europea.
Esta contracción de la Unión europea, este retorno a su territorio originario, es necesaria si queremos profundizar en la integración europea. La Unión europea ha sufrido sucesivas ampliaciones, sobre todo desde 2004, cuando se abrió, casi sin excepciones ni condiciones, a los Estados de Europa central y oriental. Una extensión apoyada por los partidarios del liberalismo económico que ha disminuido considerablemente las posibilidades de lograr una unión política. Todo lo que la Unión europea gana en extensión, lo pierde en capacidad de integración y de profundización en sus vínculos políticos. El eje horizontal de la construcción de un gran mercado se opone aquí al eje vertical de la construcción de una potencia política. Conviene, por consiguiente, separar la Europa política de la Europa económica.