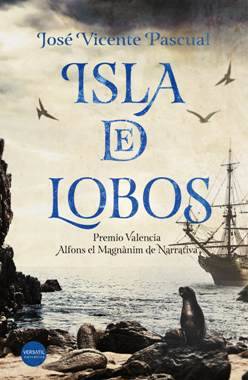Si un náufrago llega a una isla en la que el tiempo permanece detenido en un perpetuo inexacto como la espuma de las olas, y si el náufrago no tiene memoria y la isla está habitada por gentes con vago recuerdo sobre cuándo llegaron a esa excepción entre los mares, y su única certeza es que de la isla nunca se sale, entonces nos hallamos ante la creación del mundo. El protagonista de Isla de Lobos es el tiempo, pero no el tiempo como categoría filosófica sino como aventura existencial: el significado y sentido (si lo hubiere) del tiempo en el que cada uno de nosotros concurre en este mundo, a este lado de la realidad manifestada. Lógicamente, la aproximación al interrogante sólo puede hacerse desde la perspectiva de lo poético. Isla de Lobos es también, por dicha causa, un riesgo literario que implica la construcción del lenguaje y el pensamiento sobre la nada de un ámbito no-existencial. Algunos lectores se han preguntado sobre la época histórica en que está ambientada la novela, y para mí la respuesta es evidente: antes de que el mundo existiera, antes de que cada uno de nosotros naciera.
Las personas se preocupan mucho por lo que habrá más allá de la muerte, pero nadie se pregunta y a nadie le interesa saber qué hacían y dónde estaban antes de venir al mundo, en qué momento de la eternidad fueron y cuándo tomaron conciencia de su ser. Lo cierto es que vivimos atrapados en el bucle de lo eterno, un condicionante objetivo del que no es posible salir ni vivos ni muertos. Naturalmente, los filósofos, los poetas y los científicos han argumentado con tenaz profusión sobre este asunto, construyendo un ideario más o menos razonable sobre el origen y sentido de nuestra pertenencia a lo real. En el ámbito literario, que es el más interesante para mí, la humanidad ha construido hermosos mitos, casi siempre relacionados con el renacer desde las aguas y la edificación de la conciencia en torno a principios establecidos en vínculo inalterable (sagrado) con el poder.
La divinidad de la corona no es una “gracia de Dios” sino una necesidad del ser humano: si lo mundano y lo sagrado no se fusionan en un acto de radical voluntad de ser, entonces el ser mismo no tiene sentido. Cosa distinta es que la modernidad haya sustituido la potestad suprema de lo divino por la omnímoda presencia del Estado. Puede que la política sea nuestra nueva religión (en Isla de Lobos, la Primera Ministra y Magistrada Única, doña Aguas Santas Rivero, encarna esa deificación del poder); pero la realidad nos indica que el rito de vinculación entre lo eterno y lo individual-contingente, es el mismo: sin el poder, divino y humano, el cosmos es impensable.
Los relatos literarios sobre el mito del “renacido de las aguas” son numerosos, a cual más apasionante. La Biblia establece una primera aunque no definitiva noticia sobre este asunto, en el libro de Jonás. En Isla de Lobos, se aprovecha el paréntesis durante el que se bautiza al náufrago sin nombre para traer a colación algunas de estas referencias:
“—… fuiste rescatado de las aguas como al patriarca Moisés lo sacaran del gran Nilo, renacido de ellas igual que de Jesucristo fue dada a conocer su divinidad por el mismo Dios Padre, nada más zambullirlo y deszambullirlo el santo Bautista en el Jordán, aunque el ejemplo sea un poco exagerado, en fin, la emoción me desata la lengua, tanto que, incluso, tengo efusión para acordarme del aciago artúrico Mordred, pequeño abandonado a la tempestad y salvo de ella por un buen hombre de la costa, quien lo entibió y llevó a su mujer para que lo amamantase, anécdota esta que, definitivamente, no viene a cuento.
Interrumpió Ramiro la perora del sacerdote antes de que acabara de emparentar al náufrago con Odiseo en la isla de Calipso, con Álvar Núñez en Aguas Claras, con Próspero en La Tempestad, con el gongoriano que llegó exhausto a la rompiente cuando era del año la estación florida y, de haber sido ya redactados sus infortunios en aquel tiempo, cosa que ignoramos y que no nos interesa aprender para esta ocasión, con el mismísimo Robinson Crusoe en la desembocadura del Orinoco”.
Se echan en falta, sin embargo, en esta relación de eventos mitológicos relaciones con el renacer desde las aguas, dos nombres capitales en la cultura española: el rey don Pelayo (Pelagius, llegado del mar), y la aparición milagrosa de los restos del apóstol Santiago, quien llegó a Hispania tras cruzar el mar más allá de las columnas de Hércules.
Isla de Lobos, en definitiva, es una aportación lúcida y entusiasmada a esta larga tradición literaria sobre la figura del náufrago, sus desventuras y conocimientos; su aprendizaje del mundo y su llegada a la certeza de que, en efecto, a este mundo se llega pero de él nunca se sale. Como dijera el poeta, “por más que yo me muera no lo podré olvidar”.