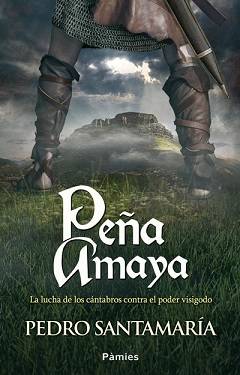Acabo de leer la novela Peña Amaya, de Pedro Santamaría, y redacto casi a vuelo, aún conmovido por una lectura tan amena, mis impresiones sobre la misma. Lo primero que me viene al santiscario (llevo dándole vueltas mucho tiempo y la experiencia de Peña Amaya ha avivado esta reflexión), es que no existe una épica fundacional de la literatura española, vinculada al surgimiento del mito nacional, al estilo, majestuoso, de las sagas nórdicas, germánicas y anglonormandas. La razón es evidente: la literatura española, durante toda la edad media, se expresa en distintas lenguas romance, y cada una de ellas establece referentes epistemológicos distintos.
Sólo cuando el castellano comienza a usarse como lengua franca en gran parte del territorio peninsular, aparece el primer relato caballeresco que vertebra una identidad más o menos compacta en torno al mismo ideario común. Me refiero al Cantar del Mío Cid, claro está; un compendio tardío que aboca a la literatura épica española al monotema: moros vs cristianos. ¿Y por qué formulo esta introducción, por otra parte más que sabida? Pues porque siempre he añorado (más que echado de menos), una literatura en lengua castellana (aquí es propio hablar de “castellano”), que hundiera su pulsión estética en la apasionante, sugeridora oscuridad de la alta edad media; una narración concebida bajo el aliento de los siglos de transición entre el fin del poder de Roma y la consolidación de las monarquías occidentales. Por resumir: no hay en nuestra literatura un Chrétien de Troyes, un Sir Thomas Malory, unos caballeros del rey Arturo (ni tan siquiera rescatados por algún autor contemporáneo como John Steinbeck); no tenemos una saga de los Nibelungos, ni nada que asemeje a las sagas islandesas, escandinavas... Ni siquiera tenemos un cantar sobre los hechos de un rey legendario, como La Chanson de Roland. Nuestro héroe medieval por antonomasia no es un rey, sino un caballero de fortuna, desterrado por un rey, entre cuyas hazañas se cuenta la de engañar a los judíos de Burgos para robar su oro. Puede ser que la literatura española estuviera destinada, desde sus orígenes, a esa fusión natural entre épica y picaresca que late en todas nuestras obras universales, el ideal caballeresco siempre acompañado del sentido práctico sobre la vida, don Quijote y Sancho. Lo que hay.
Por estas razones, y por otras que omito para no hacerme pesado, agradezco mucho la aparición de novelas de ambientación histórica (o el género mestizo, tan atrayente, de la historia traspasada por la fabulación y la fantasía), que estén localizadas temporalmente en aquellos siglos remotos, la época “larga y procelosa” que media entre la desintegración de la Hispania romana como entidad político-administrativa, hasta el final de la monarquía visigótica. La época es perfecta para un novelista tocado por el anhelo de fabular y construir un universo colmado de referencias míticas. Hay suficiente documentación como para fijar sólidamente las coordenadas espacio-temporales de la novela, y hay suficientes lagunas para llenarlas con la potestad literaria de la imaginación. En este sentido, la novela Peña Amaya, de Pedro Santamaría, es un lujo de lectura.
La localización histórica del argumento es sencilla y por eso mismo de inmediata verosimilitud: el rey Leovigildo, primero entre los de su estirpe que erigió como incontestable el poder de los godos en la península, tras conquistar Córdoba, debilitando hasta casi su desaparición la influencia de Bizancio en el sur, decide llegado el momento de someter a los cántabros, quienes continuaban rigiéndose al modo senatorial heredado de la administración romana, con Peña Amaya como centro de decisión política, lugar de encuentro de sus ejércitos y baluarte inexpugnable donde, en caso de ser agredidos, serían capaces de resistir a cualquier invasor.
La novela cuenta con el añadido (en este caso muy bien argumentado) de dos voces narradoras: la omnisciente, que relata sobre los cántabros y sus afanes, y la de un datario al servicio de Leovigildo (primera persona), quien ofrece el contrapunto de todo cuanto sucede desde la perspectiva de los godos. Edifica así Pedro Santamaría una estructura novelística muy ágil, la cual nos permite ir “de un lado a otro” con absoluta naturalidad, sin que en ningún momento se tenga la impresión, siempre tan molesta, de lo artificioso. La crónica del narrador godo es acertada en el tono, objetiva, no demasiado entusiástica aunque manifiesta siempre su admiración por el rey y el poder de sus ejércitos. Es de suponer que esta prosa palatina mantiene dicho tono de mesura y alabanza porque es el mismo rey quien ha encargado redactarla y, tarde o temprano, la leerá y se formará una opinión tanto sobre lo que se cuenta como sobre quien lo cuenta. Por otra parte, el narrador omnisciente desarrolla la trama con una eficacia ejemplar, dirigiendo la mirada del lector con sutil firmeza. El modo en que se trata la controversia en el bando cántabro, entre cristianos y quienes siguen venerando a los dioses ancestrales, aparte de componer el eje principal de la tensión dramática se presenta, desde los inicios de la novela, mediante la oposición irreconciliable entre dos hermanos, detalle este que refuerza la dimensión emocional del enfrentamiento. El lector, al poco de avanzar en la lectura, ya percibe y se anticipa en la intuición de que si hay dos ejércitos enfrentados, los godos y los cántabros, y en uno de ellos impera monolítica la unidad en torno a la figura del rey y la fe cristiana (arriana), y en el otro crecen y se desatan las disputas y riñas por la cuestión religiosa, el desenlace es inevitable. No hace falta que la historia nos indique el poder que llegó a alcanzar Leovigildo en Hispania, ni que conozcamos la superioridad militar de los godos respecto a los cántabros: un pueblo dividido por razones teológicas que siembran el odio entre ellos mismos, no puede enfrentarse con garantías de supervivencia a la poderosa invasión de quienes combaten bajo un único mando y con un único propósito: aniquilarlos.
Queda, por tanto, establecer las condiciones en que se impondrá la lógica implacable de la historia, porque los protagonistas de la novela son los cántabros, no los godos. Los cántabros resisten en su enclave de Peña Amaya con una valentía y un tesón sobrehumanos. Soportan una a una las acometidas del ejército godo, también de algunos aliados mercenarios vascones; padecen un largo cerco, el hambre, la enfermedad, la traición... El desenlace alcanza niveles de tensión épica realmente admirables. Al final, como en tantas buenas novelas, hay una esperanza que nace entre el caos de un mundo que se desmorona, un empezar de nuevo que deja el sabor desasosegante y dulce de toda tragedia convertida en buena literatura. Antes me refería a John Steinbeck, por ser autor de Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros. Quien lea Peña Amaya y ame como un humilde servidor Las uvas de la ira (suelo revisitarla cada dos o tres años), no tendrá más remedio que acordarse de Steinbeck y el final terrible, hermoso, conmovedor, de esta novela. Una vida llega mientras el mundo acaba y comienza otra vez.
He agradecido mucho la novela de Santamaría. Estoy seguro de que dedicar otras tardes a otras novelas suyas que no conocía y ahora me dispongo a leer con expectación, tampoco me defraudará. Al contrario, creo que me confirmará un hallazgo espléndido. Lo cual, también es de agradecer.