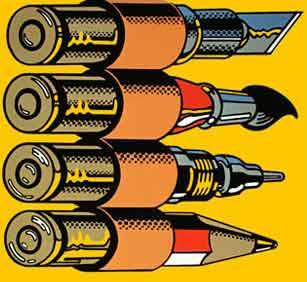Cuenta Antonio Burgos en su columna de ABC, hace unos días, la instructiva anécdota:
Un centro comercial, en Cataluña, organiza el típico encuentro entre los Reyes Magos y los ilusionados niños que les llevan su carta. Los reyes son empleados del mismo centro, a saber: un andaluz emigrante -todavía los hay, que se lo pregunten a Montilla- un africano y un hispanoamericano. Los nenes no se enteran muy bien de la conversación, el palique de sus majestades. “¿Has sido bueno? ¿Te portas bien en el colegio?” Al final, una madre se dirige al rey mago andaluz: “¿No podrían hablar a los niños en catalán? Es que no entienden otro idioma”. El andaluz, con la retranca que se presupone a los contumaces viajeros del sur, responde amablemente a la buena señora: “Es que mire usted, nosotros venimos de Oriente y allí no se habla catalán”.
Perfil grotesco aparte, la situación ilustra un hecho dramático. Las nuevas generaciones de catalanes que han estudiado la básica, el bachillerato y, en su caso, en la universidad, y sólo han utilizado el idioma catalán tanto en los ámbitos docentes como familiares, círculos sociales, de amistad, etc, educan a sus hijos pequeños en el estricto convencimiento de que sólo tienen que conocer la lengua de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, y con eso y un poquito de inglés ya lo tienen todo hecho en la tarea de comunicarse con sus semejantes en el ancho mundo. Todo lo cual se corresponde en perfecta simetría con la política de inmersión lingüística ferozmente impuesta por los partidos nacionalistas y defendida a ultranza por el gobierno tripartito de Montilla, cuyos objetivos en esta materia coinciden plenamente con lo más montaraz del catalanismo excluyente.
No tengo nada en contra de los sentimientos nacionalistas... allá cada cual. No los comparto pero no me repugnan las personas que los alientan desde la convicción de su conciencia. Otro cantar es la manera de hacer las cosas, la famosa “praxis” que lleva aparejada todo posicionamiento ideológico. Lo que me parece una espectacular sinrazón, un atropello, prácticamente un delito de lesa humanidad, es privar a los ciudadanos, desde la infancia, de su derecho a conocer las lenguas oficiales de la nación en la que viven -que es España, mientras no se demuestre lo contrario -; condenarlos al analfabetismo funcional en cuanto sus personas se desplacen más allá del kilómetro 234 de la autovía BCN-Zaragoza, recluirlos a perpetuidad en un gueto minúsculo donde todo lo que no es catalán puro resulta foráneo, “extranjero”, y mantenerlos de por vida en la ilusión, perfectamente falsa y aviesamente urdida, de que Cataluña es como Fraggle Rock, el centro del universo, y nada del exterior merece tanto la pena como mantener incólume esa presunción de unicidad e identidad en un mundo pequeño y autosuficiente. La fechoría es de tribunal internacional, y sus responsables tienen nombre, apellidos y siglas de partidos que los amparan.
Dicen que están “haciendo país”. Ellos, los que viajan por el mundo entero con sus “embajadas” culturales y eventos deportivos y de toda índole, los que viven instalados en el puente aéreo Madrid-Barcelona, quienes se jactan de dominar cuatro idiomas, como el pasteloso Rovira, que habla catalán, inglés, francés y zulú antes que pedir una ensaimada en castellano -en Barcelona, claro, en Madrid es otro cantar -; esos mendas que viven opíparos, a todo tren, cosmopolitas, en lujosa ambulancia de la Ceca a la Meca, siempre con el nombre de Catalonia por delante y a costa del bolsillo de sus administrados, esos mismos tienen condenada a la mitad de la población a la ignorancia, la asfixiante estrechez de conocimiento y criterio, el monolingüismo obligatorio que limita las posibilidades efectivas de expandir relaciones sociales más allá del ámbito cuatribarrado, habitantes perfectos de un mundo que se limita a cuatro provincias y, encima, tan satisfechos de ello. Todo por la patria, por la futura Catalunya independiente, un país futuro -futurible y cabalmente posible en el razonamiento nacionalista -, donde los ciudadanos no tendrán que aprender más idioma que el suyo, por minoritario sea, igual que hoy día los nacidos en Eslovenia se apañan perfectamente con el esloveno y un poco de chapurrí en inglés.
Pero Cataluña no es un país independiente, y no parece que tenga muchas opciones de serlo en un futuro a medio plazo. Cataluña no es una sociedad absorta y felizmente ensimismada en un ideario único. Es un territorio en el que conviven diversas culturas, de entre las cuales, la que se expresa en español -o castellano, llámenlo como quieran -, es la más vigorosa. Sólo hay más que bajar a la calle y entablar conversación con cualquier paseante ocioso para comprobarlo. La Cataluña que habla sólo y exclusivamente catalán se ha condenado a sí misma a la marginación; y lo más desalentador de todo: muchos ciudadanos catalanohablantes colaboran con entusiasmo en la tarea y revierten en la educación de sus hijos esa impelencia histórica a convertirse en parte pequeña de una gran soledad.
Todos los regímenes dictatoriales han funcionado siempre de la misma manera. El comunismo, en nombre de un idílico futuro de igualdad y satisfacción sin límite para los humanos, tiranizó a las masas trabajadoras con aquel horror burocrático-policial de la dictadura del proletariado. Hitler y Mussolini, en pro de sus soñados imperios donde brillaban cegadores la justicia social y la supremacía racial, condujeron a sus pueblos a la catástrofe de la guerra y la miseria de la absoluta derrota. El mecanismo es sencillo: a beneficio de un futuro radiante, que aún no existe, se jode la vida a los ciudadanos del presente, que sí existen. Y esa diferencia entre existir o no tiene cierta relevancia. Cualquier persona en su sano juicio sabe que el sacrificio de hoy, confiando en la saciedad de un mañana improbable y en aras de su milagroso advenimiento, es una solemne majadería. Pues es justo lo que hacen los políticos nacionalistas y sus allegados del PSC-IU-LV. Gobiernan para una Cataluña que no existe, aunque creen que existirá, a costa de degradar los derechos culturales, lingüísticos y vitales de los ciudadanos del presente, los cuales, lamento ser tan reiterativo, sí existen. Todos los grandes tiranos de la Historia han planteado, siempre, la ecuación en idénticos términos.
Y como las ecuaciones siempre resuelven la incógnita, las cuentas cuadran. Si quieren ver el rostro del fascismo en nuestro tiempo, no tienen que ir muy lejos. Los nacionalistas le han puesto imagen, voz y nombre. Y tan contentos.