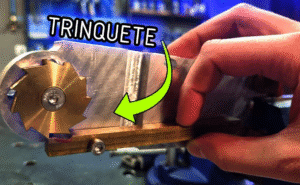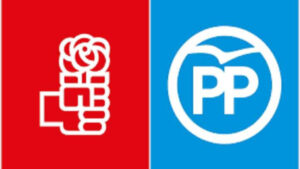La modernidad naciente no dejó de combatir a las comunidades orgánicas, descalificadas regularmente como estructuras que, estando sujetas al peso de la tradición y el pasado, impedirían la emancipación humana. En este contexto, el ideal de “autonomía”, apresuradamente convertido en ideal de independencia, implica el rechazo de cualquier raíz, pero también de todo vínculo social heredado. «A partir de la Ilustración, escribió Zygmunt Bauman, se consideró una verdad de sentido común que la emancipación del hombre, la verdadera liberación del potencial humano, exigía la ruptura de los vínculos de las comunidades y que los individuos fueran liberados de las circunstancias de su nacimiento». La modernidad está así construida sobre la devaluación radical del pasado en nombre de una visión optimista del futuro que se supone representa una ruptura radical con lo que le había precedido (ideología del progreso). El modelo que prevalece es el de un hombre que debe liberarse de sus afiliaciones, no sólo porque éstas limitan peligrosamente su “libertad”, sino también y sobre todo porque ellas están planteadas como no constitutivas de su yo.
Pero este mismo individuo, sacado así de su contexto de pertenencia, también se plantea como fundamentalmente similar a cualquier otro, lo que es una de las condiciones para su plena integración en un Mercado en proceso de formación. Suponiendo que el progreso causa la desaparición de las comunidades, entonces la emancipación humana pasa, no por el reconocimiento de las identidades singulares, sino por la asimilación de todos en un modelo dominante. El Estado-nación, por último, asume cada vez más el monopolio de la producción de vínculos sociales. Según lo escrito por Patrick Savidan, en la visión moderna del mundo, «el otro se establece principalmente como lo mismo. Esto significa que el otro es una persona como yo, un sujeto, y que debemos, como tales, disponer de los mismos derechos. Somos, en otras palabras, iguales, es decir, que el ser humano, como ser humano, aparece como mi semejante. En esta perspectiva, se opera una especie de reducción de la diferencia y una promoción de la semejanza».
La dinámica liberal moderna arranca al hombre de sus vínculos naturales o comunitarios, sin tener en cuenta su inserción en una humanidad particular. Vehicula una nueva antropología, en la que el hombre debe, para ganar su libertad, desprenderse de las costumbres ancestrales y los vínculos orgánicos, siendo vista esta separación de la “naturaleza” como característica de lo que es verdaderamente humano. El ideal ya no es, como en el pensamiento clásico, conformarse en el orden natural; se encuentra, por el contrario, en la capacidad de liberarse de él. La perspectiva liberal moderna se basa en una concepción atomista de la sociedad como la suma de individuos fundamentalmente libres y racionales, de los que se prevé que actúen como seres desvinculados, libres de toda determinación a priori, y susceptibles de elegir libremente las finalidades y los valores para guiar sus acciones. «Cualesquiera que sean sus divergencias», escribe Justine Lacroix, «todas las teorías liberales comparten un postulado universalista, en el sentido de que tienden a pasar por alto todo elemento empírico para elevarse a las condiciones trascendentales de la posibilidad de una sociedad justa, válidas para cualquier comunidad razonable».
«Una concepción liberal —confirma Alain Renaut— sitúa la humanidad del hombre, no en los fines elegidos, sino en su capacidad para elegirlos»5. Esto significa que el hombre tiene sus finalidades sin ser nunca poseído o determinado por ellos, que el yo es siempre irreducible a lo que él elige ser, que el sujeto es siempre independiente de las decisiones que toma, que siempre permanece a distancia de su propia situación particular, en conclusión, que es un ser que elige sus propósitos en lugar de descubrirlos. La modernidad liberal plantea de este modo la anterioridad del yo, tanto en relación con sus finalidades como en relación con cualquier membresía –condición de miembro de una comunidad– heredada. Esto es lo que le lleva a apoyar también la prioridad de lo justo sobre el bien: «Mientras que la moralidad de lo justo corresponde con los límites del yo y se centra en lo que nos distingue, señala Michael Sandel, la moralidad del bien corresponde a la unidad de las personas y se centra en lo que nos une. En una ética deontológica, donde lo justo es anterior al bien, esto quiere decir que lo que nos separa es —en un sentido importante— anterior a lo que nos une, y que esta anterioridad es a la vez epistemológica y moral».
En este nuevo panorama ideológico, la identidad corresponde a la individualidad liberal y burguesa. Mientras tanto, la modernidad separa identidad singular e identidad colectiva, para colocar a ésta última en un espacio de indistinción. «Es el reconocimiento de una indistinción de derechos, constata Bernard Lamizet, lo que hizo posible en la historia el reconocimiento de esta diferencia fundamental entre la identidad singular, basada además en el linaje y el origen, e identidad colectiva indistinta, basada por otra parte en la pertenencia y en las formas de representación de la sociabilidad […] En este sentido, la universalidad del derecho es un cuestionamiento radical del problema de la identidad». La filiación es replegada entonces a la esfera privada: «Desde el momento en que el modelo institucional se basa en el reconocimiento de la indistinción, la filiación deja de tener un sentido en la estructuración de las identidades políticas que estructuran el espacio público».
Atacando desde el principio a las tradiciones y creencias, que ella seculariza en el mejor de los casos, la modernidad arranca a la cuestión de la identidad de cualquier “naturalidad”, para situarla ahora en el campo social e institucional de las prácticas políticas y económicas que estructuran ahora de una manera diferente el espacio público. Ella separa fundamentalmente el orden biológico de la existencia y el orden institucional. El espacio público moderno se constituye como un espacio de indistinción, es decir, como un espacio donde las distinciones naturales de pertenencia y filiación son tenidas como insignificantes. En el espacio público, nosotros no existimos como personas, sino como ciudadanos con capacidades políticas intercambiables. Este espacio público se rige por la ley. Cumplir con la ley, es asumir la parte social indistinta de nuestra identidad. No obstante, hay que señalar que esta indistinción es aún relativa, ya que se limita a las fronteras dentro de las cuales se ejerce la ciudadanía. Al distinguir una forma de gobierno de otra, la vida política también distingue entre los espacios de pertenencia y de sociabilidad.
Desde que el espacio público es un espacio gobernado por la indistinción, la identidad solo puede ser de carácter simbólico. «Si nos situamos en el campo de la historia, de la política y de los hechos sociales, constata todavía Bernard Lamizet, la identidad no podría ser más que simbólica, ya que las individualidades se confunden en la falta de distinción […] Mientras que en el espacio privado solo ponemos en representación las formas y las prácticas que constituyen nuestra filiación, hacemos aparecer en el espacio público las formas y representaciones de nuestras relaciones de pertenencia y de nuestra sociabilidad que, de ese modo, adquieren una consistencia simbólica y un significado […] Desde que forma parte de una dimensión simbólica, la identidad, en el espacio público, se funda como mediación: no funda la singularidad del sujeto, sino su consistencia dialéctica de sujeto de pertenencia y de sociabilidad».
¿Año nuevo?
¡Nuevas (y grandes) lecturas!