Prólogo de Victoria Cirlot
Éste es el libro de un observador acostumbrado a llevar consigo en sus exploraciones un cuaderno de notas en el que anotar con minuciosidad y precisión el vuelo de un pájaro o el color de la madera de un árbol. Pero este observador de la naturaleza y del mundo, del momento en que está mirando y del pasado más lejano rememorado en los museos o en las ruinas, convierte luego esas notas en una prosa que fluye sin cesar y cuya sonoridad hace casi olvidar el significado de sus palabras. El título de este libro que se desarrolla en forma epistolar —once cartas dirigidas a un conferenciante por parte de un novelista que firma con el mismo nombre que el autor del libro que intento prologar— alude justamente al rumor incesante de esa prosa que no nos abandona sin dificultad; Liturgia de los días, porque la liturgia es la sucesión ordenada de gestos o palabras, ajenos al pensamiento discursivo, pensando encontrar en la repetición lo que no encuentra en la linealidad de los días. Dicho de otro modo, la liturgia es lo opuesto a la cotidianidad, y es aquello que nos protege al rozar lo divino con las manos desnudas. Pero la vida misma puede transformarse en liturgia y eso es lo que recoge este libro que además es un breviario, como reza el subtítulo, es decir, un libro que reúne las oraciones litúrgicas de todo el año, en este caso, esas cartas, en las que el mundo exterior, los campos de Castilla, se fusionan con la interioridad del escritor, con sus pensamientos, sus sentimientos, y sus recuerdos.
La mirada del autor de este libro es capaz de registrar los más mínimos detalles del entorno más próximo, como también de contener imágenes de un pasado lejano, conservadas, por ejemplo, en las miniaturas de los manuscritos medievales. Se hace aquí verdad el concepto de tradición que sustenta toda la hermenéutica de Hans Georg Gadamer, según el cual no nos encontramos separados del pasado por un abismo infranqueable, sino que, por el contrario, el pasado vive en nosotros, fruto de una continuidad real mucho más que de rupturas. En los campos de Castilla que vemos desplegarse aquí —con su tierra desarraigada, desatada, renegada, quieta, detenida— aletean todavía los silencios y los gestos, las oraciones y las inclinaciones de los monjes del Císter, los reformados desde Bernardo de Clairvaux, que instauró el rigor y la austeridad, precursor de las estéticas abstractas e informales del siglo pasado. La ruina es el elemento arquitectónico más importante de mi vida, pero sin embargo, más que generar paisajes románticos, es aquí emblema de la melancolía que recorre estas cartas, porque, por mucho que la tradición siga viva, también es cierto que el autor nos sitúa ante un mundo desencantado, semejante al que constataba Aby Warburg al final de su célebre conferencia El ritual de la serpiente, en que la serpiente había sido sustituida por el cable eléctrico extendido sobre el sombrero del Tío Sam, concluyendo fatídicamente que «el telégrafo y el teléfono destruyen el cosmos». El libro ha sido necesariamente ilustrado con 23 fotografías en blanco y negro, algunas de ellas tan desencantadas como las que ilustran los textos de un W. G. Sebald.
En este oficio de tinieblas que es escribir, el estilo de su prosa se inscribe en la tradición española que va de Miguel Delibes a Sánchez Ferlosio o Juan Benet, mientras que el pensamiento de su autor fluye al compás de las lecturas, desde Virgilio y Platón hasta Nietzsche o Walter Benjamin, René Girard o Emile Cioran, Ernst Jünger o George Steiner. La vida del campo que exalta los sentidos y los agudiza, permitiendo reconocer la hora del día sin necesidad de reloj solo por la inclinación de la luz, es la protagonista de este relato insólito, testimonio de un mundo en extinción.
Fragmentos de Liturgia de los días.
Un breviario de Castilla,
de José Antonio Martínez Climent
In absentia
Estimado A.:
La voz de pinzones, mirlos y verdecillos anuncia desde el soto el cambio de estación. La gigantesca rotación de las casas celestes, la hinchazón telúrica de la tierra, han comenzado de nuevo su viejo canon. Desde la ventana me llega el manso platear del Canal de Castilla entre las ramas de los chopos aún sin hojas. Los primeros milanos negros han llegado desde sus cuarteles en morería; pespuntean el aire dejando amplias perspectivas de silencio y de luz. La tímida agilidad de su vuelo, frente a la pausada solemnidad de los milanos reales que reinan en valles y páramos durante el invierno, pone de nuevo a Castilla en el dilema entre el románico y el gótico: indecisa y sabia, esta tierra acoge a ambos. Cabe imaginar a los viejos cister cavando sus huertos claustrales, dejando el azadón para levantar la vista y ver que en el cielo se clava el primer milano que anuncia el gigantesco movimiento de la faja zodiacal, recibido con una sonrisa mientras se seca el sudor de la frente, pues para él, el paso del ave sobre el claro del monasterio confirma un inconmensurable mandato divino.
Ayer me trajeron los restos descuartizados de una becada, muerta casi con seguridad por un búho al que en ocasiones veo pasar al anochecer desde mi ventana. Planea sobre el Canal a buena altura hacia sus posaderos valle abajo, desde donde no pocas noches escucho su canto, que marca la propiedad ducal de sus dominios, su fuero de muerte sobre la caza local. En Castilla no es necesario recurrir a la nostalgia para ver todavía las viejas formas que durante siglos han sustanciado la vida, lo que los eruditos llaman civilización o cultura. Los cortes firmes, tajantes...
El Cerrato
De vuelta de esas incursiones solemos pasar por Valoria la Buena. La vista desde la carretera es magnífica: la artesa enorme del valle se extiende hasta donde alcanza la mirada. En la cuneta, donde transcurre la deshilvanada existencia de unos cardos, se suceden bandos de pinzones, jilgueros, y un par de cornejas hacen la autopsia a un despojo atropellado. Algo más allá, en los eternos barbechos o sobre un cultivo alto, un aguilucho cenizo anda a la caza de pajarillos. Cuando se baja a Valoria por las yeseras orientales se comprende mejor la inmensidad de este sitio. Si estamos en enero, la cencellada habrá congelado las ramas, las señales de tráfico, los juncos del arroyo Madrazo; en cambio, las tardes de agosto tienen un cierto dramatismo africano a causa del calor que se adueña de todo, de la neblina, del tono pardo en el aire. Y cuando nos acercamos un poco más, en el centro del valle, asentada sobre el cadáver ya seco de la tierra, vemos la mole granítica de la iglesia de san Pedro Apóstol: con esa certeza ante nosotros, las impresiones anteriores se disuelven (¿será el Ángel de la Historia del que hablaba Walter Benjamin?) e ingresamos en el Tiempo, dominado por la pesada canícula entre la que con dificultad circula nuestro coche. Por esta parte no encontramos ningún humilladero o eremitorio que nos acoja a sagrado, que es el modo en que en Castilla se conoce el pomerium mejor aún que mediante las frías, exigentes señales de tráfico que marcan la parcelación administrativa; pero la pesada gravitación de la iglesia concita el ánimo y dirige nuestros pasos.
La costumbre manda un vino nada más entrar al pueblo; o, como mucho, después de hacer la compra. Y reconozco que a las maravillas que nos ha ofrecido el viaje le sigue la promesa, no siempre cumplida, de encontrar pan de Portillo en...
Enlace al libro

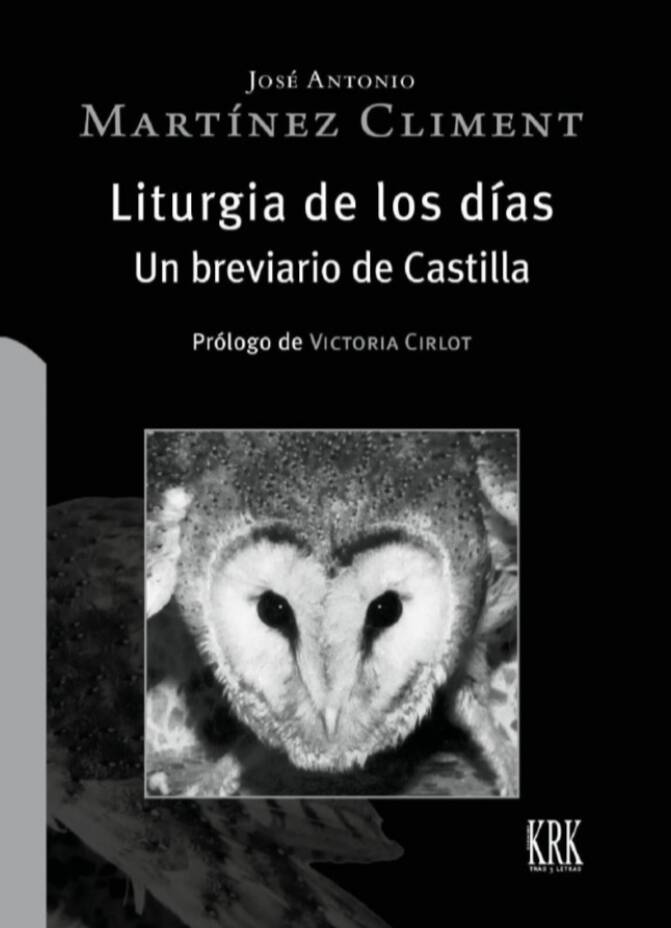







Comentarios