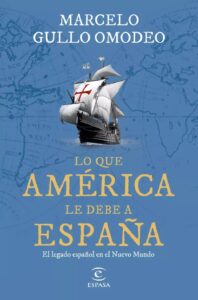Un amigo acérrimamente occidentalista me exhorta, molesto: ¡escribe algo de derechas! Pero soy incapaz de adherirme a la narrativa de Occidente, convencido de que ya no pertenezco a una civilización que avanza hacia el iceberg. La naturaleza acabará venciendo al Titanic tecnológico; que se hunda, no merece sobrevivir, ni lo desea. La danza macabra terminará, los muertos enterrarán a los muertos. Occidente se rearma para complacer a la industria en declive y a la tecnofinanza dominante, inventa nuevos enemigos —le toca a Rusia, potencia terrestre odiada desde hace siglos por la anglosfera—, juega con fuego y revela sus obsesiones suicidas, disfrazadas de derechos. Tus héroes son inmigrantes, desviados y, sobre todo, trans y homosexuales protagonistas de marchas llamadas «orgullo», con abundancia de patrocinadores, personalidades políticas, protagonistas del mundo del espectáculo y todo tipo de exhibicionismos.
El aplauso más atronador es para el más conformista en la transgresión obligatoria, para quien mejor representa la obscenidad y traspasa el umbral de la inversión demoníaca. Es una forma horrible de morir, pero es la que hemos elegido. La política, entre un rearme y un llamamiento a la sociedad abierta, abierta a la nada rebautizada como derechos y libertades, trabaja afanosamente para cortar las fuentes de la vida, de principio a fin. No somos más que un grupo de células colocadas al azar en el cuerpo del animal hembra de la especie. Por lo tanto, el aborto es un derecho inalienable. La sociedad sin futuro distribuye nuevos derechos y cuenta el dinero de la compraventa de mercancías, cuerpos y almas. Durante el extraño interludio llamado vida, vía libre a la explotación, pero también a los placeres y los caprichos. Sistema mercantil orgásmico en el que la izquierda de los derechos dicta las reglas (el progreso) y la derecha del dinero intenta siempre que se pueda hacer mercado. Si Dios no existe, y tampoco la moral anda bien, todo está permitido. La regla es no tener reglas, un drama para Durkheim, la felicidad para Foucault, mentor del hombre invertido. Quien no lo consigue, puede ser eliminado. Verdugos con bata blanca, amos de la vida, especialmente si es débil, pobre, frágil. Es decir, inútil. Para los supervivientes, la recompensa es la vida artificial, la máquina nos sustituye e irrumpe en los cuerpos para conquistar las almas.
La otra gran obsesión de nuestra civilización agonizante —la prueba de que inconscientemente reconoce su inglorioso final— es la inmigración, el mestizaje étnico y civil por el que primero seremos sustituidos y luego arrollados. Sumergidos en sentimientos de culpa injustificados, asustados por todo lo que hemos sido, miramos al Otro como a un paradójico salvador en el momento en que acaba con nosotros, aliviados por nuestro propio fin. Eutanasia por agotamiento, implosión complacida. Todo esto —los hombres envuelven cada gesto en nobleza— se llama inclusión, tolerancia, diversidad, sociedad multicultural, civilización. Al amigo que exige algo de derechas, el no creyente Heidegger responde: solo un Dios puede salvarnos. Occidente debería protegerse de sí mismo. Falta el porqué, no solo el salvador. Mi generación ha perdido, ahí hay algo de derechas. Ha disipado una civilización y no hay vuelta atrás. La pasta de dientes no vuelve al tubo. No sirve de nada, en lo inmediato, alzar la voz, como la de Juan el Bautista que predicaba en el desierto. El desierto contemporáneo está abarrotado y es ruidoso, pero sigue siendo un desierto.
Sin embargo, las ideas, los principios, no mueren si alguien los expresa y los ofrece a los hombres de hoy y de mañana, que no tendrán el mismo color de piel, pensarán, hablarán y actuarán de manera diferente a nosotros, pero seguirán siendo hombres, si alzan la mirada y se rebelan contra la transformación de la especie en una ramificación de la máquina. Se está completando la transvaloración de todos los valores presagiada por Nietzsche, no para anunciar al Superhombre, sino al No-más-hombre, o al Hombre Residual (Valerio Savioli). Por este Hombre hasta ahora Sapiens, dotado de cuerpo, alma y espíritu, no podemos callar, armados con una frase icónica del siglo XX: los manuscritos no mueren. No la pronuncia un hombre, sino un demonio, el personaje de Woland en El maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgákov.
El Maestro, desesperado por la censura del poder, quema su manuscrito —la historia de Jesús vista desde el punto de vista de Poncio Pilato—, pero Woland lo recupera con sus poderes sobrehumanos. La frase significa que las ideas, la creatividad, la tenaz voluntad de trascender el tiempo, resisten el olvido, la persecución (la obra maestra de Bulgakov se publicó en la URSS con varios recortes casi treinta años después de la muerte del autor) y la indiferencia de los hombres. Sobre todo esto desconcierta: el Hombre Residual no custodia ni conserva porque no piensa, o lo hace de forma automática, un reflejo condicionado, técnico, artificioso y artificial. Se extingue bostezando, preparado durante tres cuartos de siglo para ser esclavo impasible y adaptable de la Técnica dominante. Esto ya es sorprendente: un medio («cómo se hace») sube al trono en lugar de los fines. Signo de los tiempos: el juicio sobre la técnica es un factor decisivo del pensamiento moderno y de la praxis que se deriva de él. Como el renovado éxito de las palabras de la guerra, el conflicto al estilo posmoderno, ajeno al espíritu del guerrero de otros tiempos, armado de valor, devoto al destino.
Lo entendió el último guerrero, Ernst Jünger, que dedicó extraordinarias reflexiones a la guerra ante los primeros indicios del ocaso de Europa, contagiada en el alma, mutilada en el cuerpo en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, titánico choque de materiales, el primer conflicto completamente técnico, a partir del horror de la guerra química. Hoy en día estamos en la guerra-videojuego, el hackeo electrónico, salvo que volvamos a la dura realidad de la sangre, la muerte y la destrucción, cuando vemos —o sufrimos en carne propia— los daños, los efectos reales que en la breve guerra de junio con Irán han alcanzado a Israel, avanzada del Occidente en cuyo caldero hirviente (melting pot) conviven la violencia con la rendición, los últimos estertores del orgullo con la derrota material y moral, la voluntad de poder con su contrario.
Por encima de todo, el pesado materialismo tecnológico, la artificialización tecnocrática que no perdona a la criatura humana. Alain De Benoist, noble padre de la Nueva Derecha —pero que rechaza esa etiqueta desde hace décadas—, atribuye al cristianismo, columna vertebral milenaria de nuestra civilización ahora parapléjica, el poder desmesurado de la técnica. Otros responden que fue el pensamiento griego el que plantó la semilla de la Techne. Disputas ociosas, disquisiciones bizantinas mientras la fortaleza —si es que aún existe— arde. Quizás sí, quizás no, y aquí es donde divergen los caminos de quien escribe y de muchos con quienes ha compartido el camino. De Benoist, en el marco de una reciente y sorprendente revisión de Rousseau en clave comunitaria y antiilustrada —una operación que solo un hombre de su genio puede intentar—, afirma que el Dios bíblico ordenó al hombre «someter» la tierra, inaugurando «el despliegue planetario e incondicional de la esencia de la técnica moderna».
La tesis es seria, aunque lastrada por prejuicios anticristianos. “Llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres vivos que se arrastran por la tierra”(Génesis 1,28). El cristianismo cambia el objetivo interpretando el versículo a la luz del que lo precede: el hombre ha sido creado a imagen de Dios (Génesis 1,27). El espíritu le asigna un lugar por encima de los animales, pero por debajo de Dios. La relación del hombre con la tierra no está separada de la relación con Dios. La tierra está sometida al hombre porque la razón humana está sometida a Dios. El hombre domina la creación, pero no como soberano absoluto. El mundo no te pertenece, no puedes disponer de él como quieras, debes usarlo en el orden querido por Dios, ya que «todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él» (Pablo, Colosenses). El hombre del cristianismo custodia la creación. Lejos del dominio, el don impone responsabilidades y límites.
Se puede sostener que el cristianismo se equivoca, pero no que sea el origen del dominio sobre la naturaleza y sobre el hombre de la técnica moderna. Para el pensador de la técnica, Heidegger, la tecnología moderna es radicalmente diferente de la antigua. La modernidad se caracteriza por una visión del mundo en la que todo está disponible, es materia prima explotable. El suelo es un depósito de minerales que extraer; el río, una fuerza hidráulica que emplear; el hombre, una fuerza de trabajo que movilizar. Todo debe estar disponible sin excepciones. La tecnología es una movilización general para obtener el máximo rendimiento; todo está sujeto a previsión, planificación y cálculo. El objeto técnico ideal es la máquina. Es el producto del cálculo, su funcionamiento es eficiente y predecible, integrado en la red de todas las demás máquinas.
Vivís en la era técnica no porque haya máquinas por todas partes, sino porque todo se concibe como una máquina, que se ha convertido en la realización del principio formulado por Leibniz: nada es sin razón. Para la técnica, la realidad debe ser racional hasta la matemática, hoy realizada en las decisiones confiadas a modelos aritméticos, los algoritmos. La técnica y la tecnología son metafísica invertida. La metafísica es el intento de comprender lo que es (tò on, el ser) a través de la razón (logos); es una ontología que busca racionalizar la realidad, en contraposición al mito, la poesía, el espíritu. Según algunos, cuando Parménides inaugura la metafísica afirmando la identidad entre el ser y el logos, habría sentado las bases de la tecnología moderna que hoy ha alcanzado su madurez. La tecnología moderna sería la realización de un proyecto de la metafísica: hacer lógico, racional, calculable y, por tanto, controlable y utilizable todo lo que es.
Según Heidegger, la tecnología «equivale a la metafísica consumada», de modo que «la devastación de la tierra es el resultado de la metafísica». La genealogía de la maquinación nos remite al momento griego, la técnica es el cumplimiento del destino de Grecia». Tesis sugerente, pero para los griegos el pecado máximo es violar el límite, abandonarse a la hybris, la orgullosa arrogancia gnóstica que lleva al hombre a presumir de su propio poder y a rebelarse contra el orden divino y humano, seguida del castigo divino ( tísis ). Para el hombre moderno, que ha expulsado a Dios de su horizonte, todo lo que existe es una reserva desechable infinitamente manipulable. Así, se convierte en esclavo de una máquina planetaria que lo reduce a un simple engranaje anónimo e intercambiable, hasta su desecho por agotamiento.
Es la pérdida de lo trascendente —es decir, del límite infranqueable— la razón del predominio de la acción «técnica». No son el cristianismo ni Atenas los responsables de la deriva del hombre residual, sino el materialismo integral, cuyo lejano ascendiente se encuentra en Jerusalén, la idea de la Tierra como promesa de dominio hecha por un Dios ceñudo a los hombres que él ha elegido. ¿Pensamiento lícito o delito de lesa majestad? Los manuscritos, es decir, las ideas expresadas, no mueren, asegura Woland al Maestro. ¿Seguirá siendo cierto en la época en que el hombre viola todos los límites y se viola a sí mismo, encantado por la Técnica, es decir, por el conocimiento de las leyes físicas, nuevo árbol del Bien y del Mal?
© Arianna Editrice