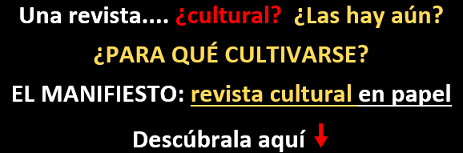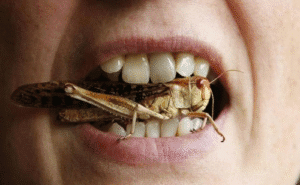En estos tiempos oscuros parece que la palabra «verdad» se ha convertido en un arcaísmo. Un buen ejemplo de ello es la guerra de Ucrania, sobre la que la clase político-mediática se ha pasado practicando su especialidad —mentir— durante dos años.
Como hemos venido defendiendo desde un principio (y como ya debería ser evidente hasta para un periodista), ésta nunca fue una guerra entre Ucrania y Rusia, sino un conflicto entre EE. UU. y Rusia que tenía lugar sobre suelo ucraniano y en el que EE. UU. ponía el dinero y Ucrania los muertos. Europa, mientras, se convertía en la víctima colateral económica por el servilismo de la UE hacia los intereses yanquis.
En el mismo sentido, las razones reales de la guerra nunca tuvieron nada que ver con una utópica defensa del débil, o de los ideales de libertad y democracia (¿en Ucrania?), sino con el bastardo interés geopolítico norteamericano de erosionar a Rusia. No lo digo yo, sino varios senadores norteamericanos que lo reconocieron hace unos meses[1] al afirmar sin empacho que la ayuda militar a Ucrania había sido «la mejor inversión de toda la historia para la seguridad de EE. UU.», pues habiendo invertido «sólo un 3% del presupuesto militar anual hemos conseguido degradar el ejército ruso en un 50% sin perder una sola vida americana». Aun errando en los números (a fin de cuentas sólo son políticos), las escandalosas declaraciones de estos senadores ponen de manifiesto que Occidente no sólo ha perdido el juicio, sino también el alma: para el gobierno norteamericano sólo tienen valor las vidas americanas (o peor aún, el impacto electoral de la pérdida de vidas americanas), pero los cientos de miles de vidas ucranianas perdidas para lograr nada son «una buena inversión», unos meros peones sacrificados en el tablero de ajedrez con la esperanza de debilitar temporalmente al adversario. ¿Estos son los valores que Occidente afirma defender?
Una guerra provocada y alargada por EE. UU. y sus socios
Contra toda evidencia, la consigna occidental insistía en calificar como «no provocada» la invasión rusa. En realidad, EE. UU. había estado provocando a Rusia con las sucesivas anexiones de la OTAN y, en especial, con la iniciativa de incorporar a Georgia y Ucrania, aprobada en la Cumbre de la OTAN de Bucarest en 2008 a pesar de que el propio embajador de EE. UU. en Moscú, William Burns (hoy director de la CIA), había hecho saber que la incorporación de Ucrania era «la más roja de las líneas rojas» no sólo para Putin, sino para toda la clase dirigente rusa: «Durante más de dos años de conversaciones con las principales figuras políticas rusas, desde los mayores defensores de una línea dura en el Kremlin hasta los más acerbos críticos de Putin, no he encontrado a nadie que no considerara la pertenencia de Ucrania a la OTAN como un desafío directo a los intereses de Rusia».
Seis años después, en 2014, EE. UU. apoyó un golpe de Estado contra el presidente ucraniano democráticamente elegido y, tras colocar a un gobierno afín, animó a Ucrania a no respetar los Acuerdos de Minsk, acuerdos que, para más inri, la excanciller Merkel sugeriría años más tarde que no fueron más que un engaño a Rusia «para ganar tiempo» y rearmar a Ucrania.
Desde este golpe de Estado de 2014, la OTAN había estado entrenando y armando al ejército ucraniano (un país no miembro), que amenazaba cronificar el conflicto civil en el este del país (que hasta enero de 2022 había provocado 14.000 muertos y ni un solo titular en Occidente) y recuperar Crimea, sede de la única base naval de Rusia en mares cálidos. A ojos rusos, por tanto, la invasión se consideró un ataque preventivo ante una amenaza existencial para disuadir a los ucranianos de buscar la confrontación, garantizar su neutralidad y asegurar la implementación de los Acuerdos de Minsk. Rusia preveía un conflicto de pocos días o semanas (como el de Georgia en 2008), seguido de una rápida negociación y de un acuerdo como el que estuvieron a punto de suscribir en Turquía en abril del 2022, cuando todavía apenas había bajas por ambos bandos.
Sin embargo, cuando Ucrania estaba a punto de firmar dicho acuerdo, EE. UU. y Reino Unido decidieron torpedearlo para desgastar a Rusia, como confirmaron sucesivamente el ex primer ministro israelí y el ministro de Exteriores turco (las negociaciones se habían llevado a cabo en Turquía). Con toda razón, el general alemán retirado Harald Kujat, antiguo jefe de Estado Mayor del Ejército alemán y expresidente del Comité Militar de la OTAN (CMC), ha sido rotundo al afirmar que «todos los muertos ucranianos y rusos desde el 9 de abril de 2022 se deben a que [Occidente] impidió a Ucrania firmar un tratado de paz con Rusia». No lo olviden.
Los dos pilares de la propaganda occidental
El relato falaz sobre la guerra de Ucrania se ha apoyado en dos pilares. El primero es la penosa imagen que en Occidente tenemos de Putin, imagen que nunca tuvimos de ningún líder soviético. ¿Y por qué precisamente de Putin, entre tantos otros yonquis psicopáticos del poder que pululan por ahí, de Oriente a Occidente? La respuesta estriba en que, más allá del escalofrío que provoca el personaje, estamos ante una exitosa campaña de demonización de la propaganda anglosajona, que ha logrado hacer olvidar, por ejemplo, la presencia de Rusia en el G-8, las amistosas risas entre Putin y Obama en el G-20 de 2012, o la forma en que Bill Clinton describía al autócrata ruso en 2013 como una persona «muy inteligente» y un socio fiable. En efecto, preguntado a puerta cerrada por el entrevistador si se podía confiar en él, Clinton respondía: «Cumplió con su palabra en todos los acuerdos a los que llegamos». Por cierto, Clinton se refería al mandatario ruso educadamente como «Mr. Putin» mientras hoy Biden le califica de «loco hijo de puta», un gran avance de la civilización.
El segundo pilar sobre el que se ha apoyado la propaganda occidental es el desconocimiento de la realidad rusa. Para Occidente, Rusia siempre ha sido un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, como decía Churchill, y un ejemplo de ello es la reacción a las recientes elecciones en las que Putin habría sido reelegido por un supuesto 87% de los votos, inmediatamente tildadas de fraudulentas por Occidente.
Naturalmente, el fraude electoral es algo común en regímenes seudodemocráticos en la forma, pero autocráticos en el fondo, como es el caso de Rusia. Sin embargo, la pregunta es otra: ¿necesita realmente Putin cometer fraude para ganar las elecciones? Aquí nos enfrentamos a un dato incómodo, esto es, que Putin ha sido siempre muy popular en su país. Algunas de las causas de esta popularidad son espurias, como el férreo control que el gobierno ruso ejerce sobre los medios de comunicación, el culto a la personalidad sobre la figura del presidente o la inexistencia (o supresión) de personalidades opositoras relevantes. Pero además de estas desvirtuaciones propias de un régimen represivo, existen otras causas objetivas que también justificarían la popularidad de Putin en circunstancias más normales, y resulta crucial entenderlas sin que las emociones (manipuladas) nos nublen el entendimiento.
La derrota estratégica de la OTAN
En mi anterior artículo analizaba la situación bélica en el frente y la acelerada derrota de Ucrania, que ya en febrero de 2023 este blog tildaba de «inevitable» en contra de la opinión general. Ahora querría analizar las profundas consecuencias estratégicas que, en mi opinión, tendrá la guerra, en detrimento de Occidente.
La decisión de la OTAN de apoyar masivamente el esfuerzo ucraniano siempre tuvo como objetivo crear una herida a Rusia por la que sangrara durante un tiempo, pero era éste un objetivo táctico y cortoplacista. También se creyó que el conflicto socavaría el apoyo popular a Putin e incluso se llegó a soñar con un cambio de régimen, una especialidad de la política exterior norteamericana. Asimismo, se creyó que las sanciones adoptadas bajo la coartada de la guerra causarían una debacle en Rusia.
Sin embargo, todo este voluntarismo sólo ponía de manifiesto, una vez más, que en EE. UU. faltan verdaderos estrategas y sobran aprendices de brujo. Siempre me ha soprendido que un país tan rico y enriquecedor (y cuya Constitución creó el mejor experimento de libertad de la Historia) tenga gobiernos que adolecen de una dificultad genética para comprender (y respetar) cómo funciona el mundo más allá de sus fronteras. Desde luego, la arrogancia no ayuda, y cuando a la arrogancia se suma la ignorancia el resultado es el desastre.
Así, ninguno de los objetivos de EE. UU. se ha cumplido. En primer lugar, el apoyo popular a Putin se ha robustecido y no se vislumbra cambio de régimen alguno. Es más: puede que el cambio de régimen llegue antes a EE. UU. (con Trump) que a Rusia.
En segundo lugar, las sanciones de USA (United Sanctions of America) no han quebrado la economía rusa sino la europea, con la complicidad de la inepta burocracia de la UE. El coste de la energía para uso doméstico e industrial se ha multiplicado y las empresas europeas se han visto obligadas a vender sus activos en Rusia a precios de saldo asumiendo enormes pérdidas. Tras un período de adaptación, Rusia y sus recursos naturales acabarán en manos de Oriente.
En tercer lugar, el carácter abusivo e ilegal de algunas de estas sanciones, como la congelación de las reservas exteriores rusas, no ha dañado de forma significativa a Rusia a corto plazo, pero ha provocado la irritación y el hartazgo del resto del mundo, que, una vez más, ve que el orden mundial anglosajón se basa en unas reglas que sólo se aplican para los demás: «Las reglas son para ti, no para mí». Sin duda, quebrar los principios más básicos de la confianza recíproca entre países tendrá consecuencias a largo plazo en detrimento del dólar, moneda del país deudor por excelencia y cuya naturaleza de reserva mundial tiene sus días contados (pregúntenle a los BRICS). Probablemente, éste sea el mayor error autoinfligido de EE. UU. de toda su historia: Oriente (o sea, el 83% del planeta que no es Occidente) se ha dado cuenta de que el gigante norteamericano se apoya en unos pies de barro, esto es, en el dólar, y le ha declarado la guerra. La duración de la misma es incierta; el resultado, no.
En cuarto lugar, la masiva implicación de la OTAN y su triunfalista campaña de propaganda, prematura e imprudente, ha creado a la postre una imagen de impotencia de la propia organización y, por ende, de EE. UU. De hecho, la rapidez de adaptación del ejército ruso tras sus reveses iniciales, su paradigmático éxito en defensa estática y dos años de durísimo conflicto contra un durísimo enemigo le han convertido en el ejército más entrenado del mundo. A pesar del alto precio que ha pagado, lejos de quedar acomplejado (como les ocurrió con su retirada de Afganistán en 1989), la guerra de Ucrania le ha hecho ganar confianza y probablemente sea hoy un rival más temible que hace dos años.
Un mundo más peligroso
El hecho de que la OTAN haya ayudado a Ucrania de forma tan explícita y alborozada proveyendo de armas ofensivas y datos de inteligencia que han causado la muerte de decenas de miles de soldados rusos tendrá dos graves consecuencias. La primera será debilitar el principio de disuasión nuclear, elemento imprescindible para la seguridad mundial. En efecto, la OTAN ha jugado con fuego con una potencia nuclear con la certeza de que, al estar dirigida por un actor racional, éste no iba a apretar el botón. Como consecuencia de ello, los países cuya seguridad más dependa de la disuasión nuclear (como es el caso de Israel) se verán expuestos a mayores amenazas por parte de sus adversarios.
La segunda consecuencia, más tangible, será que EE. UU. y la OTAN no podrán participar en ninguna misión en el extranjero sin temer que su adversario vaya a ser abiertamente armado por Rusia con armamento moderno y provisto de datos de inteligencia que provoquen la muerte de soldados occidentales. Rusia no olvidará, como sólo Oriente sabe no olvidar, y la venganza es un plato que se sirve frío.
En definitiva, el conflicto de Ucrania tiene todo el aspecto de convertirse en un colosal error estratégico de EE. UU. Occidente no sólo perderá la guerra, sino los restos de autoridad moral de que gozaba, y si en pleno pánico la OTAN crea una escalada de última hora para intentar camuflar su derrota, el mundo no sólo no volverá a ser el mismo, sino que, además, entrará en guerra. El mundo se ha vuelto un lugar más peligroso.
ANEXO: El misterio de la popularidad de Putin
Según la única empresa demoscópica rusa independiente, respetada en Occidente y de cuyos datos se nutre Statista, los más recientes sondeos antes de las últimas elecciones presidenciales mostraban un porcentaje de aprobación de Putin del 86%, no muy distinto del supuestamente obtenido en las elecciones. Es más: en los últimos 20 años, Putin habría mantenido un apoyo que ha oscilado entre el 58% y el 88%. De ser ciertos estos datos, ¿cómo es posible? Para tratar de comprenderlo tenemos que hacer un breve repaso histórico.
En los años posteriores a la caída de la siniestra tiranía soviética, Rusia sufrió una crisis de identidad sólo comparable a la pérdida de los imperios europeos (por ejemplo, España en 1898, Austria en 1918 o Inglaterra tras la II Guerra Mundial). La URSS fue desmembrada, su peso geopolítico se convirtió en una sombra de lo que había sido y el país bailaba al son que marcaba su antigua némesis, EE. UU., vencedor claro de la Guerra Fría y única superpotencia en aquel momento. Para más inri, Rusia sufrió una humillante derrota en la Primera Guerra de Chechenia (1994-96).
Al orgullo nacional herido ―algo que un eslavo se toma en serio, como también han demostrado los ucranianos con su coraje― se sumó una crisis económica sin precedentes y una corrupción galopante. El PIB ruso cayó un 50% en sólo 8 años hasta la tormenta perfecta de 1998, cuando el rublo sufrió una brusca devaluación, el país suspendió pagos y la inflación alcanzó el 84%. Esta hecatombe se debió en parte a la podredumbre del sistema comunista y en parte a la incompetencia de Boris Yeltsin, cuyas debilidades personales le convertían en un líder errático y maleable, idóneo para los intereses geopolíticos norteamericanos, pero desastroso para su pueblo. Bajo su mandato la corrupción alcanzó cotas grotescas con oligarcas que se apropiaron a precios de saldo de las principales empresas públicas soviéticas.
Con la llegada de Putin al poder en enero de 2000 las cosas cambiaron: puso orden en la anarquía reinante, reforzó el imperio de la ley (que en Rusia siempre se aplica de forma selectiva) y acotó los abusos de los oligarcas. Desde luego, la corrupción continuó siendo un problema endémico, pero ésta se convirtió en algo ordenado y no caótico, si me permiten la ironía. Es más: según una fuente británica fiable, la actitud de los primeros gobiernos de Putin denotaba un afán por recuperar lo que los oligarcas de la era Yeltsin habían «robado» al Estado. Luego él crearía su propia clase oligárquica.
Un factor relevante del éxito de Putin fue la bonanza económica, pues supo capitalizar el mercado alcista del petróleo, durante el cual el precio del barril pasó de 30 a 200 dólares y cuyo comienzo coincidió por azar con su llegada al poder. Naturalmente, Rusia sigue siendo hoy un país relativamente poco desarrollado en términos de PIB per cápita, pero lo relevante a afectos de la popularidad de Putin es el crecimiento de dicho PIB desde su llegada al poder, que en una década se multiplicó por dos en términos constantes (equivalente a un crecimiento anualizado del 7%). El desempleo también se redujo desde un artificial 13% a una cifra real del 3% en 2023 y los impuestos se simplificaron y redujeron, de modo que hoy en Rusia el impuesto sobre la renta tiene un tipo fijo del 13%.
Ésta es la evolución del PIB per cápita (PPP) de Rusia en términos constantes desde la caída del Muro hasta 2022, según el Banco Mundial (en miles de dólares). Nótese que Putin llega al poder cerca del mínimo:
En otro orden de cosas, cabe añadir que, según Gallup —empresa norteamericana—, el 75% de los rusos están satisfechos con su nivel de libertad personal y el 71% se sienten seguros paseando de noche por sus calles.
Finalmente, Putin recuperó el orgullo nacional de un país que deseaba verse respetado. Los rusos tienden a admirar a un líder fuerte, y en Putin lo encontraron. El trabajado culto a la personalidad que rodea su figura hizo el resto.
Estos datos ponen de manifiesto que, más allá de la opinión que nos merezca Putin en Occidente (algo que a él le trae al fresco y que posiblemente le beneficie en su propio país), el pueblo ruso ha visto mejorar objetivamente sus condiciones de vida desde su llegada al poder. Esto supone una sólida base de apoyo popular, apuntalada naturalmente por la machacona propaganda del propio régimen y por un victimismo crónico que EE. UU. no hace más que realimentar con la arrogancia explícita de su estrambótica política exterior desde 1991. No comprender esto es no comprender nada.
© FPCS
[1] Sen. Blumenthal (opinion): ‘Ukraine is at the tip of the spear’ (ctpost.com)