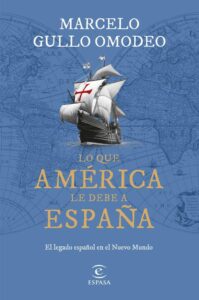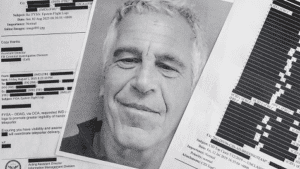Lo bello, lo bueno y lo justo, los griegos lo llamaban kalos kai agathos. A ninguno de ellos —tampoco a ninguno de quienes les siguieron— se le hubiera ocurrido jamás exponer y ensalzar, como se hacía en una exposición barcelonesa de Cultura basura, La Belleza de la Fealdad [sic].
Tal es el signo de los tiempos, de los únicos tiempos capaces de proferir lo que en ningún otro tiempo, en ninguna otra época, a nadie se le hubiera pasado por la mientes proferir. O, de haberlo hecho, habría sido expulsado ipso facto de la Ciudad. Sólo en la modernidad es lícito decir que lo bello es feo, al igual que en el 1984 de George Orwell se decía que el Ministerrio de la Guerra era el Ministerio de la Paz.
Un sábado del verano de 2003 de los que me quedaba en Barcelona eché la mañana en el MACBA recorriendo las salas de una exposición cuyos anuncios estaban en las marquesinas de la Diagonal por donde yo paseaba a diario, con un sugerente y llamativo título: Trash culture, Cultura basura. La información que acompañaba a la muestra describía así uno de los apartados llamados La Belleza de la Fealdad: «La Cultura Basura consiste en sucumbir a la belleza de lo monstruoso. Por eso, el recorrido parte de la primera industria del espectáculo que colocó bajo los focos a aquellas formas de excepcionalidad que surgían en las lejanías de la hermosura: el freakshow o feria de fenómenos humanos».
Desde aquel 2003 hasta ahora hemos ido a peor en eso del freakshow hasta llegar a dar la categoría de cantante a un tipo como Bad Bunny, que perpetró algo parecido a un largo regüeldo en el intermedio de la Super Bowl mientras una compañía de bailarinas disfrazadas de setos perreaba al ritmo de los estertores con los que maltrataba al público el «artista» portorriqueño. Tal era el desconcierto, nunca mejor dicho, del público que asistía al show que el propio Trump se lamentó del espectáculo ofrecido y afeó a los organizadores del evento la elección del animador del interludio. Añadió el POTUS que el tipo cantaba de tal forma que no le entendía el público norteamericano allí congregado. Lo que no sabe el presidente es que lo de menos era el idioma en que el artista se dirigía al público. Muchos hispanoparlantes no entendemos ni lo que dice ni que su performance sea una manifestación de la Hispanidad, cuando se trata de un espectáculo grotesco que nada tiene que ver con los frutos de la obra civilizadora que es la Hispanidad. La Hispanidad fue exportar civilización, no importar salvajismo. Y esto es algo que ni Ayuso ni el Cervantes parecen entender.
Pero si el «feísmo» del bueno de Bad se quedara sólo ahí, en una deficiente expresión artística, se podría interpretar el rechazo a Bunny como apreciación subjetiva del arte que no todo el mundo tiene por qué compartir según los cánones modernos: si no hay una verdad absoluta, sino que todo es relativo, y votable, aún menos definitivos van a ser los gustos artísticos siempre escurridizos ante límites objetivos. Bunny traslada al escenario los Ocho pecados del Arte Contemporáneo que describió en libro homónimo José Javier Esparza. Y de ellos, el segundo, la desaparición de significados inteligibles, es el menos grave de todos. Lo malo es que lo que hay detrás de los «Bud Bunnies» no es sólo una disconformidad artística.
No es así porque las letras de contenido explícito acompañadas de bailes denigrantes para quien los practica requieren del desprecio propio hasta la autoagresión. Esta sociedad se rechaza tanto a sí misma que llega a trasladar a la expresión artística su desprecio. Y ese rechazo, ese desapego, tiene a veces consecuencias trágicas. Esta semana se ha conocido el caso en Canadá de un adolescente de 18 años, que se identificaba como mujer desde los 11 años, el cual ha asesinado a su propia madre, a su hermanastro y a ocho personas más, según cuenta LA GACETA. Ya son varios los casos similares sucedidos en personas trans, como dicen. En este caso, el desprecio propio, unido a la violencia autoejercida contra su identidad personal, ha devenido en agresión violenta sobre otros.
Frente a lo feo y lo malo, ha emergido esta semana la belleza en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en Milán con el mensaje de Armonía. Con su elegante ejecutoria de reminiscencias clásicas nos ha traído al recuerdo, por comparación, la ofensiva ceremonia de los Juegos de verano de París de 2024. Cómo olvidar aquellos «drag queens» y aquel estrambote final de la recreación blasfema de la Última Cena de Da Vinci. Aquel evento continuaba en fealdad y blasfemia al corte de la cinta del túnel de San Gotardo en Suiza, con su carnaval de machos cabríos y elementos demoníacos. Frente a toda esta fealdad se alzaron las figuras elegantes que escoltaban la antorcha formando la bandera italiana. Esto es lo bello. Y lo bueno y lo justo es reconocerlo.
© La Gaceta
Andrea Bocelli canta el “Nessun dorma” en la magnífica ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno celebrada en Italia