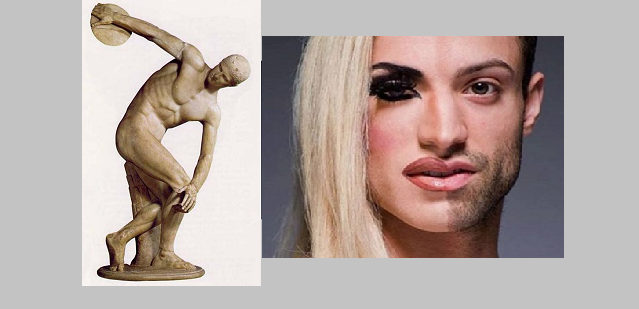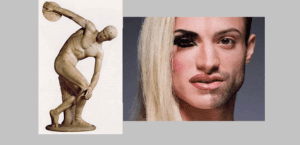Lo que hace Carlos Esteban en este artículo, publicado originalmente en la sección IDEAS de La Gaceta, tiene un nombre: agarrar el toro por los cuernos y demoler uno de los principios primeros, si no el primero, de nuestro mundo: la consentida entrega de todos —varones incluidos— a la feminización de la sociedad.
Pocos la impugnan con tanta claridad, ni siquiera en las filas de los rebeldes y contestarios (vulgo, ‘fachas’). Uno de esos pocos es el ensayista francés y ahora líder político, Éric Zemmour, quien escribe: «Se exige al hombre blanco europeo que se comporte como una mujer. La mayoría de los jóvenes occidentales ya no saben quiénes son».
La líder podemita Irene Montero nos ha hecho a todos un enorme favor con sus recientes declaraciones sobre la inmigración masiva en España, al afirmar que «claro que quiero que haya reemplazo de fachas y racistas y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra o marrona».
Realizadas tras el anuncio de una gigantesca regularización de inmigrantes ilegales –medio millón, probablemente más–, revelan que la Gran Sustitución ha dejado de ser una peligrosa y demencial teoría de la conspiración de la extrema derecha para convertirse en realidad admitida por el consenso social.
Además, cuando Montero asegura no importarle el color de piel de “la gente trabajadora”, indica tres ‘tonos’: chino, negro y marrón. ¿No falta algo en esa lista, quizá la etnia predominante del país al que representa y a la que personalmente pertenece?
Por último, establece una asociación que indica claramente que para ella los inmigrantes no son seres humanos individuales, sino ‘tipos’, y que no pueden ser “fascistas y racistas”.
El mensaje de Montero es un botón de muestra del lenguaje emocional que domina nuestra civilización y que solo puede calificarse de ‘femenino’. Porque nuestra alarma con respecto a la sustitución demográfica, perfectamente justificada, suele pasar por alto que el fenómeno es solo una consecuencia última de un proceso iniciado con la feminización de la civilización occidental.
Si mañana pudiéramos cerrar a cal y canto nuestras fronteras frente a la población del Tercer Mundo y deportar hasta el último inmigrante ilegal, sin cambiar otras estructuras, seguiríamos teniendo un problema insoluble: unas tasas de natalidad muy por debajo de la tasa de reemplazo, incompatibles a medio y largo plazo con unas prestaciones sociales que garantizan la jubilación de un número cada vez mayor de ancianos.
Y no, no es una cuestión de dinero; al menos, no solo ni principalmente. El país con una tasa de natalidad más alarmante, Corea del Sur, ha dedicado entre 2021 y 2025 más de 270.000 millones de dólares en incentivos natalistas, pero su tasa el año pasado fue de 0,75–0,80 hijos por mujer, muy lejos de la tasa de reemplazo de 2,1. En Hungría, el gobierno destina desde hace años entre el 5% y el 6,2% del PIB a incentivar la natalidad, y aunque este gasto se ha traducido en un aumento notable de la natalidad, esta sigue estando significativamente por debajo de la tasa de reposición, lo que significa que la población húngara seguirá reduciéndose y envejeciendo.
El fenómeno es universal: aunque hay aún regiones donde la tasa de fertilidad supera el límite que asegura el crecimiento –África Subsahariana, especialmente, que representará un 40% de la población mundial a finales de siglo–, también en esas regiones está en descenso.
Este fenómeno responde a una multiplicidad de causas, pero quizá la más saliente y citada sea la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la vida pública, uno de los logros más universalmente aplaudidos de la modernidad con la equívoca etiqueta de “liberación de la mujer”.
Ahora, el dimorfismo sexual no es meramente anatómico, como pretende el dogma feminista, sino crucialmente psicológico y conductual. Hombres y mujeres tienen aptitudes, actitudes, reacciones y preferencias marcadamente distintos en líneas generales, lo que significa que, especialmente en comunidades políticas democráticas, la sociedad será masculina o feminina. Tertium non datur.
Y la nuestra es femenina, crecientemente, un fenómeno que va mucho más allá de las tendencias reproductivas y que, de hecho, conforma nuestro ethos político y social.
Esta conclusión herética se ha ido abriendo paso muy lenta y cautelosamente en el mundo intelectual, en el que ha caído como una bomba un revelador artículo de la autora Helen Andrews aparecido recientemente en la revista Compact , La Gran Femenización (título de un libro publicado por J. Stone, un pseudónimo), y en el que Andrews alega que la tendencia suicida que llamamos ‘cultura woke’ no es otra cosa que la feminización de la civilización.
“Lo “woke” –escribe Andrews– no es una ideología nueva, ni una excrecencia del marxismo, ni el resultado de la desilusión posterior a Obama. Se trata simplemente de patrones de comportamiento femeninos aplicados a instituciones en las que, hasta hace poco, las mujeres eran minoría”.
Aclarando que habla de grupos y no de individuos, generalizando, Andrews desgrana rasgos femininos opuestos a otros tantos masculinos que explican los cambios radicales que observamos en la moderna dinámica social. Así, señala, “los hombres suelen ser mejores que las mujeres a la hora de compartimentalizar, y lo woke es, en buena medida, la incapacidad de mantener separados distintos aspectos de la vida social. Tradicionalmente, un médico podía tener opiniones sobre los temas políticos del momento, pero consideraba que era su deber profesional mantener esas opiniones fuera de la consulta. Ahora que la medicina se ha feminizado, los médicos llevan insignias y pins en los que expresan sus opiniones sobre temas controvertidos, desde los derechos de los homosexuales hasta Gaza. Incluso utilizan la credibilidad de su profesión para influir en las modas políticas, como cuando los médicos dijeron que las protestas de Black Lives Matter podían continuar a pesar de las restricciones por la COVID, ya que el racismo era una emergencia de salud pública”.
Para explicar estas diferencias, Andrews recurre a la obra de la psicóloga Joyce Benenson, quien en su libro Warriors and Worriers: The Survival of the Sexes explica que los varones desarrollaron dinámicas de grupo optimizadas para la guerra, mientras que las mujeres desarrollaron dinámicas de grupo optimizadas para proteger a sus crías.
Para Andrews, la feminización de la sociedad no es neutral, sino deletérea. Al dar menos importancia a la justicia imparcial y a los hechos duros (rasgos predominantes del discurso masculino) que a la empatía y a las relaciones personales, el estado de derecho se desmorona. En España tenemos, por ejemplo, una ley, la de violencia de género, que de un plumazo destruye dos pilares fundamentales de un sistema jurídico centenario: la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.
En la universidad, lugar de libre exploración de ideas por antonomasia, la libertad de pensamiento en busca de la verdad se ha sustituido por un régimen de censura enfocado a erradicar todos aquellos conceptos que puedan ofender a algún grupo presuntamente victimizado. En la empresa, la tiranía de unos Recursos Humanos abrumadoramente femeninos centrados en mantener el consenso desincentiva el liderazgo fuerte, la innovación y el riesgo. Por último, la política degenera en una constante apelación al sentimentalismo en los mensajes electorales.
Y, en palabras de Andrews, “una civilización completamente feminizada se encaminará hacia el colapso”. Por eso hay y habido sociedades matriarcales, pero no civilizaciones. Si, como nos dicen las feministas, el patriarcado es un “constructo cultural”, sin una justificación biológica, sería razonable encontrar a lo largo de la geografía y la historia mundiales civilizaciones que hubieran “construido” de otra manera, civilizaciones levantadas sobre el punto de vista femenino como factor dominante. No existen.
La ventana de oportunidad para detener la feminización total de la civilización occidental se está cerrando, y con ella sus opciones de supervivencia. Pero la probabilidad de que surja un grupo de poder con la voluntad política necesaria para revertirla se nos antoja, por decirlo suave, bastante escasa.